PRIMERA LECTURA
Ofrecí mi espalda a los que me golpeaban
Lectura del libro de Isaías 50, 5-9a
El Señor abrió mi oído y yo no me resistí ni me volví atrás. Ofrecí mi espalda a los que me golpeaban y mis mejillas, a los que me arrancaban la barba; no retiré mi rostro cuando me ultrajaban y escupían. Pero el Señor viene en mi ayuda: por eso, no quedé confundido; por eso, endurecí mi rostro como el pedernal, y sé muy bien que no seré defraudado.
Está cerca el que me hace justicia: ¿quién me va a procesar? ¡Comparezcamos todos juntos! ¿Quién será mi adversario en el juicio? ¡Que se acerque hasta mí! Sí, el Señor viene en mi ayuda: ¿quién me va a condenar?
Palabra de Dios.
Salmo Responsorial 114, 1-6. 8-9
R. Caminaré en la presencia del Señor.
Amo al Señor, porque Él escucha
el clamor de mi súplica,
porque inclina su oído hacia mí,
cuando yo lo invoco. R.
Los lazos de la muerte me envolvieron,
me alcanzaron las redes del Abismo,
caí en la angustia y la tristeza;
entonces invoqué al Señor:
« ¡Por favor, sálvame la vida!» R.
El Señor es justo y bondadoso,
nuestro Dios es compasivo;
el Señor protege a los sencillos:
yo estaba en la miseria y me salvó. R.
Él libró mi vida de la muerte,
mis ojos de las lágrimas y mis pies de la caída.
Yo caminaré en la presencia del Señor,
en la tierra de los vivientes. R.
SEGUNDA LECTURA
La fe, si no va acompañada de las obras,
está completamente muerta
Lectura de la carta de Santiago 2, 14- 18
¿De qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe, si no tiene obras? ¿Acaso esa fe puede salvarlo? ¿De qué sirve si uno de ustedes, al ver a un hermano o una hermana desnudos o sin el alimento necesario, les dice: «Vayan en paz, caliéntense y coman», y no les da lo que necesitan para su cuerpo? Lo mismo pasa con la fe: si no va acompañada de las obras, está completamente muerta.
Sin embargo, alguien puede objetar: «Uno tiene la fe y otro, obras». A éste habría que responderle: «Muéstrame, si puedes, tu fe sin las obras. Yo, en cambio, por medio de las obras, te demostraré mi fe».
Palabra de Dios.
Aleluia. Gal. 6,14
Aleluia.
Yo sólo me gloriaré
en la cruz de nuestro Señor Jesucristo,
por quien el mundo está crucificado para mí,
como yo lo estoy para el mundo.
Aleluia.
EVANGELIO
Tú eres el Mesías…
El Hijo del hombre debe sufrir mucho
Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Marcos 8, 27-35
Jesús salió con sus discípulos hacia los poblados de Cesarea de Filipo, y en el camino les preguntó: « ¿Quién dice la gente que soy Yo?»
Ellos le respondieron: «Algunos dicen que eres Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, alguno de los profetas».
«Y ustedes, ¿quién dicen que soy Yo?»
Pedro respondió: «Tú eres el Mesías».
Jesús les ordenó terminantemente que no dijeran nada acerca de Él. Y comenzó a enseñarles que el Hijo del hombre debía sufrir mucho y ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes los escribas; que debía ser condenado a muerte y resucitar después de tres días; y les hablaba de esto con toda claridad.
Pedro, llevándolo aparte, comenzó a reprenderlo. Pero Jesús, dándose vuelta y mirando a sus discípulos, lo reprendió, diciendo: « ¡Retírate, ve detrás de mí, Satanás! Porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres».
Entonces Jesús, llamando a la multitud, junto con sus discípulos, les dijo: «El que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá; y el que pierda su vida por mí y por la Buena Noticia, la salvará».
Palabra del Señor.
Rudolf Schnackenburg
La profesión de Pedro
(Mc.8,27-30)
27 Luego Jesús se fue con sus discípulos hacia las aldeas de Cesarea de Filipo. Y en el camino preguntaba a sus discípulos: «¿Quién dicen los hombres que soy yo?» 28 Ellos le respondieron: «Pues que Juan el Bautista; otros, que Elías; y otros, que uno de los profetas.» 29 Entonces él les volvió a preguntar: «Pero vosotros, ¿quién decís que soy yo?» Tomando la palabra Pedro, le dice: «Tú eres el Mesías.» 30 Y severamente les advirtió que a nadie dijeran nada acerca de él.
El evangelista sigue manteniendo el marco de las peregrinaciones. Desde Betsaida se puede continuar hacia el Norte, hasta la región de Cesarea de Filipo, junto a las fuentes del Jordán. Probablemente Marcos quiere enlazar así la última perícopa con esta escena. Al mismo tiempo subraya también toda la actividad que Jesús ha realizado hasta el presente. La «ciudad del César», cercana a las fuentes del Jordán, que el tetrarca Filipo había elegido como residencia, y que para distinguirla de otras Cesareas se llama Cesarea de Filipo, sólo se menciona en este pasaje de los Evangelios. Está situada en el corazón de una región predominantemente pagana, casi en el mismo grado de latitud que Tiro. (…)
Durante el camino pregunta Jesús a sus discípulos por quién le tiene la gente. Sólo el hecho de que Jesús pregunte acerca de sí mismo es ya digno de atención, pues hasta ahora nunca habíamos oído nada igual. Por el contrario, Jesús se esforzaba y preocupaba por conservar su secreto. Aquí empero se evidencia que el evangelista quería constantemente, aunque de modo velado, plantear a sus lectores la pregunta de quién era Jesús. Al final de la primera parte del Evangelio, esa pregunta se convierte en tema explícito y quien interroga es el mismo Jesús. Por ello, la respuesta que Pedro da como portavoz del círculo de los discípulos no puede carecer de una significación especial. Pero lo que sorprende es que después Jesús prohíba severamente a los discípulos que hablen con nadie de su persona. La pregunta que Jesús hace a sus discípulos encuentra una cierta réplica en la que más tarde le dirige a Él el sumo sacerdote (Mc.14,61: “¿Eres tú el Cristo, el hijo del Bendito?”). Pues, como Pedro confiesa a Jesús como «Mesías», pregunta el sumo sacerdote en la sesión del Consejo Supremo si Jesús es el Mesías; y así como después de la escena de Cesarea de Filipo, Jesús empieza a adoctrinar a los discípulos sobre el camino doloroso del «Hijo del hombre» (Mc. 8:31), así alude también ante el consejo supremo al «Hijo del hombre» (Mc. 14:62: “Sí, yo soy, y veréis al Hijo del hombre sentado a la diestra del Poder y venir sobre las nubes del cielo”). (…)
Jesús empieza por preguntar a sus discípulos quién piensa la gente que es él. La pregunta resulta casi necesaria después de lo que se nos ha dicho hasta ahora, pues los lectores han tenido noticia repetidas veces de las reacciones del pueblo ante la doctrina y ante los hechos extraordinarios de Jesús; pero nunca han obtenido una información satisfactoria sobre su actitud acerca de Jesús. Por lo general se habla de que todos «se quedaban llenos de estupor» (Mc. 1:27), «se quedaban atónitos» (Mc. 1:22; Mc. 6:2; Mc. 7:37), «estaban maravillados» (Mc. 2:12; Mc. 5:42) y «se admiraban» ( Mc. 5:20). Sólo en una ocasión hablan las gentes claramente del cumplimiento de las promesas de salvación (Mc. 7:37). Los lectores, sin embargo, tampoco dejan de estar preparados para la respuesta de los discípulos; pues, tras el envío de los doce, y con ocasión del relato acerca de Herodes, el evangelista ha transcrito los rumores que circulaban entre el pueblo (Mc. 6:14s), y allí quedó patente que tales opiniones eran insuficientes. La respuesta que ahora dan los discípulos coincide casi literalmente con aquellos rumores. Así pues, las opiniones del pueblo no han cambiado, a pesar de la gran multiplicación de panes y a pesar de las grandes curaciones que Marcos ha referido después. El pueblo de Galilea no tiene un juicio claro y es incapaz de llegar a una confesión decidida. No obstante su admiración hacia el gran benefactor y taumaturgo, sigue perplejo y titubeante. Por ello Jesús no adopta ninguna postura frente a tales opiniones populares y pregunta ahora resueltamente a sus discípulos: «Pero vosotros ¿quién decís que soy yo?» Pedro responde de modo claro e inequívoco: «Tú eres el Mesías.»
(…)
Pero ¿qué significa esta escena para los lectores cristianos del Evangelio de Marcos? Nada menos que, al final del ministerio de Jesús en Galilea, y por boca del primero de los discípulos, se les confirme su profesión de fe en Jesús como el Mesías prometido. Este era el sentido oculto de su actividad en medio del pueblo de Israel, como queda reflejado en todos los capítulos precedentes. Pero al mismo tiempo les hace caer en la cuenta de lo difícil que resultaba semejante confesión en aquellas circunstancias históricas y lo expuesta que estaba a falsas interpretaciones. En su manifestación y propósitos, Jesús nada tenía que ver con la imagen que los judíos se habían hecho del Mesías. Por ello, y pese a toda la admiración que despertaba, Jesús no encontró en el pueblo la verdadera fe, terminando su espléndida actividad en Galilea con un fracaso externo. Así pudieron levantarse contra él sus enemigos humanos y hubo de seguir el camino de la cruz. Su muerte, no obstante, había de trocarse en la salvación para todos, según el plan salvífico de Dios; para todos los que creen en el Mesías muerto en cruz y resucitado, tanto judíos como paganos. La confesión mesiánica de Pedro necesitaba aún de un esclarecimiento, necesitaba sobre todo de la revelación del misterio del dolor. Aún debía madurar en un conocimiento más profundo, que durante el ministerio de Jesús en la tierra ya era ciertamente accesible a los ojos creyentes, aunque sólo tras la resurrección de Jesús llegaría a la plena certeza de que este Mesías es verdaderamente el Hijo de Dios.
PARTE SEGUNDA DEL EVANGELIO DE SAN MARCOS
LA OBRA REDENTORA DE JESÚS: 8,31-16,8
El balance del ministerio público de Jesús era negativo (8,27-30); pero en el plan salvífico de Dios estaba previsto este fracaso externo: Jesús tiene que recorrer el camino de la cruz (8,31) para dar su vida como «rescate por muchos» (10,45). Sólo así se llega a la redención del género humano mediante la sangre del único, sangre con la que Dios pactará una nueva alianza con el mundo entero (14,24).
Desde aquí se comprende la conducta de Jesús, hasta ahora bastante enigmática en numerosas ocasiones. Su apartamiento de las multitudes que celebraban sus curaciones y hechos portentosos, aunque sin comprenderlos; sus órdenes de silencio a los que había curado, quienes le proclamaban como taumaturgo, y a los demonios que querían descubrir su misterio de una forma desleal; sus reproches a los discípulos torpes… todo ello sucedió con vistas al destino de muerte que le había sido señalado, y que a su vez cambia la suerte de los hombres pecadores, aunque siempre les sea necesaria la conversión a Dios. Jesús penetra ahora en su camino de muerte, y por ello su secreto mesiánico no puede permanecer oculto por más tiempo. Al contrario, desde ahora se irán iluminando cada vez más las tinieblas en que está envuelta su persona. A los tres discípulos de confianza va a desvelar Jesús su esencia divina y oculta (la transfiguración: 9,2-13); el ciego Bartimeo puede reconocerle públicamente como Hijo de David (10,46-52), Jesús entra en Jerusalén como el portador de la paz mesiánica (11,1-11); habla inequívocamente de sí mismo como del Hijo de Dios en la parábola de los viñadores homicidas (12,1-12), y de un modo más claro aún en su enseñanza sobre la filiación davídica del Mesías (12,35-37), y delante del sanedrín termina por proclamarse abiertamente como el Mesías esperado, identificándose con el Hijo del hombre a quien Dios exaltará a su diestra (14,61s).
El camino por la cruz a la gloria, que Jesús anuncia a sus discípulos al comienzo de esta segunda parte del evangelio de San Marcos , que por tres veces pone íntegramente ante sus ojos, se realiza en el curso de la exposición que alcanza su vértice más alto con la confesión del centurión pagano al pie de la cruz (15,39: “Verdaderamente este hombre era Hijo de Dios”) y con el mensaje de la resurrección que resuena sobre el sepulcro (16,6: “Jesús de Nazaret, el Crucificado, ha resucitado”).
Mas la comunidad oyente no sólo ha de seguir el camino de su Señor, sino que debe también comprender la obligación que sobre ella pesa de tomar parte en él. Ya en el primer anuncio de la pasión se mezcla de forma indisoluble una serie de sentencias que exigen de todo aquel que quiera tener parte en la gloria del ya inminente reino de Dios, el seguimiento con la cruz, la entrega de la vida y la confesión del Hijo del hombre (8,34-9,1). Con el segundo anuncio de la pasión (9,30-32) enlaza un largo discurso, dirigido a los discípulos que disputan entre sí, pero que también señala a la comunidad unas indicaciones fundamentales para su camino sobre la tierra (9,33-50). Al vaticinio tercero, y más largo, de la pasión de Jesús (10,32-34) sigue una enseñanza a los hijos de Zebedeo, que deben beber el cáliz de la pasión y ser bautizados con el bautismo de muerte antes de participar en la gloria de Cristo, y unas palabras a todos los discípulos, según las cuales la ley fundamental de la comunidad no es el dominio, sino el servicio (10,35-45).
(…)
Primera Sección de la Segunda Parte del Evangelio de San Marcos
El misterio de la muerte del Hijo del hombre: 8,31 – 10,45
(…)
1. El primer anuncio de la pasión (8,31-9,29)
a) Anuncio de la pasión y oposición de Pedro (Mc/08/31-33).
31 Entonces comenzó a enseñarles que es necesario que el Hijo del hombre padezca mucho, y sea rechazado por los ancianos, por los sumos sacerdotes y por los escribas, y que sería llevado a la muerte, pero que a los tres días resucitaría; 32 y con toda claridad les hablaba de estas cosas. Pedro, llevándoselo aparte, se puso a reprenderlo. 33 Pero él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro, y le dice: «Quítate de mi presencia Satán, porque no piensas a lo divino, sino a lo humano.»
El anuncio de la pasión de Jesús está estrechamente ligado al reconocimiento de su mesianidad por parte de Pedro. Por lo cual, la profecía de la muerte se encuentra todavía bajo el planteamiento de la cuestión de quién es Jesús. Ni la gente del pueblo, ni el mismo Pedro han comprendido el misterio de Jesús. El portavoz del círculo de los discípulos reconoce ciertamente la incomparable grandeza de Jesús y la proclama con el atributo máximo que tiene a su disposición: el atributo de la mesianidad; pero esta indicación suscita justamente falsas interpretaciones. Para convertirse en una confesión plenamente cristiana es preciso declarar antes el tipo especial de esta mesianidad de Jesús y el camino que Dios le ha trazado.
En la instrucción que sigue, y que se dirige particularmente a los discípulos (cf. 9,30), a los doce (10,32), y con ellos a la comunidad, la elección de otro título señala ya por sí solo el alejamiento de las esperanzas judías: Jesús habla del Hijo del hombre. Ya antes Jesús se había designado así, y desde luego que en un sentido misterioso y pleno de dignidad: como plenipotenciario de la autoridad divina para perdonar pecados (2,10) y como Señor del sábado (2,28). De ese mismo Hijo del hombre se dice ahora que debe padecer y morir.
(…)
De la mano de Marcos volvemos a una antigua consideración de la pasión de Jesús que trasladaba al Mesías los padecimientos, persecuciones y burlas de los justos del Antiguo Testamento. Una experiencia humana universal, que ya atormentaba a los hombres piadosos de la antigua alianza, pero que lograron superar mediante su unión íntima con el Dios oculto de la salvación, la acepta y resuelve el hombre Jesús, el «Hijo del hombre», de tal modo que su carrera y triunfo se convierten en el camino de cuantos le siguen. Porque Jesús es el «Hijo del hombre», a quien se le ha otorgado el poder soberano de Dios; la esperanza de los oprimidos se convierte por él en certeza de liberación.
(…)
Marcos pone el máximo empeño en su teología del Hijo del hombre que cabalga por el camino obscuro y misterioso de Jesús (14,21.41). Contemplando la profecía con mayor detención, nuestra mirada se detiene en la expresión «ser rechazado». Es una expresión dura que dice más que una condena judicial; al Hijo del hombre le esperan la postergación y el desprecio (9,1). Pero eso no es todo; probablemente late aquí una cita implícita de la Escritura. El mismo verbo se emplea en el pasaje de un salmo que tuvo gran importancia en la Iglesia primitiva: «La piedra que rechazaron los constructores, ésa vino a ser piedra angular, esto es obra del Señor y admirable a nuestros ojos» (/Sal/118/22s). El pasaje se cita al final de la parábola de los viñadores homicidas (Mar_12:10s), que apunta ciertamente al asesinato de Jesús. La Iglesia primitiva lo entendió así: los dirigentes judíos han rechazado al último enviado de Dios, al Hijo de Dios en persona; pero Dios le ha confirmado y constituido en el fundamento de la salvación. Los «constructores» son los hombres que hubieran debido reconocer la importancia de aquella piedra. No sin razón menciona nuestro pasaje expresamente a los tres grupos del sanedrín, el tribunal supremo judío: los ancianos, que formaban la nobleza laica; los sumos sacerdotes, en cuyas manos estaba el culto del templo y también parte del poder político, y los escribas o expositores de la ley, que gozaban de gran prestigio. Jesús es rechazado por estos representantes oficiales del pueblo judío: idea pavorosa.
Pero esto no impide los planes salvíficos de Dios, como lo indica el pensamiento de la piedra angular. En conexión con otros lugares bíblicos, que utilizan la misma imagen, surge así toda una teología (cf. 1Pe_2:6-8): la piedra rechazada por los hombres ha sido puesta por Dios en Sión como piedra angular firme, escogida y preciosa: quien confía en ella no titubeará (Isa_28:16). Pero la misma piedra se convertirá en piedra de escándalo y tropiezo para cuantos la rechazan (Isa_8:14s). Dios cambia el misterio de maldad en promesa de salvación, las tinieblas en luz. Y justifica al que han rechazado los hombres resucitando al Hijo del hombre que había sido crucificado.
El anuncio de la resurrección se encuentra en los tres vaticinios de la pasión del Hijo del hombre; pero, extrañamente, los discípulos la pasan por alto una y otra vez. No viene al caso una explicación psicológica, según la cual los discípulos no habrían prestado atención a esa promesa, aterrados y confusos como estaban por las palabras acerca de los padecimientos y muerte del hijo del hombre.
La resurrección entra en el plan salvífico de Dios y hay que mencionarla en esta fórmula de vaticinio. El trasfondo bíblico la subraya con más fuerza aún que el propio acontecimiento: a diferencia de la formula que aparece en 1Co_15:4, no se dice que será «resucitado», sino que «resucitará», y no «al tercer día» sino «a los tres días». Desde luego que los matices lingüísticos no hacen mucho al caso puesto que la idea sigue siendo la misma: es Dios quien en un período brevísimo de tiempo, después de tres días o al tercer día, devuelve a la vida al que había sido matado. En el Antiguo Testamento y en el judaísmo «tres días» es una expresión corriente para indicar un breve período de sufrimientos y prueba, al que sigue un cambio de situación con la ayuda y liberación divinas. «El Señor nos ha herido y él mismo nos curará; nos ha golpeado y nos vendará. él mismo nos devolverá la vida después de dos días; al tercer día nos resucitará y viviremos en su presencia» (Ose_6:2s). (…)
Esta es la panorámica que se abre al final de la profecía de la pasión, aunque los discípulos sólo se percatasen de ella después de la resurrección de Jesús (cf. 9,10). Ahora habla Jesús a sus discípulos de su camino personal de sufrimientos y muerte «con toda claridad». Es éste un cambio que se inicia con la escena de Cesarea de Filipo; hasta entonces Jesús había guardado su secreto para sí. Pero, al igual que los discípulos no comprendieron entonces su ministerio mesiánico (cf. 6,52; 8,17-21), tampoco ahora vislumbran adónde conduce el camino de Jesús. Si no quieren, sin embargo, que su fe naufrague, tienen que abrir sus ojos a la necesidad que preside los padecimientos y muerte de su Señor.
Mas esto no sólo vale para los discípulos en aquella situación histórica; cuenta también para la comunidad que siente como algo duro e incomprensible la muerte denigrante de Jesús. También a ella tiene que revelársele de modo total el sentido divino de este acontecimiento al echar ahora una mirada retrospectiva. En el espejo de la enseñanza a los discípulos reconoce la comunidad su propia resistencia, y la triple profecía manifiesta de Jesús debe introducirla de un modo firme y profundo en los pensamientos de Dios.
PEDRO/SATANÁS: El mismo discípulo, que en nombre de los otros había pronunciado la profesión de fe mesiánica en Jesús, se convierte en adversario y seductor de Jesús. Le toma aparte y empieza a reprenderle. Asistimos aquí a un duelo entre Pedro y Jesús, como lo sugiere el mismo verbo empleado: con la misma energía y dureza con que Pedro «reprende» al Señor por sus ideas de sufrimientos y muerte, «reprende» Jesús al príncipe de los discípulos. Con la mirada clavada en ellos -Jesús se vuelve y «mira a sus discípulos»-. Jesús condena como tentación satánica los intentos de Pedro por apartarle del camino de la muerte. La dureza de esta reprimenda salta a la vista.
La frase «Quítate de mi presencia, Satán» se encuentra también al final del relato de las tentaciones en Mat_4:10, (…). Marcos, que en dos ocasiones emplea la expresión «Satán» -no «diablo»-, ha debido descubrir la semejanza de situaciones entre la tentación del desierto y el conjuro de Pedro: Jesús sería inducido a un mesianismo político, a unas ambiciones de poder y dominio terrenos, que contradicen los pensamientos de Dios. Es la tentación más peligrosa que asalta una y otra vez a los hombres (cf. Mar_14:37.42) y que deben superar mediante la obediencia a la llamada de Dios. Tampoco la comunidad de Marcos parece haberse habituado todavía a la idea de un Mesías que padece y muere, alimentando sueños de un reinado terreno. La Iglesia no está llamada a un dominio político; su acción en el mundo es el testimonio del amor y de la voluntad de paz (cf. 9,50), su camino terreno debe ser el seguimiento del Señor crucificado. Jesús le dice de un modo tajante: «No piensas a lo divino, sino a lo humano.» También la apertura actual al mundo, el compromiso de los cristianos con el mundo encuentra aquí un límite: No deben renunciar al camino de Cristo.
b) Seguir a Jesús en el dolor y la muerte (Mc/08/34-09/01).
34 Y llamando junto a sí al pueblo, juntamente con sus discípulos, les dijo: «El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, cargue con su cruz y sígame. 35 Pues quien quiera poner a salvo su vida, la perderá; pero quien pierda su vida por mí y por el Evangelio, la pondrá a salvo.
Esta serie de sentencias está dirigida a toda la comunidad. El «pueblo», que en aquella circunstancia histórica no podía estar allí -Mateo y Lucas lo dejan al margen-, representa a cuantos han de escuchar el mensaje de Jesús, y se menciona especialmente a los discípulos para dirigirse a los creyentes. Difícilmente se alude a los rectores de la comunidad. Lo mismo subraya la expresión «llamando junto a sí» que Marcos emplea para impartir enseñanzas importantes al pueblo o a los discípulos y, mediante ellos, a los que creerán más tarde (cf. 7,14; 10,42; 12,43). De este modo las palabras de Jesús, (…), pasan a ser una exhortación permanente para todos los hombres. Todos deben considerar el camino del Hijo del hombre como algo que les interesa a ellos mismos.
Lo que Jesús dice acerca de sus padecimientos y muerte no sólo debe iluminar lo que hay de oscuro en su propio destino, sino que también debe indicar a sus discípulos el camino del seguimiento de Jesús. Las sentencias segunda y tercera sobre la ganancia y pérdida de la «vida» suenan como una explicación de la existencia humana en general, como proverbios sapienciales que expresan la paradoja -lo contradictorio- de la experiencia humana. Pero, insertas como están entre la sentencia clásica sobre el seguimiento con la cruz y la que se refiere a la confesión de fe en el Hijo del hombre, son también una exhortación al ordenamiento cristiano de la existencia entre los discípulos de Cristo. Dentro de la existencia humana los padecimientos y la muerte son inevitables; pero en el seguimiento de Jesús son también superables, pues que inducen a la hondura y plenitud de una vida a la que el hombre íntimamente aspira.
La sentencia sobre el seguimiento con la cruz, desgastada por su empleo frecuentísimo, son unas palabras extremadamente duras, parecidas a aquel ágrafo que no aparece consignado en los Evangelios entre las sentencias que nos han transmitido del Señor: «Quien está cerca de mi, está cerca del fuego; quien está lejos de mí, está lejos del reino.» Jesús ha hablado de hecho en este lenguaje intimidante para expresar la seriedad y grandeza de lo que exige el ser discípulo (cf. Luc_9:57s; Luc_14:25-35). Su invitación a seguirle va dirigida a los hombres animosos que, plenamente conscientes de lo abrupto del camino y con toda libertad se deciden a seguirlo porque el objetivo final bien lo merece.
Considerando la palabra en su tenor original, se ve que la llamada al seguimiento -«venir en pos de mí»- parece terminar en el oprobio y la muerte. «Cargar con su cruz» sólo puede referirse en su sentido literal a los hombres de aquel tiempo: se trataría de seguir el camino terrible de un hombre condenado a la crucifixión que toma sobre sus hombros el pesado madero transversal sobre el que será clavado al tiempo que se fija sobre su cabeza el motivo de la ejecución. Esta imagen, familiar a los hombres de aquel tiempo, equivale, pues, a «arriesgarse a una vida tan difícil como el último recorrido de un condenado muerte» (A. Fridrichsen).
(…)
CRUZ/LLEVAR: La exposición más antigua de la metáfora se deja ya adivinar en la frase segunda: «Niéguese a sí mismo.» Falta aún en la redacción original del logion, que aparece en /Lc/14/27 (= /Mt/10/38); pero revela sin duda la intención de Jesús. En otro pasaje, y dirigiéndose a un hombre que quiere ser su discípulo, Jesús le exige «odiar» a su padre y a su madre, a la mujer y a los hijos, a los hermanos y hermanas, e incluso «su propia vida», es decir, ponerlos en un segundo plano cuando lo requiere el seguimiento de Jesús (Luc_14:26). El seguimiento con la cruz significa, pues, la renuncia radical a las ambiciones personales para pertenecer a Jesús y a Dios. Renunciando a la propia libertad por amor de Jesús y del Evangelio, el hombre consigue la verdadera libertad sobre sí mismo. Quien renuncia a disponer de sí mismo y se pone por completo a disposición divina, emprende con Jesús un camino que lleva a la anchura y plenitud de la vida de Dios.
Las palabras acerca de la salvación y pérdida de la vida (v. 35) conservan toda su fuerza mediante el concepto clave de «vida». Es un vocablo que en griego significa «alma», pero que según el Antiguo Testamento expresa todo el hombre con su vitalidad, su voluntad de vivir y sus manifestaciones de vida; modernamente diríamos que al hombre en su existencia. Quien sólo quiere desarrollar su propio yo y salvar su existencia para si, perderá esa vida y marrará irremediablemente su objetivo vital. Pero quien posterga y entrega su vida terrena en el seguimiento de Jesús, salvará su vida y alcanzará su verdadero objetivo vital.
Generalmente se interpreta la sentencia cual si se hablase de la «vida» en un doble sentido: la vida terrena y natural y la vida eterna junto a Dios. Interpretación que no es falsa, pero que merma agudeza a la sentencia paradójica, ya que en ambos casos se emplea la misma expresión. «La palabra psiche no contiene un doble sentido, más bien lo elimina y supera, ya no se trata en absoluto de la existencia terrena del hombre, sino que esa existencia adquiere ahora nuevas dimensiones: tras el presente y el futuro que terminan una vez hay un futuro definitivo».
En Luc_17:33 la sentencia está formulada de tal modo que opone el fracaso de una existencia vivida de una forma puramente terrena a la plenitud existencial de una vida orientada hacia Dios. Pero en Mt. en cuanto sentencia de seguimiento incluye el motivo «por mi causa», y Marcos agrega «por el Evangelio» (cf. 10,29), sin duda que para indicar que esto no sólo vale para el tiempo de la vida de Jesús sobre la tierra, sino siempre, mientras se anuncie el Evangelio.
El discípulo de Jesús se pone por completo al servicio de su Señor y del Evangelio. Lo cual quiere decir que, como Jesús y con Jesús desea cumplir la voluntad de Dios de un modo radical, incluso si se le exige la vida terrena. La idea de martirio, que aquí resuena inevitablemente, puede sin embargo trasladarse a la vida cristiana como tal, cuando en ella la voluntad alcanza el desprendimiento supremo. En el caso extremo de la entrega de la vida, Jesús esclarece lo que significa arriesgarse a un camino que él ha recorrido personalmente por obedecer a Dios. También una vida de servicio a los otros, una vida de amor, como la que Jesús ha reclamado, y de disposición al sufrimiento, que semejante vida supone, constituye una realización del seguimiento de Jesús según las exigencias del Evangelio.
(…)
(SCHNACKENBURG, R., El Evangelio según San Marcos, en El Nuevo Testamento y su Mensaje, Editorial Herder)
Benedicto XVI
La confesión de Pedro
En los tres Evangelios sinópticos, aparece como un hito importante en el camino de Jesús el momento en que pregunta a los discípulos acerca de lo que la gente dice y lo que ellos mismos piensan de Él (cf. Mc 8, 27-30; Mt 16, 13-20; Lc 9, 18-21). En los tres Evangelios Pedro contesta en nombre de los Doce con una declaración que se aleja claramente de la opinión de la «gente». En los tres Evangelios, Jesús anuncia inmediatamente después su pasión y resurrección, y añade a este anuncio de su destino personal una enseñanza sobre el camino de los discípulos, que es un seguirle a Él, al Crucificado. Pero en los tres Evangelios, este seguirle en el signo de la cruz se explica también de un modo esencialmente antropológico, como el camino del «perderse a sí mismo», que es necesario para el hombre y sin el cual le resulta imposible encontrarse a sí mismo (cf. Mc 8, 31-9.1; Mt 16, 21-28; Lc 9, 22-27). Y, finalmente, en los tres Evangelios sigue el relato de la transfiguración de Jesús, que explica de nuevo la confesión de Pedro profundizándola y poniéndola al mismo tiempo en relación con el misterio de la muerte y resurrección de Jesús (cf. Mc 9, 2-13; Mt 17, 1-13; Lc 9, 28-36).
Sólo en Mateo aparece, inmediatamente después de la confesión de Pedro, la concesión del poder de las llaves del reino —el poder de atar y desatar— unida a la promesa de que Jesús edificará sobre él —Pedro— su Iglesia como sobre una piedra. Relatos de contenido paralelo a este encargo y a esta promesa se encuentran también en Lucas 22, 31s, en el contexto de la Última Cena, y en Juan 21, 15 -19, después de la resurrección de Jesús.
Por lo demás, en Juan se encuentra también una confesión de Pedro que se coloca igualmente en un hito importante del camino de Jesús, y que sólo entonces le da al círculo de los Doce toda su importancia y su fisonomía (cf. Jn 6, 68s). Al tratar la confesión de Pedro según los sinópticos tendremos que considerar también este texto que, a pesar de todas las diferencias, muestra elementos fundamentales comunes con la tradición sinóptica.
Estas explicaciones un tanto esquemáticas deberían haber dejado claro que la confesión de Pedro sólo se puede entender correctamente en el contexto en que aparece, en relación con el anuncio de la pasión y las palabras sobre el seguimiento: estos tres elementos —las palabras de Pedro y la doble respuesta de Jesús—van indisolublemente unidos. Para comprender dicha confesión es igualmente indispensable tener en cuenta la confirmación por parte del Padre mismo, y a través de la Ley y los Profetas, después de la escena de la transfiguración. En Marcos, el relato de la transfiguración es precedido de una promesa —aparente— de la Parusía, que por un lado enlaza con las palabras sobre el seguimiento, pero por otro introduce la transfiguración de Jesús y de este modo explica a su manera tanto el seguimiento corno la promesa de la Parusía. Las palabras sobre el seguimiento, que en Marcos y Lucas están dirigidas a todos —al contrario que el anuncio de la pasión, que se hace sólo a los testigos—, introducen el factor eclesiológico en el contexto general; abren el horizonte del conjunto a todos, más allá del camino recién emprendido por Jesús hacia Jerusalén (cf. Lc 9, 23), del mismo modo que su explicación del seguimiento del Crucificado hace referencia a aspectos fundamentales de la existencia humana en general.
Juan sitúa estas palabras en el contexto del Domingo de Ramos y las relaciona con la pregunta de los griegos que buscan a Jesús; de este modo, destaca claramente el carácter universal de dichas afirmaciones. Al mismo tiempo están aquí relacionadas con el destino de Jesús en la cruz, que pierde así todo carácter casual y aparece en su necesidad intrínseca (cf. Jn 12, 24s). Con sus palabras sobre el grano de trigo que muere, Juan relaciona además el mensaje del perderse y encontrarse con el misterio eucarístico, que en su Evangelio, al final de la historia de la multiplicación de los panes y su explicación en el sermón eucarístico de Jesús, determina también el contexto de la confesión de Pedro.
Centrémonos ahora en las distintas partes de este gran entramado de sucesos y palabras. Mateo y Marcos mencionan corno escenario del acontecimiento la zona de Cesarea de Felipe (hoy Banyás), el santuario de Pan erigido por Herodes el Grande junto a las fuentes del Jordán. Herodes hijo convirtió este lugar en capital de su reino, dándole el nombre en honor a César Augusto y a sí mismo.
La tradición ha ambientado la escena en un lugar en el que un empinado risco sobre las aguas del Jordán simboliza de forma sugestiva las palabras acerca de la roca. Marcos y Lucas, cada uno a su modo, nos introducen, por así decirlo, en la ambientación interior del suceso. Marcos dice que Jesús había planteado su pregunta «por el camino»; está claro que el camino de que habla conducía a Jerusalén: ir de camino hacia las «aldeas de Cesarea de Felipe» (Mc 8, 27) quiere decir que se está al inicio de la subida a Jerusalén, hacia el centro de la historia de la salvación, hacia el lugar en el que debía cumplirse el destino de Jesús en la cruz y en la resurrección, pero en el que también tuvo su origen la Iglesia después de estos acontecimientos. La confesión de Pedro y por tanto las siguientes palabras de Jesús se sitúan al comienzo de este camino.
Tras la gran época de la predicación en Galilea, éste es un momento decisivo: tanto el encaminarse hacia la cruz como la invitación a la decisión que ahora distingue netamente a los discípulos de la gente que sólo escucha a Jesús pero no le sigue, hace claramente de los discípulos el núcleo inicial de la nueva familia de Jesús: la futura Iglesia. Una característica de esta comunidad es estar «en camino» con Jesús; de qué camino se trata quedará claro precisamente en este contexto. Otra característica de esta comunidad es que su decisión de acompañar al Señor se basa en un conocimiento, en un «conocer» a Jesús que al mismo tiempo les obsequia con un nuevo conocimiento de Dios, del Dios único en el que, como israelitas, creen.
En Lucas —de acuerdo con el sentido de su visión de la figura de Jesús— la confesión de Pedro va unida a un momento de oración. Lucas comienza el relato de la historia con una paradoja intencionada: «Una vez que Jesús estaba orando solo, en presencia de sus discípulos» (9, 18). Los discípulos quedan incluidos en ese «estar solo», en su reservadísimo estar con el Padre. Se les concede verlo como Aquel que habla con el Padre cara a cara, de tú a tú, como hemos visto al comienzo de este libro. Pueden verlo en lo íntimo de su ser, en su ser Hijo, en ese punto del que provienen todas sus palabras, sus acciones, su autoridad. Ellos pueden ver lo que la «gente» no ve, y esta visión les permite tener un conocimiento que va más allá de la «opinión» de la «gente». De esta forma de ver a Jesús se deriva su fe, su confesión; sobre esto se podrá edificar después la Iglesia.
Aquí es donde encuentra su colocación interior la doble pregunta de Jesús. Esta doble pregunta sobre la opinión de la gente y la convicción de los discípulos presupone que existe, por un lado, un conocimiento exterior de Jesús que no es necesariamente equivocado aunque resulta ciertamente insuficiente, y por otro lado, frente a él, un conocimiento más profundo vinculado al discipulado, al acompañar en el camino, y que sólo puede crecer en él. Los tres sinópticos coinciden en afirmar que, según la gente, Jesús era Juan el Bautista, o Elías o uno de los profetas que había resucitado; Lucas había contado con anterioridad que Herodes había oído tales interpretaciones sobre la persona y la actividad de Jesús, sintiendo por eso deseos de verlo. Mateo añade como variante la idea manifestada por algunos de que Jesús era Jeremías.
Todas estas opiniones tienen algo en común: sitúan a Jesús en la categoría de los profetas, una categoría que estaba disponible como clave interpretativa a partir de la tradición de Israel. En todos los nombres que se mencionan para explicar la figura de Jesús se refleja de algún modo la dimensión escatológica, la expectativa de un cambio que puede ir acompañada tanto de esperanza como de temor. Mientras Elías personifica más bien la esperanza en la restauración de Israel, Jeremías es una figura de pasión, el que anuncia el fracaso de la forma de la Alianza hasta entonces vigente y del santuario, y que era, por así decirlo, la garantía concreta de la Alianza; no obstante, es también portador de la promesa de una Nueva Alianza que surgirá después de la caída. Jeremías, en su padecimiento, en su desaparición en la oscuridad de la contradicción, es portador vivo de ese doble destino de caída y de renovación.
Todas estas opiniones no es que sean erróneas; en mayor o menor medida constituyen aproximaciones al misterio de Jesús a partir de las cuales se puede ciertamente encontrar el camino hacia el núcleo esencial. Sin embargo, no llegan a la verdadera naturaleza de Jesús ni a su novedad. Se aproximan a él desde el pasado, o desde lo que generalmente ocurre y es posible; no desde sí mismo, no desde su ser único, que impide el que se le pueda incluir en cualquier otra categoría. En este sentido, también hoy existe evidentemente la opinión de la «gente», que ha conocido a Cristo de algún modo, que quizás hasta lo ha estudiado científicamente, pero que no lo ha encontrado personalmente en su especificidad ni en su total alteridad. Karl Jaspers ha considerado a Jesús como una de las cuatro personas determinantes, junto a Sócrates, Buda y Confucio, reconociéndole así una importancia fundamental en la búsqueda del modo recto de ser hombres; pero de esa manera resulta que Jesús es uno entre tantos, dentro de una categoría común a partir de la cual se les puede explicar, pero también delimitar.
Hoy es habitual considerar a Jesús como uno de los grandes fundadores de una religión en el mundo, a los que se les ha concedido una profunda experiencia de Dios. Por tanto, pueden hablar de Dios a otras personas a las que esa «disposición religiosa» les ha sido negada, haciéndoles así partícipes, por así decirlo, de su experiencia de Dios. Sin embargo, en esta concepción queda claro que se trata de una experiencia humana de Dios, que refleja la realidad infinita de Dios en lo finito y limitado de una mente humana, y que por eso se trata sólo de una traducción parcial de lo divino, limitada además por el contexto del tiempo y del espacio. Así, la palabra «experiencia» hace referencia, por un lado, a un contacto real con lo divino, pero al mismo tiempo comporta la limitación del sujeto que la recibe. Cada sujeto humano puede captar sólo un fragmento determinado de la realidad perceptible, y que además necesita después ser interpretado. Con esta opinión, uno puede sin duda amar a Jesús, convertirlo incluso en guía de su vida. Pero la «experiencia de Dios» vivida por Jesús a la que nos aficionamos de este modo se queda al final en algo relativo, que debe ser completado con los fragmentos percibidos por otros grandes. Por tanto, a fin de cuentas, el criterio sigue siendo el hombre mismo, cada individuo: cada uno decide lo que acepta de las distintas «experiencias», lo que le ayuda o lo que le resulta extraño. En esto no se da un compromiso definitivo.
A la opinión de la gente se contrapone el conocimiento de los discípulos, manifestado en la confesión de fe. ¿Cómo se expresa? En cada uno de los tres sinópticos está formulado de manera distinta, y de manera aún más diversa en Juan. Según Marcos, Pedro le dice simplemente a Jesús: «Tú eres [el Cristo] el Mesías» (8, 29). Según Lucas, Pedro lo llama «el Cristo [el Ungido] de Dios» (9, 20) y, según Mateo, dice: «Tú eres Cristo [el Mesías], el Hijo de Dios vivo» (16, 16). Finalmente, en Juan la confesión de Pedro reza así: «Tú eres el Santo de Dios» (6, 69).
Puede surgir la tentación de elaborar una historia de la evolución de la confesión de fe cristiana a partir de estas diferentes versiones. Sin duda, la diversidad de los textos refleja también un proceso de desarrollo en el que poco a poco se clarifica plenamente lo que al principio, en los primeros intentos, como a tientas, se indicaba de un modo todavía vago. En el ámbito católico, Pierre Grelot ha ofrecido recientemente la interpretación más radical de la contraposición de estos textos: no ve una evolución, sino una contradicción. La simple confesión mesiánica de Pedro que relata Marcos refleja sin duda correctamente el momento histórico; pero se trata todavía de una confesión puramente «judía», que interpreta a Jesús como un Mesías político según las ideas de la época. Sólo la exposición de Marcos manifestaría una lógica clara, pues sólo un mesianismo político explicaría la oposición de Pedro al anuncio de la pasión, una intervención a la que Jesús —como hiciera cuando Satanás le ofreció el poder— responde con un brusco rechazo: «¡Quítate de mi vista, Satanás! ¡Tú piensas como los hombres, no como Dios!» (Mc 8, 33). Esta áspera reacción sólo sería coherente si con ella se hiciera referencia también a la confesión anterior y se la rechazara como falsa; no tendría lógica en cambio en la confesión madura, desde el punto de vista teológico, que aparece en la versión de Mateo.
(…)
Pero es el momento de volver a la confesión que Pedro hace de Cristo y, con ello, a nuestro tema principal. Hemos visto que Grelot considera la confesión de Pedro narrada por Marcos como totalmente «judía» y, por ello, rechazada por Jesús. Pero este rechazo no aparece en el texto, en el que Jesús sólo prohíbe la divulgación pública de esta confesión, que la gente de Israel podría efectivamente malinterpretar, conduciendo, por un lado, a una serie de falsas esperanzas en Él y, por otro, a un proceso político contra Él. Sólo después de esta prohibición sigue la explicación de lo que significa realmente «Mesías»: el verdadero Mesías es el «Hijo del hombre», que es condenado a muerte y que sólo así entra en su gloria como el Resucitado a los tres días de su muerte.
La investigación habla, en relación con el cristianismo de los orígenes, de dos tipos de fórmulas de confesión: la «sustantiva» y la «verbal»; para entenderlo mejor podríamos hablar de tipos de confesión de orientación «ontológica» y otros orientados a la historia de la salvación. Las tres formas de la confesión de Pedro que nos transmiten los sinópticos son «sustantivas»: Tú eres el Cristo; el Cristo de Dios; el Cristo, el Hijo del Dios vivo. El Señor pone siempre al lado de estas afirmaciones sustantivas la confesión «verbal»: el anuncio anticipado del misterio pascual de cruz y resurrección. Ambos tipos de confesión van unidos, y cada uno queda incompleto y en el fondo incomprensible sin el otro. Sin la historia concreta de la salvación, los títulos resultan ambiguos: no sólo la palabra «Mesías», sino también la expresión «Hijo del Dios vivo». También este título se puede entender como totalmente opuesto al misterio de la cruz. Y viceversa, la mera afirmación de lo que ha ocurrido en la historia de la salvación queda sin su profunda esencia, si no queda claro que Aquel que allí ha sufrido es el Hijo del Dios vivo, es igual a Dios (cf. Flp 2, 6), pero que se despojó a sí mismo y tomó la condición de siervo rebajándose hasta la muerte, y una muerte de cruz (cf. Flp 2, 7s). En este sentido, sólo la estrecha relación de la confesión de Pedro y de las enseñanzas de Jesús a los discípulos nos ofrece la totalidad y lo esencial de la fe cristiana. Por eso, también los grandes símbolos de fe de la Iglesia han unido siempre entre sí estos dos elementos.
Y sabemos que los cristianos —en posesión de la confesión justa— tienen que ser instruidos continuamente, a lo largo de los siglos, y también hoy, por el Señor, para que sean conscientes de que su camino a lo largo de todas las generaciones no es el camino de la gloria y el poder terrenales, sino el camino de la cruz. Sabemos y vernos que, también hoy, los cristianos —nosotros mismos— llevan aparte al Señor para decirle: «¡No lo permita Dios, Señor! Eso no puede pasarte» (Mt 16, 22). Y como dudamos de que Dios lo quiera impedir, tratamos de evitarlo nosotros mismos con todas nuestras artes. Y así, el Señor tiene que decirnos siempre de nuevo también a nosotros: « ¡Quítate de mi vista, Satanás!» (Mc 8, 33). En este sentido, toda la escena muestra una inquietante actualidad. Ya que, en definitiva, seguimos pensando según «la carne y la sangre» y no según la revelación que podemos recibir en la fe.
Hemos de volver una vez más a los títulos de Cristo que se encuentran en las confesiones. Ante todo, es importante ver que la forma específica del título hay que comprenderla cada vez dentro del conjunto de cada uno de los Evangelios y de su particular forma de tradición. Siempre es importante la relación con el proceso de Jesús, durante el cual vuelve a aparecer la confesión de los discípulos como pregunta y acusación. En Marcos, la pregunta del sumo sacerdote retoma el título de Cristo (Mesías) y lo amplía: « ¿Eres tú el Mesías, el Hijo del Bendito?» (14, 61). Esta pregunta presupone que tales interpretaciones de la figura de Jesús se habían hecho de dominio público a través de los grupos de discípulos. El poner en relación los títulos de Cristo (Mesías) e Hijo procedía de la tradición bíblica (cf. Sal2, 7; Sal 110). Desde este punto de vista, la diferencia entre las versiones de Marcos y Mateo se relativiza y resulta menos profunda que en la exegesis de Grelot y otros. En Lucas, Pedro reconoce a Jesús —según hemos visto— como «el Ungido (Cristo, Mesías) de Dios». Aquí nos volvemos a encontrar con lo que el anciano Simeón sabía sobre el Niño Jesús, al que preanunció como el Ungido (Cristo) del Señor (cf. Lc 2, 26). Como contraste, a los pies de la cruz, «las autoridades» se burlan de Jesús diciéndole: «A otros ha salvado; que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el Elegido» (Lc 23, 35). Así, el arco se extiende desde la infancia de Jesús, pasando por la confesión de Cesarea de Felipe, hasta la cruz: los tres textos juntos manifiestan la singular pertenencia del «Ungido» a Dios.
Pero en el Evangelio de Lucas hay que mencionar otro acontecimiento importante para la fe de los discípulos en Jesús: la historia de la pesca milagrosa, que termina con la elección de Simón Pedro y de sus compañeros para que sean discípulos. Los experimentados pescadores habían pasado toda la noche sin conseguir nada, y entonces Jesús les dice que salgan de nuevo, a plena luz del día, y echen las redes al agua. Para los conocimientos prácticos de estos hombres resultaba una sugerencia poco sensata, pero Simón responde: «Maestro… por tu palabra, echaré las redes» (Lc 5, 5). Luego viene la pesca abundantísima, que sobrecoge a Pedro profundamente. Cae a los pies del Señor en actitud de adoración y dice: «Apártate de mí, Señor, que soy un pecador» (5, 8). Reconoce en lo ocurrido el poder de Dios, que actúa a través de la palabra de Jesús, y este encuentro directo con el Dios vivo en Jesús le impresiona profundamente. A la luz y bajo el poder de esta presencia, el hombre reconoce su miserable condición. No consigue soportar la tremenda potencia de Dios, es demasiado imponente para él. Desde el punto de vista de la historia de las religiones, éste es también uno de los textos más impresionantes para explicar lo que ocurre cuando el hombre se siente repentinamente ante la presencia directa de Dios. En ese momento el hombre sólo puede estremecerse por lo que él es y rogar ser liberado de la grandeza de esta presencia. Esta percepción repentina de Dios en Jesús se expresa en el título que Pedro utiliza ahora para Jesús: Kyrios, Señor. Es la denominación de Dios utilizada en el Antiguo Testamento para remplazar el nombre de Dios revelado en la zarza ardiente que no se podía pronunciar. Si antes de hacerse a la mar Jesús era para Pedro el «epistáta» —que significa maestro, profesor, rabino—, ahora lo recoríbce como el Kyrios.
Una situación similar la encontramos en el relato de Jesús que camina sobre las aguas del lago encrespadas por la tempestad para llegar a la barca de los discípulos. Pedro le pide que le permita también a él andar sobre las aguas para ir a su encuentro. Como empezaba a hundirse, la mano tendida de Jesús lo salva, subiendo después los dos a la barca. En ese instante el viento se calma. Entonces ocurre lo mismo que había sucedido en la historia de la pesca milagrosa: los discípulos de la barca se postran ante Jesús, un gesto que expresa a la vez sobrecogimiento y adoración. Y reconocen: «Realmente eres el Hijo de Dios» (cf. Mt 14, 22-33). La confesión de Pedro narrada en Mateo 16, 16 encuentra claramente su fundamento en esta y en otras experiencias análogas que se relatan en el Evangelio. En Jesús, los discípulos sintieron muchas veces y de distintas formas la presencia misma del Dios vivo.
Antes de intentar componer una imagen con todas estas piezas del mosaico, debemos examinar brevemente aún la confesión de Pedro que aparece en Juan. El sermón eucarístico de Jesús, que en Juan sigue a la multiplicación de los panes, retoma públicamente, por así decirlo, el «no» de Jesús al tentador, que le había invitado a convertir las piedras en panes, es decir, a ver su misión reducida a proporcionar bienestar material. En lugar de esto, Jesús hace referencia a la relación con el Dios vivo y al amor que procede de Él, que es la verdadera fuerza creadora, dadora de sentido, y después también de pan: así explica su misterio personal, se explica a sí mismo, a través de su entrega como el pan vivo. Esto no gusta a los hombres; muchos se alejan de Él. Jesús les pregunta a los Doce: « ¿También vosotros queréis marcharos?». Pedro responde: «Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna: nosotros creemos. Y sabemos que tú eres el Santo, consagrado por Dios» (in 6, 68s).
Hemos de reflexionar con más detalle sobre esta versión de la confesión de Pedro en el contexto de la Última Cena. En dicha confesión se perfila el misterio sacerdotal de Jesús: en el Salmo 106, 16 se llama a Aarón «el santo de Dios». El título remite retrospectivamente al discurso eucarístico y, con ello, se proyecta hacia el misterio de la cruz de Jesús; está por tanto enraizado en el misterio pascual, en el centro de la misión de Jesús, y alude a la total diferencia de su figura respecto a las formas usuales de esperanza mesiánica. El Santo de Dios: estas palabras nos recuerdan también el abatimiento de Pedro ante la cercanía del Santo después de la pesca milagrosa, que le hace experimentar dramáticamente la miseria de su condición de pecador. Así pues, nos encontramos absolutamente en el contexto de la experiencia de Jesús que tuvieron los discípulos, y que hemos intentado conocer a partir de algunos momentos destacados de su camino de comunión con Jesús.
¿Qué conclusiones podemos sacar de todo esto? En primer lugar hay que decir que el intento de reconstruir históricamente las palabras originales de Pedro, considerando todo lo demás como desarrollos posteriores, tal vez incluso a la fe postpascual, induce a error. ¿De dónde podría haber surgido realmente la fe postpascual si el Jesús prepascual no hubiera aportado fundamento alguno para ello? Con tales reconstrucciones, la ciencia pretende demasiado.
Precisamente el proceso de Jesús ante el Sanedrín pone al descubierto lo que de verdad resultaba escandaloso en Él: no se trataba de un mesianismo político; éste se daba en cambio en Barrabás y más tarde en Bar-Kokebá. Ambos tuvieron sus seguidores, y ambos movimientos fueron reprimidos por los romanos. Lo que causaba escándalo de Jesús era precisamente lo mismo que ya vimos en la conversación del rabino Neusner con el Jesús del Sermón de la Montaña: el hecho de que parecía ponerse al mismo nivel que el Dios vivo. Éste era el aspecto que no podía aceptar la fe estrictamente monoteísta de los judíos; eso era lo que incluso Jesús sólo podía preparar lenta y gradualmente. Eso era también lo que — dejando firmemente a salvo la continuidad ininterrumpida con la fe en un único Dios—impregnaba todo su mensaje y constituía su carácter novedoso, singular, único. El hecho de que el proceso ante los romanos se convirtiera en un proceso contra un mesianismo político respondía al pragmatismo de los saduceos. Pero también Pilato sintió que se trataba en realidad de algo muy diferente, que a un verdadero «rey» políticamente prometedor nunca lo habrían entregado para que lo condenara.
Con esto nos hemos anticipado. Volvamos a las confesiones de los discípulos. ¿Qué vemos, si juntamos todo este mosaico de textos? Pues bien, los discípulos reconocen que Jesús no tiene cabida en ninguna de las categorías habituales, que Él era mucho más que «uno de los profetas», alguien diferente. Que era más que uno de los profetas lo reconocieron a partir del Sermón de la Montaña y a la vista de sus acciones portentosas, de su potestad para perdonar los pecados, de la autoridad de su mensaje y de su modo de tratar las tradiciones de la Ley. Era ese «profeta» que, al igual que Moisés, hablaba con Dios como con un amigo, cara a cara; era el Mesías, pero no en el sentido de un simple encargado de Dios.
En Él se cumplían las grandes palabras mesiánicas de un modo sorprendente e inesperado: «Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy» (Sal2, 7). En los momentos significativos, los discípulos percibían atónitos: «Este es Dios mismo». Pero no conseguían articular todos los aspectos en una respuesta perfecta.
Utilizaron —justamente— las palabras de promesa de la Antigua Alianza: Cristo, Ungido, Hijo de Dios, Señor. Son las palabras clave en las que se concentró su confesión que, sin embargo, estaba todavía en fase de búsqueda, como a tientas. Sólo adquirió su forma completa en el momento en el que Tomás tocó las heridas del Resucitado y exclamó conmovido: « ¡Señor mío y Dios mío!» (Jn 20, 28). Pero, en definitiva, siempre estaremos intentando comprender estas palabras. Son tan sublimes que nunca conseguiremos entenderlas del todo, siempre nos sobrepasarán. Durante toda su historia, la Iglesia está siempre en peregrinación intentando penetrar en estas palabras, que sólo se nos pueden hacer comprensibles en el contacto con las heridas de Jesús y en el encuentro con su resurrección, convirtiéndose después para nosotros en una misión.
(Joseph Ratzinger – Benedicto XIV, Jesús de Nazaret, Primera Parte. Ediciones Planeta, 2007, p. 337-356)
P. Alfonso Torres, S. J.
EL PRIMADO DE PEDRO
En la lección sacra del último domingo empezábamos a explicar aquel episodio evangélico que tuvo lugar en Cesarea de Filipo, y en el cual San Pedro confesó la divinidad de Jesucristo y nuestro divino Redentor le otorgó magníficas promesas.
Explicamos la primera parte de ese episodio, o sea, todo lo que se refiere a la confesión de San Pedro, y nos quedó por explicar la segunda parte, en la que nuestro Señor hace a Pedro las promesas que hemos indicado.
Esa segunda parte del episodio evangélico, según el evangelio de San Mateo, capítulo 16, dice de esta manera:
Y Jesús, replicando, le dijo a él: Bienaventurado eres, Simón Bar Joná, porque carne ni sangre no te lo reveló, sino el Padre mío, que está en los cielos.
Y yo a mi vez te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella.
Y te daré las llaves del reino de los cielos; y lo que atares sobre la tierra, será atado en los cielos, y lo que desatares sobre la tierra, será desatado en los cielos. Entonces expresamente ordenó a los discípulos que a nadie dijesen que El es el Cristo.
Hay en los sagrados evangelios unos cuantos testimonios que se refieren de una manera expresa a las prerrogativas de San Pedro. De esos testimonios se puede sacar toda la doctrina relativa al romano pontífice. Entre esos testimonios se cuenta el que yo acabo de leeros, y es uno de los principales. Forzando la consideración, apurando hasta el último extremo los argumentos de estas palabras dirigidas por Jesús a San Pedro,
Podríamos sacar íntegro todo un tratado teológico acerca del romano pontífice; pero como las verdades que ahora tendríamos que explicar las vamos a ir encontrando en otros textos del santo evangelio, vamos a reducir nuestra consideración a un solo punto, o sea, a considerar en estas palabras del santo evangelio la autoridad que Jesucristo nuestro Señor confirió a San Pedro para gobernar y regir a la santa Iglesia; en otros términos, lo que llaman los teólogos el primado de jurisdicción de San Pedro.
Sabéis que, cuando se habla del primado de San Pedro, se suele entender esta palabra en sentidos muy diversos. Se habla de un primado de honor: es San Pedro a quien compete el mayor honor en la Iglesia de Jesucristo; se habla de un primado de jurisdicción, y entonces se entiende que San Pedro tiene el poder de gobernar la Iglesia, y de gobernarla con autoridad suprema, y así se va explicando este nombre, primado, en muy diversos sentidos. Para nosotros, ahora significa ese poder supremo de gobernar la Iglesia de Dios, o sea, lo que encierran los teólogos en la frase «primado de jurisdicción».
Antes de explicar las palabras del evangelio, quisiera yo hacerles notar de paso alguna controversia que hay acerca de ellas. Todos entenderán, sin necesidad de otras explicaciones, que estas palabras del evangelio son molestísimas para todos aquellos que no reconocen la autoridad del romano pontífice, y en primer término para los herejes protestantes en cualquiera de sus sectas y en cualquiera de sus manifestaciones. Son molestísimas, porque son el fundamento indestructible de lo que ellos combaten, de lo que ellos niegan, de aquella autoridad contra la cual ellos se rebelaron. Siendo molestísimas para ellos estas palabras, han tratado, como era natural, de quitarles toda su fuerza, y no ha quedado ningún camino por el cual no pretendan llevar adelante su intento.
Principalmente, los ataques que se han dirigido a estas palabras del evangelio son tres: algunos han negado la autenticidad de esta frase evangélica, es decir, han negado que esta frase estuviera primitivamente en el santo evangelio; otros han querido eliminar de estas palabras de Jesucristo la persona de San Pedro, y han querido referirlas a la fe, no a la persona de Pedro, sin buscar en ellas ninguna autoridad. Si lo que quiso Cristo decir es que la confesión de fe de San Pedro era como un fundamento de la Iglesia, era algo así como las llaves y el atar y desatar el reino de los cielos, entonces no tiene derecho San Pedro a recabar para su persona ninguna autoridad; y este camino lo han seguido los protestantes hasta empleando con habilidad unas palabras de los Santos Padres. Por último, ya que no han podido eliminar la persona de San Pedro, han querido que él en esta ocasión no fuera más que un representante de todos los apóstoles, de modo que no es a él solo, personalmente, a quien se da la autoridad de que aquí se habla o a quien se hacen estas magníficas promesas del Señor, sino que es ésta una promesa hecha a todo el colegio apostólico, digamos a toda la Iglesia, que no supone ninguna primacía, ningún privilegio, ninguna autoridad especial en el que nosotros llamamos cabeza de la Iglesia, o sea, en el apóstol San Pedro, y después en cada uno de sus sucesores.
Por estos caminos se ha intentado quitar toda su fuerza, enervar estas palabras del santo evangelio.
Los tres caminos son tan evidentemente equivocados, que, cuando hay que leer en algún tratado de teología las discusiones interminables entre protestantes y católicos acerca de estas palabras del evangelio, no le queda a uno en el ánimo otra sensación que la de cansancio, de hastío; esa sensación que suele quedar cuando se está haciendo una cosa inútil, y, más que inútil, necia. Cada una de esas afirmaciones tiene una refutación evidente, que, reducida a pocas palabras, podría ponerse así: que el texto es auténtico, lo sabemos nosotros, porque no hay ni uno solo de los manuscritos del evangelio, desde los más antiguos que se conocen hasta los más modernos, que no contenga esta frase, que no contenga estas palabras; y como el mayor argumento de la autenticidad es este que yo estoy mencionando ahora, es—como dijo el Señor refiriéndose a San Pablo—empeñarse en dar coces contra el aguijón combatir esa autenticidad.
Aunque os parezca inverosímil, todo el fundamento que han encontrado para combatir la autenticidad de estas palabras evangélicas es que en algunas citas de los Santos Padres se ha alterado alguna palabra del texto; no una palabra que signifique una mutación sustancial del mismo, sino una palabra secundaria. Y porque alguna vez algún escritor eclesiástico o algún Padre ha alterado una palabra secundaria del texto, ya han creído encontrar una razón suficiente para decir que el texto no era auténtico; es decir, todas las veces que nosotros citamos un texto de la Escritura, y no lo citamos literalmente, como está en el texto original o como está en la versión que usamos, pues estamos destruyendo, según ese sistema, la autenticidad de aquel texto bíblico. Alguna vez se empeñan en que ese texto lo debieron citar los que no lo citaron, que es uno de los argumentos más socorridos que hay, a veces, contra la autenticidad de las cosas más históricas, y aun se empeñan en hacerlo en tratados, en libros, que para nada tenían que hablar del sumo pontífice. Es como si nos empeñáramos en que en un tratado acerca de la presencia de Dios debiera haber toda la doctrina del primado de jurisdicción de San Pedro.
Como veis, los argumentos son tan vanos, tan necios, que bien podemos decir que la primera afirmación se refuta de un modo evidente.
La segunda afirmación es igualmente falsa, pues el Señor se refiere a la persona de San Pedro y no se refiere a la fe de San Pedro. Aquí hay un equívoco, y es que, ciertamente, en la escena evangélica que estamos comentando se habla de la persona de San Pedro y de la fe de San Pedro; la razón es muy clara. San Pedro tuvo que hacer una confesión de fe en Cristo nuestro Señor, y a esa confesión de fe responde Jesús haciéndole estas divinas promesas. De alguna manera interviene ahí la fe de San Pedro, y, apoyándose en esa intervención de la fe, se puede oscurecer el sentido de las palabras evangélicas hasta hacer que desaparezca lo que es más evidente.
Las palabras del evangelio, es decir, estas palabras en que nuestro Señor hace a Pedro aquellas grandes promesas que hemos oído, ciertamente se refieren a su persona. No sé yo de qué manera se podría hablar, qué otro modo podríamos encontrar de referirnos a una persona que este que encontramos nosotros en los versículos que ahora comentamos.
Lo mismo que esas dos dificultades anteriores, se puede refutar la tercera con sólo considerar que se trata aquí de un diálogo entre Jesucristo nuestro Señor y San Pedro, y todo lo que se quiera añadir no tiene el menor fundamento en el texto evangélico.
Para no entretenemos en cosas secundarias, dejemos esta primera serie de observaciones y entremos en algo que va más derechamente a nuestro asunto. En el texto evangélico que ahora comentamos, nuestro Señor hace sus promesas a San Pedro valiéndose de una triple metáfora: primero, de la metáfora de una peña, de una roca; segundo, de la metáfora de las llaves, y tercero, valiéndose de esa manera figurada de hablar que encierran las palabras atar y desatar, le da potestad para atar y desatar en el reino de los cielos.
Desentrañando el sentido de esta triple metáfora, se llega a conocer todo lo que en la ocasión presente nuestro divino Redentor prometió a su apóstol y luego le otorgó, como tendremos ocasión de ver cuando expliquemos otras palabras evangélicas.
En la metáfora de la piedra hay algo que no se percibe en nuestra traducción. En nuestra traducción se suele decir: Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia; pero en realidad el texto debería exponerse así: Tú eres piedra, y sobre esa piedra edificaré mi Iglesia. Al traducirse esas palabras al castellano, para guardar el género correspondiente a cada cosa, se han alterado; pero el sentido verdadero de las mismas es el que expresa la traducción que yo acabo de hacer. ¿Qué puede significar aquí esta frase: Tú eres piedra, roca, y sobre esa roca edificaré yo mi Iglesia? Se trata, naturalmente, de una sociedad humana. La palabra Iglesia, que se usa pocas veces en el Nuevo Testamento, viene a significar aquí lo mismo que esa otra palabra el reino de Dios o el reino de los cielos, que vimos cuando exponíamos las parábolas del lago. Antiguamente, existía esa sociedad espiritual que los judíos llamaban la sinagoga, correspondiendo esta palabra Iglesia en el Nuevo Testamento a la sinagoga del Antiguo. Cristo nuestro Señor habla de su Iglesia, funda su Iglesia, y esa sociedad espiritual, esa sociedad humana, dice El que se fundará sobre una piedra, sobre una roca firme, y esa roca firme será la persona de San Pedro.
Si algo puede significar esta metáfora, y si no queremos atribuir a Jesucristo una palabra vana, hemos de convenir que esa sociedad humana—humana en el sentido de que va a ser compuesta de hombres, porque en otro sentido puede llamarse y debe llamarse divina—tendrá por cabeza y por autoridad al mismo Pedro. Fundar la Iglesia sobre algo, ser el sostén de la Iglesia, ¿qué otra cosa puede significar? Cristo nuestro Señor, al establecer con firmeza esa sociedad de hombres para que subsista, para que viva, le da una autoridad que la gobierne, que la dirija, que la defienda, que sea, en una palabra, su cimiento y su sostén.
Apunta el Señor o acentúa con un nuevo matiz esa metáfora de la piedra, aludiendo a unas palabras del evangelio que explicábamos nosotros cuando hablamos del sermón de la Montaña. Recordarán que el sermón de la Montaña acaba con una parábola. Se habla del hombre que edifica su casa sobre roca viva, y se da a entender que el primero es imprudente, porque su casa se arruinará muy pronto, en cuanto soplen los vientos, en cuanto se desaten las tempestades, en cuanto salgan los torrentes, y, en cambio, se alaba la prudencia de aquel que construyó su casa sobre una roca viva, porque, al construirla así, la hizo como indestructible.
Aludiendo a esa parábola que hay al final del sermón de la Montaña, el Señor, después de haber dicho que va a fundar su Iglesia sobre la roca viva de la persona de Pedro, añade:
Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella.
Se discute si esta palabra ella se refiere directamente a la Iglesia o se refiere a la piedra sobre que está edificada de una manera directa; pero en cualquiera de las dos hipótesis, el sentido es el mismo: si no prevalecen contra la piedra, no prevalecen contra la Iglesia, y, si no prevalecen contra la Iglesia, tampoco prevalecen contra la piedra en la cual la Iglesia está asentada. Esta podría ser una discusión meramente verbal, pero la idea siempre sería la misma: la Iglesia fundada sobre Pedro es indestructible.
Tampoco sabemos con toda certeza lo que significan aquí las puertas del infierno. Hay una interpretación posible, según la cual las puertas del infierno sería una alusión a la muerte, para decir que la Iglesia es indefectible, que no morirá jamás; pero hay otra explicación mucho más ajustada al texto del evangelio, mucho más apoyada en la tradición eclesiástica, según la cual lo que quiere decir aquí el Señor es las potestades infernales, que están señaladas con la palabra puerta del infierno —tomando aquí la palabra puerta en el sentido de tribunal y en el sentido de autoridad, como todavía la tomamos nosotros cuando para hablar de las autoridades del imperio otomano mencionamos la Sublime Puerta, y como muchas veces se emplea en otros lugares de la Sagrada Escritura—; entendiendo esta palabra así, por las potestades infernales, se ajusta uno más al texto evangélico, y lo que quiere significar es que se levantarán contra la Iglesia las potestades del infierno, pero no podrán prevalecer contra ella.
En uno y otro caso, en una y otra significación, lo que afirma el Señor es que contra esa Iglesia que Él va a fundar sobre la roca viva que es Pedro no prevalecerá la muerte y no prevalecerá la persecución. Él es como el hombre que ha sabido edificar sobre roca viva, y al edificar sobre roca viva ha hecho inmune la propia casa, la propia Iglesia, contra todas las tempestades. Se levantarán vientos huracanados, caerán lluvias, se desatarán los torrentes, pero la casa seguirá en pie, la Iglesia sobrevivirá a todos los diluvios, a todas las tormentas; la Iglesia, en una palabra, será inmortal, indefectible. Y será inmortal y será indefectible precisamente por esta razón, porque está fundada sobre la roca viva que es Pedro.
Por si pudiera quedar alguna oscuridad en esta metáfora, el Señor precisa más, y nos hace entender con las palabras del evangelio que siguen que se trata aquí realmente de la autoridad de la Iglesia. Al decir a Pedro: A ti te daré las llaves del reino de los cielos, es decir, de mi Iglesia, porque notad bien que aquí no se habla ahora únicamente del reino de los cielos, que hemos de poseer nosotros después de la muerte, sino que se emplea esta palabra reino de los cielos en el sentido en que tantas veces la hemos visto empleada en el evangelio, para significar la Iglesia que vive aquí, en la tierra. Te daré las llaves del reino de los cielos: esta metáfora de las llaves no ha de entenderse en el sentido pobrísimo de que San Pedro pueda abrir o cerrar a los hombres las puertas de la Iglesia, sino en ese sentido más amplio que suele tener cuando se entregan, como símbolo de autoridad, las llaves de una ciudad al conquistador; que ésta es la alusión que contienen las palabras de Jesucristo: transferir el poder, transferir la autoridad; o simplemente: nombrar un representante suyo, un vicario suyo, es algo que se hace con este símbolo de entregar las llaves, y lo que el Señor hace aquí es decir con una metáfora muy corriente entre los hombres y con unas palabras muy conocidas que el fundar la Iglesia sobre la piedra que es Pedro equivale a este otro: entregar la autoridad de la Iglesia a San Pedro.
Y ¿qué autoridad es ésa? En la tercera metáfora, el Señor completa estas ideas de una manera magnífica. Es la suprema y total autoridad. Porque la palabra de Cristo dice así: Todo lo que tú atares aquí, en la tierra, será atado en el cielo, y todo lo que tú desatares aquí, en la tierra, será desatado en el cielo. Sin entretenemos a ver el significado de esas palabras atar y desatar, que, evidentemente, es un significado moral; no se trata aquí de atar materialmente, sino de atar y desatar en el sentido en que ata y desata el legislador o el juez, es decir, el que tiene autoridad para gobernar, para regir, para mandar; sin entretenemos, repito, en explicar el sentido de esas palabras, al fijarnos en esta otra: cualquier cosa, todo lo que tú atares, será atado, y lo que tú desatares, será desatado, ¿qué se quiere significar o qué se puede significar con palabras semejantes sino que esa autoridad que se entrega a San Pedro cuando sobre él se funda la Iglesia como sobre una roca viva y cuando se le entregan las llaves del reino de los cielos es una autoridad suprema, universal? Es decir, ¿qué se puede significar con esas palabras sino eso que expresamos nosotros cuando, hablando del romano pontífice, le nombramos vicario de Jesucristo? Pedro va a quedar en la tierra como representante de Jesucristo para ejercer su autoridad, para gobernar su Iglesia en nombre del divino Fundador; en una palabra, para tener lo que llaman los teólogos «el primado de jurisdicción».
Siento que un asunto tan importante como éste lo hayamos tenido que explicar de una manera tan atropellada. Sin perjuicio de insistir en el mismo cuando se nos ofrezca una ocasión oportuna y limitándonos ahora a lo que acabáis de oír, no quisiera yo que termináramos esta lección sacra sin sacar algún fruto especial. Claro es que de lo que llevamos dicho ya se saca algún fruto, y es el renovar nuestra fe, renovar nuestra fe en ese primado otorgado por Cristo a San Pedro; pero yo quisiera algo más. Contentarse con que unos fieles que ya creen y se glorían de ser hijos de la Iglesia renueven esa fe, me parece que es contentarse con muy poco. Hay que buscar algo más, y ese algo más podrían ser, los sentimientos que han de brotar en nuestro corazón cuando consideramos, cuando miramos esta escena divina en que Jesús promete la autoridad a San Pedro.
Esos sentimientos pueden ser muchos y pueden ser hermosísimos. Primero, puede ser un sentimiento de gratitud, dejar Jesucristo a San Pedro en su lugar para que gobierne la Iglesia, es dejarnos con una providencia visible y es continuar Él en medio de los hombres para apartarlos de los peligros, para enseñarles el camino de la verdad, para conducirles al cielo; y ya éste es un gran beneficio, al cual corresponde o debe corresponder una inmensa gratitud.
Podríamos nosotros sacar de estas palabras una, confianza; una seguridad, una fortaleza inquebrantable. Está la palabra de Cristo diciéndonos que contra la Iglesia no prevalecerán las puertas del infierno, y, aunque nosotros sintamos rugir en torno nuestro la tempestad y aunque veamos cómo coinciden, cómo se unen, cómo conspiran los perseguidores de la Iglesia, nada tendremos que temer. A nosotros nos podrán quitar las cosas terrenas, que son del mundo; a nosotros nos podrán quitar la honra y la vida, pero la Iglesia no peligra, y mientras nosotros vayamos guiados por el sumo pontífice, sucesor de San Pedro, representante de Jesucristo, sabemos que caminamos hacia la vida y que nadie tendrá poder para arrebatarnos ese tesoro; que lo que se prepara cada vez que se realizan persecuciones nuevas contra la Iglesia son nuevos laureles, son nuevas victorias para la Iglesia de Jesucristo. Y ¡cómo se llena el alma de esperanza, de confianza, de fortaleza, cuando se sabe mirar a través de estas verdades de la fe todo el rugir de la tempestad en torno del solio de San Pedro!
También podríamos, repito, sacar estos sentimientos; pelo, — sobre dodo, hay, dos sentimientos que quizá en esta ocasión son principales. El primero es el de la sumisión y la obediencia. Esta es nuestra obligación estricta con relación a San Pedro y sus sucesores: proceder con humildad y con sumisión, y, notadlo bien, obedecer con obediencia completa, no simplemente con las acciones exteriores de nuestra vida, ejecutando de buena o mala gana lo que emane de la Sede Apostólica, sino obediencia con el entendimiento que es una obediencia rarísima, porque, aunque sea poner un acento de amargura en este comentario del santo evangelio, hay que decir que son pocas las almas que rinden por entero su juicio al gobierno del sumo pontífice. ¡Cuántas veces las palabras del Papa se reciben con poca sinceridad! ¡Cuántas veces se acentúa un aspecto de esas palabras al mismo tiempo que se atenúa otro para no tener que hacer negación de las propias ideas o de las propias tendencias! ¡Cuántas veces hay un brote de soberbia en el corazón para lanzarse a juzgar lo que viene de Roma, y cómo se confrontan las enseñanzas del sucesor de San Pedro con nuestras propias ideas y con nuestras propias opiniones, y hasta cuántas veces, en virtud de una dialéctica malsana, se tuerce el sentido de esas palabras salvadoras y se les quita su eficacia! Almas que estén mirando siempre a lo que viene del Sumo Pontífice, sucesor de San Pedro, y que lo reciban con el corazón dilatado, poniendo toda su buena fe, toda la negación de sí mismos y hasta la de su propio juicio, toda la sumisión cordial que Jesucristo nuestro Señor quiere de nosotros, almas que procedan así, no son muy numerosas, no se encuentran con mucha frecuencia, y, sin embargo, nuestra obligación es ésta, nuestra dulcísima obligación; porque, en vez de habernos condenado el Señor a que con el trabajo de nuestro pobre entendimiento tuviéramos que ir buscando cada momento la senda de nuestra vida, nos ha hecho el beneficio de encender la luz que siempre nos guía y de tendernos una mano que nunca nos abandona, y ¡es tan dulcísima la sumisión, la sumisión que se hace en esta providencia visible de Jesucristo! Brota aquí nuestro amor para que no nos extraviemos, para que no perdamos la senda del reino de los cielos. Por eso a esta providencia habría que añadir el amor.
Nosotros no debemos mirar a la autoridad eclesiástica simplemente como miran, los que no tienen fe, a las autoridades temporales: como a quien tiene la espada en la mano para castigar o para obligar. La autoridad eclesiástica tiene poder para castigar, pero nosotros la hemos de mirar como a una autoridad de paz y una autoridad que podrá pedir de nosotros obediencia amorosa, pedir de nosotros, inmenso amor; inmenso amor que se traduzca, primero, en dolernos de las amarguras que tantas veces anegan el corazón de nuestro Padre común; segundo, en agruparnos en torno suyo como muro indestructible para obedecer sus órdenes y defender sus derechos; tercero, en glorificarle, en promover las obras de su celo y en cooperar con nuestra sumisión cordial a las direcciones de su gobierno y en luchar con él, como buenos soldados, por la gloria de Jesucristo.
Amad al papa, amad al papa, que ha de ser como el amor que tengamos a Jesucristo, a quien el Papa representa. Porque amar al Papa porque tiene talento, amar al Papa porque tiene ciertas condiciones personales, amar al Papa por motivos humanos, eso no es amar al Papa; porque eso es rebajar al Papa y amarle como amaríamos a cualquiera otra persona que no fuera vicario del Señor.
Amar al Papa, propiamente, es amarle porque representa a Cristo, porque es Cristo entre nosotros, porque es la autoridad y el amor de Cristo llamándonos, y defendiéndonos, y salvándonos; y el amor que hemos de poner en él ha de ser como el amor que ponemos en Jesucristo, hasta cerrando los ojos a todo lo demás. ¿Qué importa todo lo otro cuando tenemos esta seguridad completa de que Cristo vive en el Papa y por medio del Papa nos rige, nos gobierna y nos ama?
Pues todos estos sentimientos que yo he enumerado los podemos sacar de la lección sacra de hoy, más especialmente de las dos palabras sumisión cordial y amor; pero poniendo en esa sumisión y en ese amor toda la verdad que corresponde a los cristianos, toda la sinceridad que Cristo quiere en los suyos y toda la efusión y todo el fuego que puede comunicar a nuestras almas la divina caridad. Si de estas palabras de Cristo sacamos un fruto semejante, bien podemos decir que, aunque no hayamos hecho un tratado completo del romano pontífice y aunque no hayamos explicado estas palabras del evangelio con la extensión y minuciosidad que hubiéramos deseado, la lección sacra, repito, no ha sido inútil; hemos encontrado en ella la lumbre de verdad y, sobre todo, frutos de vida eterna.
Alfonso Torres, SJ, Lecciones Sacras, Lección XI, Ed. BAC, Madrid, 1968, 413-423
P. Alfonso Torres, S. J.
JESUCRISTO ANUNCIA SU PASION
Después de la confesión de San Pedro, nos refieren los tres evangelistas sinópticos una conversación que tuvo el Señor con los suyos acerca de la pasión. Esa conversación nos toca a nosotros comentar esta mañana.
[…]
Estas palabras del santo evangelio que yo acabo de leeros se relacionan con un breve discurso que nuestro Señor pronunció inmediatamente después. Ese discurso es uno de los más graves que encontramos en todo el evangelio y uno de los que más necesitan conocer las personas que quieren darse de veras a Dios nuestro Señor. La clave de ese discurso puede decirse que está en las palabras que vamos a comentar esta mañana. He incluido en ellas un versículo que más bien pertenece a la lección sacra anterior, o sea, aquel en que nuestro divino Redentor mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él es el Cristo. Como no lo pudimos explicar en la lección sacra precedente y tiene un interés particular, he creído que debía explicarlo en la lección de hoy. Además se relaciona estrechamente con el anuncio de la pasión, como vais a oír apenas hagamos su exposición.
Recomienda el Señor, en primer término, a los suyos que guarden silencio: no han de decir a nadie que Él es el Cristo. Varias veces en el comentario que venimos haciendo del sagrado evangelio hemos podido oír de los labios del Señor palabras semejantes. A veces, después de haber realizado grandes milagros, recomendaba un silencio parecido. En esta ocasión tiene particular misterio la recomendación de Jesucristo.
[…] En la ocasión presente hay, además de esa razón genérica, otra razón particular El Mesías glorioso, el Mesías triunfador, el Mesías en plena victoria, es algo que fácilmente entienden todos los hombres; cuando se habla de victoria, de gloria, de triunfo, todos entendemos ese lenguaje; pero el Mesías paciente, sacrificado, víctima, es algo que no entienden tan fácilmente los hombres; a veces no lo entendemos ni siquiera los que nos gloriamos de ser discípulos de ese Mesías, de amar al Crucificado; prácticamente, a veces no lo entendemos. Si esto acontece ahora, en que ya ha pasado la pasión de Cristo y ya hemos visto con los ojos de la fe el glorioso triunfo de su resurrección, imaginaos lo que significaría la predicación de ese Mesías paciente, sacrificado, víctima, para los hombres que todavía no habían contemplado la gloria de la resurrección; hubiera sido más bien una ocasión de que los corazones se apartaran de Jesucristo que una ocasión de llevarlos a El. Todavía San Pablo, después que Cristo había resucitado, cuando predicaba a Cristo crucificado, dice que era escándalo para los judíos y necedad para los gentiles; y como pronto iban a contemplar los judíos al Mesías humillado, puesto en una cruz, muerto por sus enemigos, anunciar entonces que Jesús era el Mesías era dar ocasión a aquellas gentes para que se apartaran de Él; no estaban preparadas para escuchar la palabra de Jesús, y había de aguardar a que aquellos corazones se dispusiesen para enseñarles la gran verdad de que Jesús era el Mesías y el Hijo de Dios en el sentido en que esta última palabra la afirmó San Pedro.
El obstáculo que se presenta a los apóstoles para que ahora, según la palabra de Jesucristo, no anuncien a todos que Él es el Mesías, es la pasión, con sus humillaciones y con sus sacrificios. Hasta que esa pasión no se haya consumado y hasta que el Espíritu Santo no disponga los corazones de los predicadores y de los oyentes hay que guardar, como un tesoro escondido, esa gran verdad; cuando el Espíritu Santo haya dispuesto los corazones, será el momento—después que haya pasado la pasión dolorosísima del Señor—, será el momento, repito, de anunciarles con toda claridad la verdad fundamental del cristianismo: la mesianidad y la divinidad de Jesucristo.
Esta es la razón particular que ahora tenía el Señor para recomendar a los suyos que guardaran silencio, y por eso os decía que esta palabra se enlaza con lo que viene inmediatamente después. Inmediatamente anuncia el Señor su pasión, y parece como que, al anunciar su pasión inmediatamente después, quiere dar la razón de ese silencio que impone a los suyos.
Vamos a continuar el comentario de las palabras evangélicas; pero antes quisiera yo haceros notar, aunque sea de paso, la dificultad que ofrece para muchas almas el misterio de la Cruz.
Nos escandalizamos, con razón, de que los judíos, después de tantas profecías, no hubieran sido capaces de entender un Mesías sacrificado por amor de los hombres, muerto por amor de los hombres; pero deberíamos al mismo tiempo escandalizarnos de la dificultad que ofrece para muchos cristianos ese misterio de la cruz. Son pocas las almas que lo entienden. La cruz es algo que todos miramos con horror; la cruz es algo que muchas almas, a lo sumo, toleran; la cruz convertida en objeto de amor y en el principal amor de nuestra vida es un misterio hondísimo que muchas almas no columbran siquiera, un misterio hondísimo que muchas almas, aun cristianas, no acaban de entender. El anuncio de Cristo crucificado es para muchas almas lo mismo que era para el pueblo judío, como una nube densa que se levantara delante de sus ojos; las propias pasiones, sublevándose contra ese misterio, no permiten verlo claro, y mucho menos penetrar en él. Esta advertencia la veréis después más concreta y más eficaz cuando hayamos terminado la explicación del evangelio; pero convenía hacerla ahora para que nos sirva ya de guía en lo que vamos inmediatamente a exponer.
Desde entonces dice el sagrado evangelista que comenzó el Señor a anunciar a los suyos su pasión. No es la primera vez que durante su vida pública el Señor alude a su pasión; ya había aludido anteriormente; pero es la primera vez en que de una manera clara, precisa, habla Jesús de esa misma pasión. Cierto, ahora habla de un modo clarísimo; señala el lugar donde ha de padecer, que es Jerusalén; señala quienes le han de entregar a la muerte; aunque no pronuncia la palabra Sanedrín, describe el Sanedrín judío, que se componía de ancianos, de sacerdotes y de escribas; señala que le han de dar muerte, y, por último, habla con toda precisión de que al tercer día resucitará. De esta manera tan clara y tan manifiesta el Señor no había hablado antes.
¿Por qué habla el Señor ahora de su propia pasión? Desde luego hay una razón superficial, o, lo que es igual, una razón que se ve en la superficie de los acontecimientos, que de alguna manera explica este hecho. Ahora el Señor se ve perseguido, y se ve insistentemente perseguido; en poco tiempo le hemos visto huir dos veces; en una de esas ocasiones tuvo que estar ausente bastantes semanas. En ese momento en que parece como que se van espesando las nubes y se va acercando la tormenta, nada tiene de extraño que el Señor hable de que esa tormenta va a estallar, que el Señor hable, en una palabra, de su propia pasión. Esta razón salta a la vista de todo el que lee el evangelio.
A esa razón podría añadirse otra, nada improbable, que los santos han descubierto en la meditación de este evangelio que ahora comentamos nosotros. Acababa San Pedro de confesar la gloria de Jesús. Jesús había confirmado con sus propias palabras y con magníficas promesas la confesión de San Pedro. La gloria de Jesús resplandecía ante los ojos de los suyos pero Jesús glorioso no era Jesús completo. Para que el conocimiento de Jesús fuera completo era menester que todos conocieran la humanidad de Jesucristo junto a la divinidad, las humillaciones de Jesucristo junto a su gloria, y para completar el conocimiento de sus discípulos y mostrarse a ellos por entero, una vez que han confesado su gloria, les descubre Él las humillaciones de su propia humanidad; era revelarse por entero.
Aunque es verdad que, en cierto sentido, conocerla gloria de Jesús y la divinidad de Jesús es lo más difícil, porque la gloria y la divinidad para el pobre entendimiento humano es algo inaccesible, también es verdad que, en otro sentido, la confesión de la humildad de Cristo, sobre todo la humildad inocente y humillada, puesta en cruz, es mucho más difícil. Nosotros no acertaremos a ver toda la gloria de Cristo, no acertaremos a sondear ese misterio de su divinidad, pero lo columbramos como algo que está muy lejos, como algo que excede nuestro pobre entendimiento, y lo confesamos con relativa facilidad. Pero reconocer a Dios en las humillaciones, ver a Jesús, nuestro amor, puesto en cruz, es algo que está como más escondido a nosotros. Nos parece tan contrario a las tendencias de nuestra naturaleza corrompida, somos tan torpes para entender lo que signifique sacrificio, humillación, olvido de nosotros mismos, cruz, que esto hace, en un sentido, mucho más difícil reconocer la humildad de Cristo humillado que reconocer la gloria de su divinidad; y esta dificultad quiso el Señor vencerla para que aquellos corazones anduvieran por un camino espiritual sólido y llegaran a conocer de veras su gloria para conocer esa gloria hay que seguir el camino que Él nos trazó, y el camino que Él nos trazó es el camino de las humillaciones, de los sacrificios y de la cruz. Habían subido a la contemplación de su divinidad, y el Señor quiere que ese conocimiento sea más completo, dándoles ahora el conocimiento de su propia pasión
Todavía queda una tercera razón. La tercera razón sería ésta: el conocimiento de la pasión de Cristo, es decir, de Cristo sacrificado por nuestro amor, de la cruz de Cristo, es algo que el Señor comunicó como un secreto precioso a sus íntimos, a las almas que le están más cerca, a las almas de su predilección. ¿No habéis observado todos alguna vez leyendo las obras de Santa Teresa que, cuando ella va avanzando más en la intimidad de su Dios, en el conocimiento de su Dios, más frecuentemente sale de sus labios y de su pluma la palabra cruz, y más comienza a descubrirla, a descansar en la cruz, y a enamorarse de la cruz, y a buscar la cruz, de tal manera que llegamos nosotros a confundir las mayores alturas de la santidad con eso que llamamos nosotros la santa locura de la cruz? Pues esto, ¿qué nos da a entender sino que, cuando Jesús busca la intimidad de un alma, cuando se comunica a ella, cuando quiere hacerla suya, el secreto que le revela y que manifiesta es el secreto de su cruz?.
Porque la cruz de Cristo la conocemos todos, es verdad; la cruz de Cristo la confesamos y la adoramos todos, es verdad; pero en el conocimiento de la cruz de Cristo hay grados, y, sobre todo, hay grados en el amor de esa cruz. La cruz es conocida de todos, pero ¿es de todos amada? Aun los que la aman, ¿la aman por igual? ¿No hay diferencia entre las almas que soportan la cruz, luchando terriblemente contra las propias impaciencias y rebeldías que apenas pueden contener, y aquellos otros que están como hambrientos y sedientos de cruz, como los que han llegado a conocer que, si han de unirse a nuestro Señor, ha de ser en esa cruz bendita?
Pues ese conocimiento más profundo de la cruz es el que Dios comunica a las almas que le han amado, a las almas que le son particularmente fieles, a las almas de sus escogidos y de sus íntimos. Y en esta ocasión podríamos decir que el Señor, llamando al corazón de los discípulos, y como buscando su intimidad, y como queriendo comunicársela por entero y unirse más a ellos por amor, les había hablado de este misterio de la cruz, deseando el corazón de Cristo que éste fuera un momento de efusión de caridad divina, de efusión de aquellos corazones que le eran leales, de aquellos corazones que le habían conocido, esperando que éste sería el momento de la unión estrecha de aquellos corazones con Él.
Estas son las razones que a mí se me alcanzan de anunciar ahora el Señor su cruz. Pero oíd cómo en esta ocasión se ve comprobado, una vez más, aquel principio que tantas veces hemos repetido en los comentarios del evangelio: el amor de Jesucristo es el amor desconocido y el amor menospreciado. Apenas ha acabado el Señor de anunciar su pasión, San Pedro comienza a hablar con su fogosidad acostumbrada, y hasta con ciertas señales de familiaridad e intimidad. Parece ser, por el brío que tienen las frases del evangelio, que debió de hacer algo así como tomar al Señor de la mano, quererle apartar de los otros para comunicarse con El íntimamente, y <entonces le dijo estas palabras: Séate Dios propicio, Señor; de ninguna manera te sucederá eso.
San Pedro en esta ocasión no es un personaje a quien se pueda juzgar por la materialidad de sus palabras. Vale aquí aquel principio de interpretación de que ya hablamos cuando tratamos del Niño perdido, según el cual una es la interpretación que debe darse a las palabras de un filósofo que reposadamente asienta una proposición, y otra es la interpretación que debe darse a otras palabras que brotan más del corazón que de la cabeza. La significación que tienen unas palabras semejantes no siempre coinciden con la significación material de los vocablos, Interpretando materialmente las palabras de San Pedro, nos encontramos nosotros con que San Pedro acababa de decir una blasfemia. Una blasfemia, porque había confesado a Jesucristo por Dios, e inmediatamente después le tacha por lo menos de ignorante. No sabe lo que va a pasar; no te sucederá eso, dice San Pedro. Y si estas palabras se tomaran en este sentido material que estamos diciendo, sería un pecado de infidelidad; y, sin embargo, no es así. Yo creo que en San Pedro andaban revueltas aquellas verdades que le revelara el Padre celestial dándole a conocer a su Hijo Jesucristo, y las verdades que él siempre había llevado en el alma. San Pedro sabía que generalmente nos consolamos unos a otros creyendo en los peligros que nos amenazan o tratando de persuadirnos de que esos peligros no se realizarán, y echó mano de ese recurso que tanto empleamos los hombres para consolarnos mutuamente, para consolar él, a su vez, en esta ocasión a Jesucristo nuestro Señor, no pensando en más, con esa falta de lógica que tantas veces hay en nuestro lenguaje cuando ciertos sentimientos del corazón se anteponen, se adelantan a ciertas ideas que hay en la mente.
La palabra de San Pedro, ciertamente, es una palabra de buena fe, es una palabra de amor mal entendido, es una palabra brotada de un corazón que, aunque bueno y leal y recto, todavía no se puede decir que es un corazón perfecto, según desea Jesús y según el divino corazón de Jesús. Pero de todas maneras, notad bien: acaba el Señor de descubrir el gran misterio de su amor, el gran misterio del sacrificio por el hombre, el gran misterio de su humillación y de su cruz; y cuando las almas debían sentirse poseídas de inmenso agradecimiento ante aquellas pruebas de amor que les da Jesucristo, cuando las almas deberían adorar anonadadas ese misterio de la cruz del Redentor, brota una palabra fría, humana, terrena, de un cierto escepticismo y una cierta infidelidad.
Así responden aun almas fervorosas, como podíamos decir que era el alma de San Pedro, al amor de Jesucristo cuando éste quiere revelarse por completo.
Ciertamente no era esto despreciar el amor de Jesús; pero si bien San Pedro en su interior, en su corazón, no tenía este designio, ciertamente la palabra podría significarlo. Era una palabra entorpecedora, por lo menos era una palabra imprudente, era una palabra que mereció una rectificación enérgica de Jesucristo nuestro Señor, quizá la rectificación más enérgica que encontramos en todo el evangelio.
Dice el Señor enojado, mirando a San Pedro con una mirada de reprensión: Apártate de mí Satanás. El que hace un momento era depositario de las verdades que le revelaba el Padre celestial y oía aquella promesa de ser convertido en piedra angular de la Iglesia santa, oye ahora ese calificativo, Satanás, porque Pedro realmente en aquella ocasión es un tentador. Claro que la tentación no había de morder—para emplear la palabra gráfica de San Gregorio—el corazón divino de nuestro Dios pero la palabra, de suyo, era una palabra de tentación, era como querer levantar un obstáculo a Jesús en el camino de la cruz, era como querer entorpecer su sacrificio, apartarle de aquella senda.
Había dicho nuestro Señor: Es necesario que el Hijo del hombre vaya a Jerusalén, y allí muera y resucite al tercer día. Al decir es necesario, no quiere decir el Señor que todo esto se hubiera de hacer maquinalmente, como si en un momento hubieran de convertirse en autómatas lo mismo el Señor que sus perseguidores; quiere decir que, según la palabra divina, el Mesías había de padecer, había de morir. Y por esa suerte de necesidad que para Jesús tenían los mandamientos de la voluntad del Padre celestial, Él había de morir. Y, a pesar de esta manifestación clara del divino Maestro, San Pedro duda, y, ciertamente con ese ánimo de consolarle que hemos dicho antes, dice: No te sucederá tal cosa; no morirás en Jerusalén, como acaba de asegurar.
Esto era ponerle un obstáculo en su camino; en este sentido, San Pedro era como Satanás y como escándalo, Pero no se contentó el Señor con decir a San Pedro ese calificativo tan grave, sino que pasó adelante, y nos reveló algo que entonces estaba pasando en San Pedro muy distinto y hasta contrario de aquello otro que había pasado unos momentos antes. Le dice: No conoces las cosas de Dios; únicamente conoces las cosas de los hombres, de la carne y de la sangre. ¡Con qué facilidad se había transformado aquel alma y aquel corazón! Momentos antes decía e1 Señor a San Pedro: No es la carne ni es la sangre la que te ha revelado a ti la confesión que acabas de hacer; es mi Padre, que está en los cielos, el que se ha comunicado a tu alma; y ahora le dice todo lo contrario.
No es mi Padre celestial, cuyas cosas tú no entiendes, sino más bien la carne y la sangre, la que te ha puesto estas palabras en los labios. ¡Con qué facilidad, repito, se había transformado el corazón de San Pedro! De ser un corazón alumbrado con todas las luces del Espíritu Santo, ahora había venido a convertirse en un corazón oscurecido, apartado de esas luces y que veía, más que con las luces terrenas, con las luces de este mundo; con la claridad que dan las propias pasiones, con la claridad propia de la carne y de la sangre, con la ciencia y la prudencia miserables de los hombres.
Y esta palabra es gravísima, porque, notad bien que quiere decir Cristo es este que, cuando uno trate de apartar de Él el misterio de su cruz, que es el misterio de su humillación y de su sacrificio, se deja llevar de sentimientos humanos, bajos y carnales, no está inspirado por el buen espíritu; en cambio, cuando uno oye la palabra en que le anuncian la pasión y su muerte y adora aquella palabra y la introduce en su corazón y la ama, entonces es cuando le mueve el espíritu del Señor. Esta es la gran lucha que hay siempre en las almas. Hay dos voces que claman incesantemente en nuestro corazón: esa voz que llamaríamos de la carne y de la sangre, prudencia humana, y la otra voz del Espíritu Santa; que también calma en el fondo de nuestro corazón. La voz del Espíritu Santo nos predica el misterio de la cruz de Cristo para que, cuando queramos conocer a Jesús, le conozcamos ahí, en la cruz; cuando queramos buscar a Jesús, en la cruz le busquemos; cuando queramos gloriamos de Jesús, nos gloriemos de Jesús crucificado; y, en cambio, la voz de la carne ,y de la sangre, la voz de la prudencia humana, que habla todo lo contrario; gloriamos en Jesús es celebrar los triunfos de Jesús, gloriamos de Jesús es olvidarnos de las humillaciones de Jesús, es participar de los triunfos de Jesús sin haber participado de su humillación. Estas dos voces claman siempre la una lo contrario de la otra. Dios nos invita a la cruz`; la carne y la sangre nos invitan a huir de la cruz. Nosotros concebimos a veces un Mesías que tiene muchos puntos de contacto con el Mesías de los judíos; un Mesías muy humano y muy según la prudencia humana; el Espíritu Santo quiere infundirnos el conocimiento de un Mesías muy según Dios; de un Mesías puesto en la cruz por amor de los hombres. Y pensemos, amadísimos hermanos míos, que el alma que acierta a conocer bien a Cristo crucificado, es el alma que de veras le ama.
Porque, cierto, muchos motivos de amor encontramos nosotros en Jesucristo aun sin mencionar su cruz y sin mencionar su sacrificio; el que nos haya creado, el que nos sustente, el que nos ayude con su gracia, el que nos haya colmado de particulares beneficios; mil títulos tenemos para amarle. Aun prescindiendo de nuestro propio beneficio, nos bastaría contemplar su grandeza para que le amáramos. Pero no sé si hay un título que haga tanta fuerza a nuestro corazón y lo arrebate tanto, y lo saque tanto de sí, y lo desengañe tanto en las cosas de este mundo, de los goces y de las honras de la tierra, como el dulcísimo misterio de la cruz porque entonces parece que el amor de Jesucristo rebosa, se hace más inmenso, si cabe ésta palabra; pierde—y permitidme esta manera de hablar—, pierde el seso, se enloquece por nosotros nuestro Dios cuando se pone en una cruz; y ¿qué puede haber que así en nosotros nos fuerce a amar a Jesucristo, y así nos introduzca a nosotros en el conocimiento de la pasión de Cristo, y así nos una a El como este ver a nuestro Dios loco de amor por nosotros? Con una particularidad que subraya siempre el misterio de la cruz, y es ésta: que el misterio de la cruz es una alusión a nuestros pecados, a nuestras miserias, a nuestras infidelidades; una alusión muy amorosa, muy delicada y al mismo tiempo muy grave.
Mi Dios se ha vuelto loco de amor y ha muerto en una cruz por mí porque me ha visto miserable y pecador, es decir, cuando Él me ha visto a mí apartado de su camino divino, olvidándome de sus beneficios, ofendiéndole; cuando ha visto que yo le ultrajaba en vez de bendecirle, se ha despertado su amor, ha enloquecido de amor y se ha puesto, por salvarme, en una cruz. ¿No es verdad que realmente este título es el que da más fuerza a nuestro corazón para amar a Jesucristo?
Por eso nosotros, cuando oímos al Señor que dice en las palabras que hoy comentamos: Yo moriré en Jerusalén, me llevarán a la muerte los ancianos, los escribas, los sacerdotes; cuando oímos esas palabras, en vez de huir del dulcísimo misterio de la cruz, aunque sea con la recta intención de San Pedro, hemos de adorar ese misterio, hemos de sentir crecer nuestra propia gratitud y hasta hemos de concebir el deseo de vivir en la cruz de Jesucristo. Las almas mundanas que se sigan buscando a sí mismas en los goces y en las honras terrenas; las almas que busquen a Jesús, en la cruz le han de buscar; y si nosotros le buscamos de veras, no por caminos de ficción y de ilusiones, le hemos de buscar por ahí, en las humillaciones y en los sacrificios de su cruz, tomando su cruz, tomando su cruz sobre los hombros, mejor aún, poniéndola sobre nuestro corazón como el tesoro de nuestros amores, y diciendo a todos con nuestra vida, más que con nuestras palabras, que no queremos ni otra verdad ni otro amor, ni queremos conocer otra cosa que Cristo crucificado. El anhelo de nuestra vida es vivir, como quería San Pablo, enclavados con Cristo en la cruz, y que únicamente deseemos los triunfos que con ese morir en la cruz nos alcanzó Cristo, y que a nosotros nos está reservado en la eternidad si sabemos morir en la cruz por nuestro Dios.
ALFONSO TORRES, SJ, Lecciones Sacras, Lección XII, Ed. BAC, Madrid, 1968, 424 – 435
P. Dr. Alfredo Sáenz, S. J.
EL MARTIRIO
La profecía de Jesús acerca de sus sufrimientos futuros, de su pasión, de su muerte, de su resurrección al tercer día, expresada sin ambages, con toda claridad y de manera cruda, sin duda que provocó en los apóstoles una verdadera conmoción.
Nos impresiona el verbo que empleó el Señor para expresar ese misterio: “y comenzó a enseñarles -se nos dice- que el Hijo del hombre debía sufrir mucho…”. Extraño este “deber” de Jesús: debía sufrir mucho. ¿Acaso no podía elegir otro modo para salvarnos? Por cierto que sí, pero en el plan por Él determinado entraba necesariamente el sufrimiento y la muerte. Era la única manera de pasar a la resurrección, de hacer la pascua a la gloria del ciclo.
Jesús nos revela aquí el secreto de su mesianismo: será por el dolor. Es aquello preanunciado por el profeta Isaías en la primera lectura que escuchamos hoy, al poner en boca del Siervo de Dios estas terribles palabras: “Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, y mis mejillas a los que me arrancaban la barba; no retiré mi rostro cuando me ultrajaban y escupían”. Parece una descripción precisa de lo que el Señor sufriría en los crueles días de su Pasión.
Pero la revelación de Cristo no culmina con esta profecía. Sus palabras atañen también a nosotros, nos atañen. Porque, como leemos en el evangelio, llamando Jesús a la multitud y a sus discípulos, entre los cuales podemos justamente incluirnos, les dijo, y nos dice: “El que quiera venir detrás de Mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará”. Palabras tremendas del Señor, que han sido siempre tan difíciles de ser aceptadas a 1o largo de la historia. No podemos eludirlas, amados hermanos. Pertenecen a la esencia misma del cristianismo. Ya que si repasamos con atención el conjunto de los evangelios, advertimos que es aquél uno de los anuncios sobre el que Cristo vuelve con más frecuencia. Nos dice, por ejemplo, en el evangelio de San Juan: “Si el mundo os odia, sabed que primero me ha odiado a mí. Si vosotros fuerais del mundo, el mundo os amaría como cosa suya. Pero como no sois del mundo, sino que yo os elegí y os saqué de él, el mundo os odia. Acordaos de lo que os dije: el servidor no es más grande que su señor”. Y asimismo nos dejó dicho que si a Él “lo odiaron sin motivo”, será para nosotros una gracia y un honor supremo “ser odiado por todos a causa de su nombre”.
Con estas expresiones tan vigorosas se entronca el texto de hoy: “El que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará”. No se refiere el Señor a una posible eventualidad, sino a una situación ineludible para todo cristiano, porque por el hecho de haber optado por Cristo, provocamos necesariamente la decisión opuesta, “el odio de los otros”. Esa cruz a la que Jesús nos invita, este cargar la cruz, este perder la vida, excluye taxativamente que sigamos sirviendo al otro señor, al mundo. Cuando decimos “mundo” no nos referimos a las creaturas que lo integran, originalmente hechas por Dios, y por consiguiente buenas. Nos referimos al “mundo” en su sentido peyorativo, al mundo enemigo radical de Dios, al mundo de las concupiscencias, del pecado. Pues bien, no podemos servir a Cristo, y al mismo tiempo mantener relaciones cordiales con el mundo hostil a Cristo. Entre nosotros y el mundo no puede darse ningún tipo de “coexistencia pacífica”. El que pretenda seguir a Cristo deberá elegir la cruz, a semejanza, como el lugar de su muerte, no hipotética, sino real.
Las palabras del Señor son palmarias: El que quiera salvar ida, la perderá. El que quiera quedar bien con el mundo, el ambiente, con el qué dirán, con los criterios dominantes, una época que busca el paraíso en la tierra, ése tal, aunque aparentemente triunfe en este mundo, sepa que perderá su vida dice el Señor. No sólo perderá esta vida terrena que tanto amaba, al llegar el momento de la muerte, sino que perderá la vida de una manera mucho más esencial y dolorosa, la perderá para siempre. En cambio, agrega el Señor, el que pierda su vida r mí y por el Evangelio, la salvará. Es decir, el que no se entrega al hedonismo, el que acepta la mortificación como un ingrediente necesario de su existencia cristiana, el que no busca el aplauso de los hombres y los éxitos mundanos, ése tal, aunque aparentemente fracase en este mundo, sepa que salvará su vida. Lo dice el Señor. La salvará no sólo en este mundo, en donde a pesar de todas las tribulaciones, de todas las “pérdidas”, conocerá la alegría, el gozo profundo de quien se sabe fiel a Dios, sino que también la salvará para la otra vida, y por una eternidad.
Estas palabras, queridos hermanos, son sin lugar a dudas muy agrestes, por no decir agresivas para nuestra sensibilidad. Fácilmente nos sentimos refractarios a ellas. Pero yo, como sacerdote, no tengo derecho a predicar lo que agrada a la sensibilidad de ustedes y a la mía, sino que debo ser intérprete verídico de las enseñanzas del Señor. Y es Él quien nos dice estas cosas tan arduas de aceptar. Pero que son, en el fondo, ampliamente consoladoras, si tenemos el instinto de las cosas religiosas.
El lugar desde donde el Señor nos habla hoy, y al cual nos invita, la cátedra de su enseñanza y el destino de nuestro compromiso bautismal es la cruz. Desde esa sede –ruda sede- a la cual lo condujo el odio del mundo y en la que al Señor de “perder su vida” para luego “salvarla” en su resurrección- desde esa sede solicita hoy nuestra personal adhesión. “El que quiera venir detrás de mí —nos ha dicho sin vueltas—, que renuncie a sí mismo, que cargue su cruz, y me siga”.
Según este discurso del Señor, el estado de persecución constituye el estado normal de la Iglesia en el mundo, y el martirio es para cada uno de nosotros la expresión normal de nuestra existencia cristiana. No que la Iglesia deba ser perseguida siempre y en todas partes, pero cuando lo es en algún lugar o en algún momento, habrá de acordarse que está participando en la cruz de Cristo. “Os he advertido esto -nos dejó dicho el Señor- para que cuando llegue la hora recordéis que ya lo había dicho”. Ni significa esto que cada cristiano habrá de sufrir un martirio cruento, con derramamiento de sangre, pero sí que debería considerar la presunta realización del martirio no como algo raro y exótico, reservado para algunos privilegiados, sino como la manifestación externa de un estado interior que hay que vivir todos los días. Vivir interiormente en situación de martirio. San Pablo es muy explícito al respecto: “Si uno solo murió por todos, entonces todos han muerto. Cristo murió por todos, a fin de que los que viven no vivan más para sí”. Tal debe ser nuestra disposición, nuestra actitud interior: crucificados con Cristo. Ya no soy yo quien vivo, sino Cristo crucificado quien vive en mí, no haciendo yo otra cosa que completar con mi sufrimiento lo que falta a la Pasión de Cristo.
Frente al espectáculo de Cristo clavado en cruz no podemos contentarnos con agradecerle tanta generosidad. Debemos dejar que sus clavos atraviesen nuestras manos, que la lanza que se hundió en su costado perfore también el nuestro, que su corona de espinas cubra nuestra cabeza. En cada uno de nosotros, Dios Padre quiere reconocer a su Hijo, y a su Hijo crucificado. Al fin y al cabo somos miembros de su cuerpo ensangrentado. “Si uno sólo murió por todos, entonces todos han muerto”. Por eso la disposición al martirio es la prueba decisiva de nuestra autenticidad cristiana. Martirio que, si es verdadero, habrá de manifestarse en la vida de cada día, muriendo cotidianamente a recurrentes rebrotes del hombre viejo. Mi disposición a morir por Cristo es mi única respuesta adecuada a la Pasión del Señor.
Nos dice el evangelio que cuando Jesús explicó estas cosas, estas cosas tan duras, que debía sufrir mucho, que iba a ser rechazado y condenado a muerte, se le acercó Pedro, y comenzó reprenderlo. Reprendía a Jesús porque no quería presentarse como Mesías terreno, triunfador en este mundo, solucionador de problemas económicos, políticos y sociales. Quizás en todo el Nuevo Testamento no haya otro lugar donde quede mejor resaltado el contraste entre el cometido divino de Jesús y las esperanzas mesiánicas humanas de carácter puramente terrenal. Jesús quería ser Mesías, pero muriendo en cruz. Por eso respondió a las palabras de Pedro con una expresión durísima: “¡Retírate, ve detrás de mí, Satanás! Porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres”. Pedro era acá la boca de Satanás. Así como en el desierto el demonio había intentado apartar al Señor de su misión redentora a través del sufrimiento, aquí Pedro quiere que Cristo eluda la cruz, lo tienta de infidelidad a su vocación de salvador por medio del dolor. Luego, cuando Cristo fuera elevado en alto, sobre la cruz, algunos de los circunstantes gritarían: “¡Que baje de la cruz y creeremos en Él!”. Tal es la tentación que sufre la Iglesia a lo largo de los siglos. Siempre la Iglesia escucha grito tentador del mundo: Que baje de la cruz, que olvide sus pretensiones divinas y se haga humana, que se integre en el nuevo orden mundial, que participe en la edificación de un mundo temporal inmanentista, impermeable al llamado de la eternidad, que no predique más la necesidad del sufrimiento para salvarse. Y creeremos en ella. La aceptaremos en el seno de una nueva sociedad hedonista y feliz. Pero estos pensamientos, amados hermanos, “no son los de Dios, sino los de los hombres”.
Vamos a seguir el Santo Sacrificio de la Misa. Cristo, el primero de los Mártires, renovará ahora sobre el altar su sacrificio redentor. Durante siglos, la Iglesia acostumbró poner bajo el altar las reliquias de un mártir, para indicar así que la Pasión de Cristo se continúa en la pasión de los santos, de los miembros de su cuerpo. De modo tal que la misa no es sólo el sacrificio de Cristo sino también el sacrificio de sus miembros, el sacrificio de la Iglesia, que se adhiere al sacrificio de Cristo y a él se une de manera indisoluble. Inmolémonos hoy juntamente con el Señor, hagamos de su sacrificio nuestro propio sacrificio, tratemos de saborear el gusto de la cruz, amargo en un primer momento, pero que tiene resabios de alegría y de felicidad eternas. Y luego vayamos a comulgar el Cuerpo martirizado de Jesús y su Sangre derramada para que el Señor nos aliente a tomar cada día la cruz y a seguirlo sin vacilaciones ni falaces concesiones.
Alfredo Sáenz, S. J, Palabra y Vida, Ed. Gladius, pag. 249-254
San Juan Crisóstomo
Llegado que fue Jesús a las partes de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del hombre? (Mt 16,13ss).
PRELUDIOS A LA CONFESIÓN DE PEDRO
— ¿Por qué razón nombra al fundador de la ciudad? —Porque hay otra Cesarea, la llamada de Estratón, y no fue en ésta, sino en aquélla, donde el Señor preguntó a sus discípulos. Allí los llevó lejos de los judíos, a fin de que, libres de toda angustia, pudieran decir con entera libertad cuanto íntimamente sentían. — ¿Y por qué no les preguntó inmediatamente lo que ellos sentían, sino que quiso antes saber la opinión del vulgo? —.Porque quería que, expresada ésta y volviéndoles a preguntar a ellos: Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?, el tono mismo de la pregunta los levantara a más alta opinión acerca de Él y no cayeran en la bajeza de sentir de la muchedumbre. Por eso justamente tampoco les interroga al comienzo de su predicación, Cuando ya había hecho muchos milagros y les había enseñado muchas y levantadas doctrinas, cuando les había dado tantas pruebas de su divinidad y de su concordia con el Padre, entonces es cuando les plantea esta pregunta. Y no les dijo: “¿Quién dicen los escribas y fariseos que soy yo?”, a pesar de que éstos se le acercaban muchas veces y conversaban con Él, sino ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del hombre? Con lo que buscaba el Señor el sentir incorruptible del pueblo. Porque si bien ese sentir se quedaba más bajo de lo conveniente, por lo menos estaba exento de malicia; mas el de escribas y fariseos se inspiraba en pura maldad.
Y para dar a entender el Señor cuán ardientemente deseaba que se confesara y reconociera su encarnación, se llama a sí mismo Hijo del hombre, designando así su divinidad, como lo hace en muchas otras partes. Por ejemplo, cuando dice. Nadie ha subido al cielo sino el Hijo del hombre, que está en el cielo. Y otra vez: ¿Qué será cuando viereis al Hijo del hombre que sube a donde estaba primero? Luego le respondieron: Unos que Juan Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y, expuesta así esta errada opinión, prosiguió entonces el Señor: Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Lo que era invitarlos a que concibieran más altos pensamientos sobre Él y mostrarles que la primera sentencia se quedaba muy por bajo de su auténtica dignidad. De ahí que requiera otra de ellos y les plantee nueva pregunta, a fin de que no cayeran juntamente con el vulgo. Y es que la gente, como le habían visto hacer al Señor milagros muy por encima del poder humano, por un lado le tenían por hombre, pero, por otro, les parecía un hombre aparecido por resurrección, como decía el mismo Herodes. Mas con el fin de apartar a sus discípulos de semejante idea, el Señor les vuelve a preguntar: Pero vosotros, ¿quién decís que soy yo? Vosotros, es decir, los que estáis siempre conmigo, los que me veis hacer milagros, los que por virtud mía habéis hecho también muchos.
PEDRO, BOCA DE LOS APÓSTOLES
¿Qué hace, pues, Pedro, boca que es de los apóstoles? Él, siempre ardiente; él, director del coro de los apóstoles, aun cuando todos son interrogados, responde solo. Y es de notar que cuando el Señor preguntó por la opinión del vulgo, todos contestaron a su pregunta; pero cuando les pregunta la de ellos directamente, entonces es Pedro quien se adelanta y toma la mano y dice: Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. ¿Qué le responde Cristo?: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque ni la carne ni la sangre te lo han revelado. Ahora bien, si Pedro no hubiera confesado a Jesús por Hijo natural de Dios y nacido del Padre mismo, su confesión no hubiera sido obra de una revelación. De haberle tenido por uno de tantos, sus palabras no hubieran merecido la bienaventuranza. La verdad es que antes de esto, los hombres que estaban en la barca, después de la tormenta de que fueron testigos, exclamaron: Verdaderamente es éste Hijo de Dios. Y, sin embargo, a pesar de su aseveración de verdaderamente, no fueron proclamados bienaventurados. Porque no confesaron una filiación divina, como la que aquí confiesa Pedro. Aquellos pescadores creían sin duda que Jesús, uno de tantos, era verdaderamente Hijo de Dios, escogido ciertamente entre todos, pero no de la misma sustancia o naturaleza de Dios Padre.
LA CONFESIÓN DE PEDRO, REVELACIÓN
DEL PADRE
LA PROMESA DE JESÚS A PEDRO
—¿Qué le contesta, pues, Cristo? Tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú te llamarás Cefas. Como tú has proclamado a mi Padre—le dice—, así también yo pronuncio el nombre de quien te ha engendrado. Que era poco menos que decir: Como tú eres hijo de Jonás, así lo soy yo de mi Padre. Porque, por lo demás, superfluo era llamarle hijo de Jonás. Mas como Pedro le había llamado Hijo de Dios, Él añade el nombre del padre de Pedro, para dar a entender que lo mismo que Pedro era hijo de Jonás, así era Él Hijo de Dios, es decir, de la misma sustancia de su Padre. Y yo te digo: Tú eres Piedra y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, es decir/sobre la fe de tu confesión. Por aquí hace ver ya que habían de ser muchos los que creerían, y así levanta el pensamiento de Pedro y le constituye pastor de su Iglesia. Y las puertas; del infierno no prevalecerán contra ella. Y si contra ella no prevalecerán, mucho menos contra mí, No te turbes, pues, cuando luego oigas que he de ser entregado y crucificado. Y seguidamente le concede otro honor: Y yo te daré las llaves del reino dé los cielos. ¿Qué quiere decir: Yo te daré las llaves? Como mi Padre te ha dado que me conocieras, yo te daré las llaves del reino de los cielos. Y no dijo: “Yo rogaré a mi Padre”; a pesar de ser tan grande la autoridad que demostraba, a pesar de la grandeza inefable del don. Pues con todo eso, Él dijo: Yo te daré. —¿Y qué le vas a dar, dime? —Yo te daré las llaves del reino de los cielos; y cuanto tú desatares sobre la tierra, desatado quedará en los cielos. ¿Cómo, pues, no ha de ser cosa suya conceder sentarse a su derecha o a su izquierda, cuando ahora dice: Yo te daré? ¿Veis cómo Él mismo, levanta a Pedro a más alta idea de Él y se revela a sí mismo y demuestra ser Hijo de Dios por estas dos promesas que aquí le hace? Porque cosas que atañen sólo al poder de Dios, como son perdonar los pecados, hacer inconmovible a su Iglesia aun en medio del embate de tantas olas y dar a un pobre pescador la firmeza de una roca aun en medio de la guerra de toda la tierra, eso es lo que aquí promete el Señor que le ha de dar a Pedro. Es lo que el Padre mismo decía hablando con Jeremías: Que le haría como una columna de bronce o como una muralla”. Sólo que a Jeremías le hace tal para una sola nación, y a Pedro para la tierra entera. Aquí preguntaba yo con gusto a quienes se empeñan en rebajar la dignidad del Hijo: ¿Qué dones son mayores: los que dio el Padre o los que dio el Hijo a Pedro? El Padre le hizo a Pedro la gracia de revelarle al Hijo; pero el Hijo propagó por el mundo entero la revelación del Padre y la suya propia, y a un pobre mortal le puso en las manos la potestad de todo lo que hay en el cielo, pues le entregó sus llaves —Él, que extendió su Iglesia por todo lo descubierto de la tierra y la hizo más firme que el cielo mismo: Porque el cielo y la tierra pasarán, pero mi, palabra no pasará. El que tales dones da, el que tales hazañas, realizó, ¿cómo puede ser inferior? Y al hablar así, no pretendo dividir las obras del Padre y del Hijo: Porque todo fue hecho por y sin El nada fue hecho. No, lo que yo quiero es hacer callar la lengua desvergonzada de quienes a tales afirmaciones se desmandan.
JESÚS PROHIBE SE REVELE SU MESIANIDAD
LA PRIMERA PREDICCIÓN DE LA PASIÓN
Desde entonces empezó Jesús a manifestar a sus discípulos que era menester que É1 sufriera… Desde entonces. ¿Cuándo? Cuando había impreso en ellos el dogma de su filiación divina, cuando había introducido en la Iglesia las primicias de las naciones. Mas ni aun así entendieron su palabra. Era—dice otro evangelista—esta palabra escondida para ellos Y se hallaban como en tinieblas, no sabiendo que tenía Él que resucitar. De ahí que el Señor se detiene en lo desagradable y explana su discurso, a ver si logra abrirles la inteligencia y comprenden, en fin, lo que les quiere decir. Pero ellos no le entendieron, sino que aquella palabra era para ellos cosa oculta. Por añadidura, tenían miedo a preguntarle, no si había de morir, sino cómo y de qué manera moriría. ¿Qué misterio, pues, es éste? Que no sabían ni qué cosa fuera resucitar, y ellos creían que era mucho mejor no morir. De ahí nuevamente, cuando todos están turbados y perplejos, Pedro, ardiente siempre, es el único que se atreve a hablar de ello. Mas ni éste se atreve a hacerlo en público, sino tomando a Jesús aparte, es decir, separándose de sus compañeros. Entonces, le dice: Dios te libre, Señor, de que tal cosa te suceda. ¿Qué es esto? El que había gozado de una revelación, el que había sido proclamado bienaventurado, ¿cae tan rápidamente y se espanta de la pasión? ¿Y qué maravilla es que tal le sucediera a quien en esto no había recibido revelación alguna? Para que os deis cuenta cómo en la confesión del Señor no habló Pedro de su cosecha, mirad cómo en esto que no se le ha revelado se turba y sufre vértigo, y mil veces que oiga lo mismo, no sabe de qué se trata.Que Jesús era Hijo de Dios, lo supo; pero el misterio de la cruz y de la resurrección todavía no le había sido manifestado. Era ésta —dice el evangelista—palabra escondida para ellos. ¿Veis con cuánta razón mandó el Señor que no fuera manifestado a los otros? Porque si a quienes tenían necesidad de saberlo, de tal modo los perturbó, ¿qué les hubiera pasado a los demás? El Señor, empero, para hacer ver cuán lejos estaba de ir a la pasión contra su voluntad, no sólo reprendió a Pedro, sino que le llamó Satanás.
NO NOS AVERGONCEMOS DE LA CRUZ
DEL SEÑOR
¿Qué quiere decir: No sientes las cosas de Dios, sino las de los hombres? Quiere decir que Pedro, examinando con razonamiento humano y terreno el asunto, juzgaba vergonzoso e indecoroso que Cristo padeciera. Mas el Señor, atacándole derechamente, le dice: “No es para mí indecoroso padecer. Eres tú más bien el que juzgas de ello con ideas carnales. Porque si hubieras oído mis palabras con sentido de Dios, libre de todo pensamiento carnal, hubieras comprendido que eso es para mí lo más decoroso. Tú piensas que el padecer es indigno de Mí; pero yo te digo que es intención diabólica que yo no padezca”. Así; con razones contrarias, trata el Señor de quitar a Pedro toda aquella angustia. A Juan, que tenía por indigno del Señor recibir de sus manos el bautismo, éste le persuadió que le bautizara, diciéndole: Así es conveniente para nosotros. Y al mismo Pedro, que se oponía a que le lavara los pies, le dijo: Si no te lavare los pies, no tienes parte conmigo. Así también ahora le contiene con razones contrarias, y con la viveza de la reprensión suprime todo el miedo que le inspiraba el padecer. Que nadie, pues, se avergüence de los símbolos sagrados de nuestra salvación, de la suma de todos los bienes, de aquello a que debemos la vida y el ser; llevemos más bien por todas partes, como una corona, la cruz de Cristo. Todo, en efecto, se consuma entre nosotros por la cruz. Cuando hemos de regenerarnos, allí está presente la cruz; cuando nos alimentamos de la mística comida; cuando se nos consagra ministros del altar; cuando quiera se cumple otro misterio alguno, allí está siempre este símbolo de victoria. De ahí el fervor con que lo inscribimos y dibujamos sobre nuestras casas, sobre las paredes, sobre las ventanas, sobre nuestra frente y sobre el corazón. Porque éste es el signo de nuestra salvación, el signo de la libertad del género humano, el signo de la bondad del Señor para con nosotros: Porque como oveja fue llevado al matadero”. Cuando te signes, pues, considera todo el misterio de la cruz y apaga en ti la ira y todas las demás pasiones. Cuando te signes, llena tu frente de grande confianza, haz libre tu alma. Sabéis muy bien qué es lo que nos procura la libertad. De ahí que Pablo, para 11evarnos a ello, quiero decir, a la libertad que a nosotros conviene, nos llevó por el recuerdo de la cruz y de la sangre del Señor: Por precio—dice—fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Considerad—quiere decir—el precio que se pagó por vosotros y no os haréis esclavos de ningún hombre. Y precio llama el Apóstol a la cruz. No basta hacer simplemente con el dedo la señal de la cruz, antes hay que grabarla con mucha fe en nuestro corazón. Si de este modo la grabas en tu frente, ninguno de los impuros demonios podrá permanecer cerca de ti, contemplando el cuchillo con que fue herido, contemplando la espada que le infligió golpe mortal. Porque si a nosotros nos estremece la vista de los lugares en que se ejecuta a los criminales, considerad qué sentirán el diablo y sus demonios al contemplar el arma con que Cristo desbarató todo su poderío y cortó la cabeza del dragón. No os avergoncéis de bien tan grande, no sea que también Cristo se avergüence de vosotros cuando venga en su gloria y vaya delante el signo de la cruz más brillante que los rayos del sol. Porque, si, entonces aparecerá la cruz, y su vista será como una voz que defenderá la causa del Señor y probará que nada dejó Él por hacer de cuanto a Él le tocaba. Este signo, en tiempo de nuestros antepasados, como ahora, abrió las puertas cerradas, neutralizó los venenos mortíferos, anuló la fuerza de la cicuta, curó las mordeduras de las serpientes venenosas. Mas si él abrió las puertas del infierno y desplegó la bóveda del cielo y renovó la entrada del paraíso y cortó los nervios al diablo, ¿qué maravilla es que triunfe de los venenos mortíferos y de las fieras y de todo lo demás?
TERMINA EL PANEGÍRICO DE LA CRUZ
SOMOS SOLDADOS DE CRISTO
A la verdad, soldados somos del rey del cielo, y las armas espirituales nos hemos vestido, ¿A qué, pues, llevar una vida de tenderos o mendigantes o, por mejor decir, de viles gusanillos? Donde está el rey, allí debe también estar su soldado. Porque, sí, soldados somos, no de los que están lejos, sino de los que están cerca, Un rey de la tierra no puede hacer que todos sus soldados estén en su palacio ni a su lado; pero el rey del cielo quiere que todos los suyos estén junto a su trono real. -¿Y cómo es posible—me dirás—que, estando aún en la tierra, estemos ¡tinto al trono de Dios? —Porque también Pablo, aun estando en la tierra, estaba donde están los serafines y querubines y más cerca de Cristo que la escolta lo está del emperador. Los guardias muchas veces vuelven la vista a una y otra parte; pero al Apóstol nada le distraía, nada le apartaba, sino que todo su pensamiento lo tenía constantemente fijo en su rey Cristo. De suerte que, si queremos, también para nosotros es eso posible. Si el Señor estuviera en un lugar remoto, con razón tendrías dificultad; mas como Él asiste en todo momento al alma fervorosa y atenta, cerca está de nosotros. De ahí que dijera el profeta: No temeré mal alguno, porque tú estás conmigo 17. Y Dios mismo, a su vez: Yo soy un Dios cercano y no lejano. Así, pues, a la manera que los pecados nos alejan de Dios, así la justicia nos acerca a Él. Cuando tú estés aun hablando—dice—, yo diré: Fleme aquí. ¿Qué padre puede así escuchar jamás a sus hijos? ¿Qué madre está tan apercibida y siempre a punto, a ver si la llaman sus hijos? Nadie en absoluto; ni padre ni madre; sólo Dios está siempre esperando a ver si le invoca alguno de los suyos, y jamás, si le invocamos como debemos, deja de escucharnos. Por eso dice: Cuando aún estés hablando. No espero a que termines tu oración. Inmediatamente te escucho. Invoquémosle, pues, como Él quiere ser invocado. ¿Y cómo quiere ser invocado? Desata—dice—toda atadura de iniquidad; rompe las cuerdas de los contratos violentos, rasga toda escritura inicua. Rompe tu pan con el hambriento, y a los mendigos sin techo mételos en tu casa.. Si ves a un desnudo, vístele, y no mires con desdén a los que son de tu; propia sangre. Entonces romperá matinal: tu luz y tus curaciones brotarán rápidamente, y tu justicia caminará delante de ti, y la, gloria de Dios te vestirá. Entonces, tú me invocarás y yo te escucharé. Cuando tú estés aún hablando, yo diré: Heme aquí”. — ¿Y quién—me dices—podrá hacer todo eso? — ¿Y quién—te respondo—no lo puede? ¿Qué hay de difícil, qué hay de trabajoso en todo lo dicho?
¿Qué hay que no sea fácil? Es no sólo posible, sino tan fácil, que muchos hay que han pasado más allá de la meta, y no sólo rasgan toda escritura inicua, sino se desprenden hasta de sus propios bienes; no sólo admiten a su mesa y bajo su techo a los pobres, sino que les dan su propio sudor y trabajan para que ellos coman; y no sólo hacen beneficios a sus familiares, sino a sus mismos enemigos.
LAS RECOMPENSAS QUE SE NOS PROMETEN
HACEN FÁCIL LO QUE SE NOS MANDA
Ahora bien, los emperadores, por muy emperadores que sean, como hombres, al fin, cuya riqueza se consume y cuya liberalidad se acaba, tienen interés en que lo poco aparezca como mucho; de ahí que, poniendo sendos premios en manos de cada uno de sus servidores, los sacan así a la pública vista. Todo lo contrario nuestro emperador. Como es infinitamente rico y nada hace por ostentación, todo lo reúne juntamente y así lo presenta al público; bienes que, extendidos, no tendrían límite alguno y necesitarían de muchas manos para retenerlos. Y para que te des cuenta de ello, examina con diligencia cada uno de esos bienes: Entonces romperá matinal tu luz. ¿No es así que, a primera vista, no hay aquí más que un don único? Pues no es único, sino dentro de sí lleva muchas otras recompensas, coronas y premios. Y, si os place, vamos a desplegar y mostrar, en cuanto cabe, toda la riqueza que en sí encierra. Sólo quisiera que no os cansarais. Y, ante todo, sepamos qué quiere decir: Romperá. Porque no dijo “parecerá”, sino: Romperá. Es que quería el Señor dar a entender la rapidez y abundancia con que brotará la luz, y cuán ardientemente desea Él nuestra salvación, y cómo los mismos bienes sienten como dolor de parto y se dan prisa para salir, sin que haya nada capaz de detener su ímpetu inefable, Por todos estos modos nos da Él a entender su generosidad y la abundancia sin límites de su riqueza.
¿Y qué quiere decir matinal? Quiere decir que esos bienes no nos llegan después de haber pasado nosotros por las pruebas y tentaciones, no después de la acometida de los males, sino adelantándose a todo eso. Como un fruto que madura antes de tiempo, así sucede aquí, dándonos nuevamente a entender la rapidez, como anteriormente dijo: Cuando aún estés tú hablando, yo diré: Heme aquí. ¿Y de qué luz nos habla? ¿Qué especie de luz es ésa? No de esta sensible, sino de otra mucho mejor, la luz que nos hace ver el cielo y los ángeles y los arcángeles y los querubines y serafines, los principados, las potestades, los tronos, las dominaciones, todo el ejército entero, los regios palacios y las tiendas eternas. Si de aquella luz te hicieres digno, no sólo verás todo esto, sino que te librarás del infierno, y del gusano venenoso, y del rechinar de dientes y de las cadenas irrompibles, y de la angustia y de la tribulación y de las tinieblas sin luz y de ser partido por medio, y de los ríos de fuego y de la maldición y de los parajes del dolor. En cambio, irás a otros de donde huyó el dolor y la tristeza; donde reina alegría y paz inmensa y caridad y gozo y placer; donde la vida es eterna y la gloria inefable y la belleza inexplicable. Allí los eternos tabernáculos, allí la gloria inefable del rey y aquellos bienes que ni ojo vio ni oído oyó ni a corazón de hombre llegaron. Allí la espiritual cámara nupcial, los tálamos de los cielos, las vírgenes con sus lámparas encendidas y los convidados con su ropa de bodas. Allí las riquezas infinitas del Señor y sus tesoros regios. ¿Ves cuán grandes premios nos quiso mostrar en una sola palabra y cómo todo lo amontonó en uno? Por modo semejante, desplegando cada una de las otras expresiones, hallaríamos riqueza inmensa y un océano sin fondo.
EXHORTACIÓN FINAL: PASEMOS POR
TODO A TRUEQUE DE ALCANZAR TAN
GRANDES BIENES
¿Todavía, pues, daremos largas; todavía, decidme, vacilaremos en socorrer a los necesitados? No, yo os lo suplico. Aun cuando hubiéramos de perderlo todo, aun cuando tuviéramos que arrojarnos al fuego y romper por entre espadas y saltar por encima de cuchillos y sufrir cualquier otra cosa, soportémoslo todo fácilmente, a fin de alcanzar la vestidura del reino de los cielos y su gloria inefable. La cual ojalá todos logremos, por la gracia y amor de nuestro Señor Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén
San Juan Crisóstomo, Homilías sobre San Mateo, Homilía 54, Ed. BAC, Madrid, 1966, pag. 137 – 156
Guión Domingo XXIV Tiempo Ordinario
15 de septiembre 2024
Entrada El discípulo de Cristo no solo debe confesar rectamente su fe a un Mesías crucificado y humillado, sino que debe seguirle fielmente por su misma senda de donación, de entrega y de renuncia. Es el camino que Él ha recorrido antes que nosotros y que ahora recorre con nosotros.
Primera Lectura Cristo es el Siervo de Yahveh que se entrega en obediencia a los planes del Padre confiando totalmente en su protección. Is. 50, 5 – 9a
Segunda Lectura La fe que uno profesa en Cristo Jesús debe ir acompañada por las obras de justicia. Sgo. 2, 14 – 18
Evangelio Para ganar la vida eterna es necesario tomar la Cruz y seguir a Cristo por el camino que Él escogió para sí. Mc. 8, 27 – 35
Preces
A Jesucristo, el Mesías de Dios, presentémosle nuestra oración.
A cada intención respondemos…
+ Señor Jesús te pedimos por el Papa Francisco que es Pedro entre nosotros, para que siempre te sepa descubrir y trasmitir, y por la Santa Iglesia de Dios para que manifieste y realice el misterio de tu amor entre los hombres. Oremos…
+ Señor Jesús, te pedimos por las necesidades de todas las naciones, para que los pueblos más pudientes se comprometan prácticamente para salir al paso de las necesidades y aspiraciones de los pueblos en vías de desarrollo. Oremos…
+ Señor Jesús, te pedimos por los padres y madres de familia, para que ayuden a sus hijos a creer y los acompañen en el camino del encuentro contigo, y para que descubran el valor de la oración en familia como fuerza de paz y de alegría. Oremos…
+ Señor Jesús, te pedimos por los jóvenes, esperanza de la Iglesia y de la humanidad, para que se dejen cautivar por Ti y que los encargados de orientarlos sepan dialogar con ellos oyendo sus expectativas y ayudándolos a que se configuren contigo. Oremos…
+ Señor Jesús, te pedimos por nosotros mismos que queremos servir en tu Iglesia, para que fortalecidos en la fe te sepamos encontrar sobre todo en los más débiles. Oremos…
Ayúdanos, Señor, a llevar nuestra cruz de cada día y alivia las cruces cargadas de nuestros hermanos por quienes te hemos pedido. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
Ofertorio
En oblación perpetua queremos unirnos a los sufrimientos del Salvador.
Presentamos:
+ Cirios y con ellos el deseo de iluminar con la luz de la esperanza evangélica a todos los hombres.
+ Pan y Vino, para que al transformarse en sacramento de vida eterna nos de fortaleza para confesar a Cristo.
Comunión Cristo paciente nos une en la refección de su sagrado Cuerpo y de su bendita Sangre para darnos la vida sin fin de la gloria eterna.
Salida La Virgen María, es la Madre que nos acompaña en el afrontar todas las dificultades de la vida. Ella nos ayuda y nos capacita con su gracia, para acercarnos a los que sufren y están solos cargando con su Cruz.
(Gentileza del Monasterio “Santa Teresa de los Andes” (SSVM) _ San Rafael _ Argentina)
La mortificación
¿No comprenden cómo se ama la carne mortificándola, y cómo se ama el cuerpo contrariándole y no dejándole salir con sus gustos?
Puede amarse una cosa y sin embargo mortificarla porque se ama otra cosa más que ella. Un enfermo ama su brazo o a su pie, y se los deja cortar con gusto porque más que a su brazo o a su pie ama su vida; por eso pierde lo menos para ganar lo más.
El avaro ama mucho su dinero, y con todas sus ansias desea conservarlo, pero sin embargo se deshace de él para comprar alimentos. Sacrifica lo menos para conserva lo más.
Así hacemos nosotros con el cuerpo. Le amamos, pero amamos más la vida eterna, y por eso lo sacrificamos con gusto para no perderla para siempre. Los fieles del hiperculto del cuerpo que tiene hoy tantos adoradores lo hacen al revés: aman más el brazo que la vida, y con tal de guardar su dinero prefieren morirse de hambre y perder los tesoros de la eternidad.
(ROMERO, F., Recursos Oratorios, Editorial Sal Terrae, Santander, 1959)





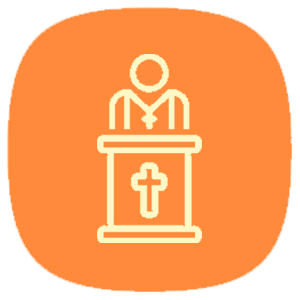

Dirección:
Vélez Sarsfield 30 local 6
- pasaje Santo Domingo -
Córdoba Centro
Teléfono: 0351-4240578
Horarios: de 10:30 a 18:00
Anda. Velez Sarsfield 30 local 6
– pasaje Santo Domingo –
Córdoba Centro
tel 0351-4240578
de 10:30 a 18:00
Envíos a todo el país
[email protected]
Especifícanos los libros por los que estás interesado y nos pondremos en contacto lo antes posible.
Bartolomé Mitre 1721,
Buenos Aires, Argentina.
[email protected]
Envíos a todo el país