Pronto recibirás nuestro Newsletter.
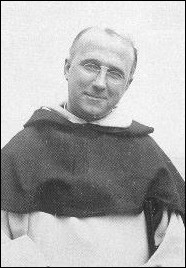 Nuestro Señor, por la salud de todos en general, no pudo entregarse con más generosidad que como lo hizo en la Cruz; mas tampoco es posible darse a cada uno en particular más amorosamente que como lo hace en la Eucaristía (Jn., VI, 35,41,51): «Yo soy el pan de vida; el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí, no tendrá sed jamás… Yo soy el pan vivo que ha descendido del cielo. Quien comiere de este pan, vivirá eternamente; y el pan que yo daré es mi misma carne para la vida y salvación del mundo… Mi carne verdaderamente es comida. Quien come mi carne y bebe mi sangre, en mí mora y yo en él».
Nuestro Señor, por la salud de todos en general, no pudo entregarse con más generosidad que como lo hizo en la Cruz; mas tampoco es posible darse a cada uno en particular más amorosamente que como lo hace en la Eucaristía (Jn., VI, 35,41,51): «Yo soy el pan de vida; el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí, no tendrá sed jamás… Yo soy el pan vivo que ha descendido del cielo. Quien comiere de este pan, vivirá eternamente; y el pan que yo daré es mi misma carne para la vida y salvación del mundo… Mi carne verdaderamente es comida. Quien come mi carne y bebe mi sangre, en mí mora y yo en él».
De modo que la Eucaristía es el más grande de los sacramentos, porque contiene en sí no solamente la gracia, sino a su mismo autor. Es el sacramento del amor, por ser el fruto del amor que se entrega, y por tener como primer efecto el acrecentar en nosotros el amor de Dios y de las almas en Dios.
La recepción de la Eucaristía se llama «comunión» o sea íntima unión del corazón de Dios con el corazón del hombre, unión que nutre al alma y sobrenaturalmente la vivifica, y aun la deifica en cierto modo, al aumentar la gracia santificante, que es participación de la vida íntima de Dios. «Caro mea vere est cibus: mi carne es verdaderamente alimento».
Toda vida creada tiene necesidad de alimentarse; las plantas se nutren de los jugos de la tierra; los animales, de las plantas o de otros animales; el hombre da a su cuerpo los alimentos que le convienen; mas a su espíritu lo nutre de verdad, sobre todo de verdad divina; y a su voluntad ha de nutrirla de la divina voluntad, si quiere conseguir la vida eterna. En otros términos: el hombre debe sobre todo alimentarse de fe, de esperanza y de amor y caridad; los actos, de estas virtudes le merecen acrecentamiento de vida sobrenatural.
Mas el Salvador le ofrece otro alimento aún más divino; se le ofrece a sí mismo como manjar del alma. Dijo una vez el Señor a San Agustín: «Yo soy el pan de los fuertes; crece y me comerás. Pero no me cambiarás en tu sustancia propia, como sucede al manjar de que se alimenta tu cuerpo, sino al contrario, tú te mudarás en mí»[1].
En la comunión, Nuestro Señor nada tiene que ganar; toda la ganancia es del alma que es vivificada y elevada a lo sobrenatural; las virtudes de Jesucristo se trasfunden al alma, y queda ésta como incorporada a Él, haciéndose miembro de su cuerpo místico.
¿Cómo se realiza esta transformación e incorporación? Principalmente porque Jesús, presente en la Eucaristía, eleva al alma a un intensísimo amor.
Los efectos que este divino manjar produce los explica muy bien Santo Tomás (III, q. 79, a. 1): «Los efectos que la Pasión consiguió para el mundo entero, los consigue este sacramento en cada uno de nosotros». Más adelante añade: «Así como el alimento material sostiene la vida corporal, y la aumenta, la renueva y es agradable al paladar, efectos semejantes produce la Eucaristía en el alma».
En primer lugar sostiene o da mantenimiento. Todo aquel que, en el orden natural, no se alimenta o se alimenta mal, decae; la misma cosa acontece al que se priva del pan eucarístico que el Señor nos ofrece como el mejor manjar del alma. ¿Por qué nos habremos de privar, sin razón, de este pan supersustancial (Mat., VI, 11) que debe ser para el alma, el pan nuestro de cada día?
Como el pan material restaura el organismo, renovando las fuerzas perdidas por el trabajo y la fatiga, así la Eucaristía repara las fuerzas espirituales que perdemos por la negligencia. Como dice el Concilio de Trento, nos libra además de las faltas veniales, nos devuelve el fervor que por ellas habíamos perdido, y nos preserva del pecado mortal.
Además, los manjares naturales aumentan la vida del cuerpo en el período del crecimiento. Mas en el orden espiritual, siempre tenemos que ir creciendo en el amor de Dios y del prójimo, hasta el momento de la muerte. Y para poderlo conseguir, en el pan eucarístico nos regala cada día con gracias renovadas. Por eso nunca se detiene, en los santos, el crecimiento sobrenatural, mientras aspiran a acercarse a Dios: su fe se hace cada día más esplendorosa y más viva, más firme su esperanza, y su caridad más pura y ardiente. Y así, poco a poco, de la resignación en los sufrimientos pasan al amor y alegría de la Cruz. Por la comunión todas las virtudes infusas van en aumento junto con la caridad, hasta llegar muchas veces al heroísmo. Los dones del Espíritu Santo, que son disposiciones permanentes infusas, conexas con la caridad, van creciendo también a una con ella.
En fin, así como el pan material es agradable al paladar, el pan eucarístico es dulcísimo al alma fiel, que en él encuentra fortaleza y gran sabor espiritual.
Dice el autor de la Imitación, 1, IV, c. II: «Señor, confiando en tu bondad y gran misericordia, me llego enfermo al Salvador, hambriento y sediento a la fuente de la vida, pobre al Rey del cielo, siervo al Señor, criatura al Creador, desconsolado a mi piadoso consolador». «Date, Señor, a mí y basta; porque sin ti ninguna consolación satisface. Sin ti no puedo existir, y sin tu visitación no puedo vivir» (Ibid., c. III.).
Santo Tomás expresó admirablemente este misterio de la comunión:
«O res mirabilis, manducat Dominum pauper, servus, et humilis!».
«¡Oh prodigio inefable! ¡Que el pobre servidor, esclavo y miserable, se coma a su Señor!».
Ésta es la sublime unión de la suprema riqueza con la pobreza. ¡Y decir que la costumbre y la rutina no nos dejan ver con claridad el sobrenatural esplendor de este don infinito!
* En «Las tres edades de la Vida Interior (Tomo I)», Ediciones Palabra, Madrid, 4ª edición, 1982; págs.479-481.
[1] Confesiones, 1. VII, c. x.

Dirección:
Vélez Sarsfield 30 local 6
- pasaje Santo Domingo -
Córdoba Centro
Teléfono: 0351-4240578
Horarios: de 10:30 a 18:00
Anda. Velez Sarsfield 30 local 6
– pasaje Santo Domingo –
Córdoba Centro
tel 0351-4240578
de 10:30 a 18:00
Envíos a todo el país
[email protected]
Especifícanos los libros por los que estás interesado y nos pondremos en contacto lo antes posible.
Bartolomé Mitre 1721,
Buenos Aires, Argentina.
[email protected]
Envíos a todo el país