Pronto recibirás nuestro Newsletter.
(San Juan de la Cruz y el alma sacerdotal)
“Si nosotros tuviésemos esto en cuenta, ¡qué distintas serían nuestras Misas! […]
Lo que se necesita es que los ministros del altar sean hombres llenos del Espíritu Santo, hombres de fuego,
como decía San Luis María Grignion de Montfort,
que no sean membranas del Espíritu, sino transparentes que dejan percibir su presencia y su acción.
El sacerdote carnal y el mundano no deja transparentar el Espíritu Santo porque no lo ve, ni lo conoce, ni lo ama.
Por eso, hemos de pedir […] para todos los sacerdotes,
que realmente nunca dejemos de percibir que hay fuego en nuestros altares,
que la Misa es acción de Jesucristo en el Espíritu Santo y, por tanto,
que al tener una gran docilidad al Espíritu Santo sepamos todos los sacerdotes
celebrar dignamente la Santa Misa, el sacrificio del Señor, el sacrificio de la Iglesia,
ya que es así como el Santo Sacrificio de la Misa nos lleva a amar más al Espíritu Santo,
pues Jesucristo en la cruz “por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo inmaculado a Dios”,
como dice el autor de la carta a los Hebreos (9,14).
En la Misa se sigue ofreciendo por el mismo Espíritu.
Homilía predicada por el R.P. Carlos Miguel Buela
el domingo 14 de julio de 1996. (VoxVerbi 078)
Diciembre siempre nos encuentra con aniversarios. Cada uno, al mirar el calendario, tropieza con una fecha que huele a óleo y a temblor: el día en que fuimos hechos sacerdotes. Días de acción de gracias y también de examen. Días en que la memoria se mezcla con la pregunta: ¿sigo siendo el mismo que aquel día? ¿sigo ardiendo por lo mismo? Y en medio de los años, de los oficios, de las heridas y las rutinas, conviene recordar una sola cosa: fuimos hechos sacerdotes para estar en el Sacrificio. No para organizar, ni administrar, ni dirigir. Para ofrecer a Cristo, y ofrecernos con Él. La misa no es una función. Es el Calvario. Y el sacerdote que no entra en el Calvario, no ha entendido nada.
Hace poco me topé con la última carta de San Juan de la Cruz que nos ha llegado. Una joya que escribió desde La Peñuela, ya enfermo, con fiebre, a pocas semanas de su muerte. Le escribe a doña Ana del Mercado, su hija espiritual, y al enterarse de que el hermano de ella ha sido ordenado sacerdote, le dice con esa humildad tan suya:
“Déle el parabién de mi parte, que no me atrevo a pedirle que algún día, cuando esté en el Sacrificio, se acuerde de mí…”
No dice “cuando diga misa”, ni “cuando celebre”, ni “cuando consagre”. Dice: cuando esté en el Sacrificio. Y eso —perdonen que lo diga así— es una lección de teología eucarística en una sola línea. Una frase como de pasada, pero que revela toda su alma sacerdotal.
San Juan de la Cruz sabía que la misa no es un rito ni una devoción: es el Calvario. Y el sacerdote no está al costado como espectador. Está dentro. No recita oraciones: entra en el misterio. Dice “esto es mi Cuerpo” y lo entrega —y se entrega. Por eso no escribe “cuando celebre” ni “cuando diga misa”, sino “cuando esté en el Sacrificio”. Porque el altar no se mira. No se comenta. No se dirige. Se habita.
Y lo más fuerte es que no se atreve a pedir que se acuerden de él. Le parece demasiado. Como si dijera: “ese momento es tan sagrado que no me animo a colarme ahí ni siquiera en el recuerdo de otro”. Esa es la humildad del alma que conoce el peso del altar. Y lo dice así, sin hacer doctrina, sin inflar el lenguaje. Lo dice como quien dice “mañana llueve”. Porque para él eso era evidente: la misa es el Sacrificio, y todo lo demás gira en torno a eso.
Nosotros tuvimos la gracia de que alguien nos lo enseñara así. El querido padre Buela nos metió esto en la sangre: que el sacerdote no es “cura de almas sin altar”, ni guía de actividades pastorales, ni un gerente de lo sagrado. Es hombre del altar. Y esto —él lo repetía con fuerza, casi con un santo empecinamiento— se ve en el corazón mismo de la Misa: en todas las lenguas y culturas, la separación del cuerpo y la sangre es siempre signo de sacrificio. Por eso la doble consagración, hecha por separado, es el testimonio más claro de que la Misa es sacrificio real, no símbolo, no mero recuerdo, sino el Sacrificio de Cristo presente y operante. Ahí se entiende quién es el sacerdote: aquel que ofrece el sacrificio. Todo lo demás viene después.
Nos enseñó a preparar el Sacrificio, a celebrarlo con temblor, y a vivirlo después —como se pueda, con las heridas que sea— con coherencia y con fe. Nos mostró que si no hay víctima, no hay misa.
Queridos amigos, si algo tenemos que pedir hoy, es esto: que no nos acostumbremos nunca al altar. Que no digamos “esto es mi Cuerpo” sin estremecernos. Y que no pronunciemos “sangre derramada” sin recordar que esa Sangre también pide la nuestra.
San Juan de la Cruz no se atrevía a pedir que se acordaran de él “cuando estén en el Sacrificio”. Yo sí me atrevo.
Porque lo necesito. Porque me cuesta. Porque me olvido.
Acordate de mí cuando estés en la misa. Pero más todavía: acordate quién sos cuando estás en la misa. Y si un día la tristeza, el pecado o el hastío te quieren sacar del altar, volvé a leer esa frase: “cuando estés en el Sacrificio”. Ahí es donde el Señor te quiere. Y donde el mundo —aunque no lo sepa— te está esperando.
P. Gabriel María Prado, IVE
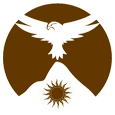
Dirección:
Vélez Sarsfield 30 local 6
- pasaje Santo Domingo -
Córdoba Centro
Teléfono: 0351-4240578
Horarios: de 10:30 a 18:00
Anda. Velez Sarsfield 30 local 6
– pasaje Santo Domingo –
Córdoba Centro
tel 0351-4240578
de 10:30 a 18:00
Envíos a todo el país
[email protected]
Especifícanos los libros por los que estás interesado y nos pondremos en contacto lo antes posible.
Bartolomé Mitre 1721,
Buenos Aires, Argentina.
[email protected]
Envíos a todo el país
Comentarios 1
Que así sea para mi cuerpo y que cada día valla limpiando mi Templo.