PRIMERA LECTURA
Prescripciones sobre la cena pascual
Lectura del libro del Éxodo 12, 1-8. 11-14
El Señor dijo a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto: «Este mes será para ustedes el mes inicial, el primero de los meses del año. Digan a toda la comunidad de Israel:
“El diez de este mes, consíganse cada uno un animal del ganado menor, uno para cada familia. Si la familia es demasiado reducida para consumir un animal entero, se unirá con la del vecino que viva más cerca de su casa. En la elección del animal tengan en cuenta, además del número de comensales, lo que cada uno come habitualmente.
Elijan un animal sin ningún defecto, macho y de un año; podrá ser cordero o cabrito. Deberán guardarlo hasta el catorce de este mes, y a la hora del crepúsculo, lo inmolará toda la asamblea de la comunidad de Israel. Después tomarán un poco de su sangre, y marcarán con ella los dos postes y el dintel de la puerta de las casas donde lo coman. Y esa misma noche comerán la carne asada al fuego, con panes sin levadura y verduras amargas.
Deberán comerlo así: ceñidos con un cinturón, calzados con sandalias y con el bastón en la mano. Y lo comerán rápidamente: es la Pascua del Señor.
Esa noche Yo pasaré por el país de Egipto para exterminar a todos sus primogénitos, tanto hombres como animales, y daré un justo escarmiento a los dioses de Egipto. Yo soy el Señor.
La sangre les servirá de señal para indicar las casas donde ustedes estén. Al verla, Yo pasaré de largo, y así ustedes se librarán del golpe del Exterminador, cuando Yo castigue al país de Egipto.
Este será para ustedes un día memorable y deberán solemnizarlo con una fiesta en honor del Señor. Lo celebrarán a largo de las generaciones como una institución perpetua”».
Palabra de Dios.
Salmo Responsorial 115. 12-13. 15-16bc. 17-18
R. ¿Con qué pagaré al Señor todo el bien que me hizo?
O bien:
R. El cáliz que bendecimos
es la comunión de la Sangre del Señor.
¿Con qué pagaré al Señor
todo el bien que me hizo?
Alzaré la copa de la salvación
e invocaré el nombre del Señor. R.
¡Qué penosa es para el Señor
la muerte de sus amigos!
Yo, Señor, soy tu servidor, lo mismo que mi madre:
por eso rompiste mis cadenas. R.
Te ofreceré un sacrificio de alabanza,
e invocaré el nombre del Señor.
Cumpliré mis votos al Señor,
en presencia de todo su pueblo. R.
SEGUNDA LECTURA
Siempre que coman este pan y beban este cáliz,
proclamarán la muerte del Señor
Lectura de la primera carta del Apóstol san Pablo a los cristianos de Corinto 11. 23-26
Hermanos:
Lo que yo recibí del Señor, y a mi vez les he transmitido, es lo siguiente:
El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó el pan, dio gracias, lo partió y dijo: «Esto es mi Cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía».
De la misma manera, después de cenar, tomó la copa, diciendo: «Esta copa es la Nueva Alianza que se sella con mi Sangre. Siempre que la beban, háganlo en memoria mía».
Y así, siempre que coman este pan y beban esta copa, proclamarán la muerte del Señor hasta que El vuelva.
Palabra de Dios.
Aclamación Jn 13, 34
«Les doy un mandamiento nuevo:
Ámense los unos a los otros, como Yo los he amado»,
dice el Señor.
Evangelio
Los amó hasta el fin
Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Juan 13, 1-15
Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su Hora de pasar de este mundo al Padre, Él, que había amado a los suyos que quedaban en el mundo, los amó hasta el fin.
Durante la Cena, cuando el demonio ya había inspirado a Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarlo, sabiendo Jesús que el Padre había puesto todo en sus manos y que Él había venido de Dios y volvía a Dios, se levantó de la mesa, se sacó el manto y tomando una toalla se la ató a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y empezó a lavar los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura.
Cuando se acercó a Simón Pedro, éste le dijo: «Tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí?»
Jesús le respondió: «No puedes comprender ahora lo que estoy haciendo, pero después lo comprenderás».
«No, le dijo Pedro, ¡Tú jamás me lavarás los pies a mí!»
Jesús le respondió: «Si Yo no te lavo, no podrás compartir mi suerte».
«Entonces, Señor, le dijo Simón Pedro, ¡no sólo los pies, sino también las manos y la cabeza!»
Jesús le dijo: «El que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque está completamente limpio. Ustedes también están limpios, aunque no todos». Él sabía quién lo iba a entregar, y por eso había dicho: «No todos ustedes están limpios».
Después de haberles lavado los pies, se puso el manto, volvió a la mesa y les dijo: «¿comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman Maestro y Señor, y tienen razón, porque lo soy. Si Yo, que soy el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. Les he dado el ejemplo, para que hagan lo mismo que Yo hice con ustedes».
Palabra del Señor
Benedicto XVI
El lavatorio de los pies
Después de las enseñanzas de Jesús que siguen al relato de su entrada en Jerusalén, los Evangelios sinópticos reanudan la narración con una datación precisa que lleva hasta la Última Cena.
Al comienzo del capítulo 14, Marcos empieza diciendo: «Faltaban dos días para la Pascua de los Ácimos» (14,1); después habla de la unción en Betania y de la traición de Judas y, retomando el hilo, continúa: «El primer día de los Ácimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, le dijeron a Jesús sus discípulos: “¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua”» (14,12).
Juan, en cambio, dice simplemente: «Antes de la fiesta de Pascua… Estaban cenando» (13,1s). La cena de la cual habla Juan tiene lugar «antes de la Pascua», mientras que los Sinópticos presentan la Última Cena como la cena pascual, comenzando así aparentemente con un día de diferencia respecto a Juan.
Volveremos luego a las cuestiones tan controvertidas sobre estas diferencias de cronología y su sentido teológico cuando reflexionemos sobre la Última Cena de Jesús y la institución de la Eucaristía.
La hora de Jesús
Detengámonos por el momento en Juan, que, en su narración sobre la última tarde de Jesús con sus discípulos antes de la Pasión, subraya dos hechos del todo particulares. Nos relata primero cómo Jesús prestó a sus discípulos un servicio propio de esclavos en el lavatorio de los pies; en este contexto refiere también el anuncio de la traición de Judas y la negación de Pedro. Después se refiere a los sermones de despedida de Jesús, que llegan a su culmen en la gran oración sacerdotal. Pongamos ahora la atención en estos dos puntos capitales.
«Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo» (13,1). Con la Última Cena ha llegado «la hora» de Jesús, hacia la que se había encaminado desde el principio con todas sus obras (cf. 2,4). Lo esencial de esta hora queda perfilado por Juan con dos palabras fundamentales: es la hora del «paso» (metabaínein – metábasis); es la hora del amor (agápé) «hasta el extremo».
Los dos términos se explican recíprocamente, son inseparables. El amor mismo es el proceso del paso, de la transformación, del salir de los límites de la condición humana destinada a la muerte, en la cual todos estamos separados unos de otros, en una alteridad que no podemos sobrepasar. Es el amor hasta el extremo el que produce la «metábasis» aparentemente imposible: salir de las barreras de la individualidad cerrada, eso es precisamente el agápé, la irrupción en la esfera divina.
La «hora» de Jesús es la hora del gran «paso más allá», de la transformación, y esta metamorfosis del ser se produce mediante el agápé. Es un agápé «hasta el extremo», expresión con la cual Juan se refiere en este punto anticipadamente a la última palabra del Crucificado: «Todo está cumplido (tetélestai)» (19,30). Este fin (télos), esta totalidad del entregarse, de la metamorfosis de todo el ser, es precisamente el entregarse a sí mismo hasta la muerte.
El que aquí, como también en otras ocasiones en el Evangelio de Juan, Jesús hable de que ha salido del Padre y de su retorno a Él, podría suscitar el recuerdo del antiguo esquema del exitus y del reditus, de la salida y del retorno, como ha sido elaborado especialmente en la filosofía de Plotino. Sin embargo, el salir y volver del que habla Juan es totalmente diferente de lo que se piensa en el esquema filosófico. En efecto, tanto en Plotino como en sus seguidores el «salir», que para ellos tiene lugar en el acto divino de la creación, es un descenso que, al final, se convierte en un decaer: desde la altura del «único» hacia abajo, hacia zonas cada vez más bajas del ser. El retorno consiste después en la purificación de la esfera material, en un gradual ascenso y en purificaciones, que van eliminando lo que es inferior y, finalmente, reconducen a la unidad de lo divino.
El salir de Jesús, por el contrario, presupone ante todo una creación, pero no entendida como decadencia, sino como acto positivo de la voluntad de Dios. Es también un proceso del amor, que demuestra su verdadera naturaleza precisamente en el descenso —por amor a la criatura, por amor a la oveja extraviada—, revelando así en el descender lo que es verdaderamente propio de Dios. Y el Jesús que retorna no se despoja en modo alguno de su humanidad, como si ésta fuera una contaminación. El descenso tenía la finalidad de aceptar y acoger la humanidad entera y el retorno junto con todos, la vuelta de «toda carne».
En esta vuelta se produce una novedad: Jesús no vuelve solo. No abandona la carne, sino que atrae a todos hacia sí (cf. Jn 12,32). La metábasis vale para la totalidad. Aunque en el primer capítulo del Evangelio de Juan se dice que los «suyos» (ídioi) no recibieron a Jesús (cf. 1,11), ahora oímos que Él ha amado a los «suyos» hasta el extremo (cf. 13,1). En el descenso, Él ha recogido de nuevo a los «suyos» —la gran familia de Dios—, haciendo que, de forasteros, se conviertan en «suyos».
Escuchemos ahora cómo prosigue el evangelista: Jesús «se levanta de la mesa, se quita el manto y, tornando una toalla, se la ciñe; luego echa agua en la jofaina y comienza a lavarles los pies a los discípulos, secándoselos con la toalla que se había ceñido» Un 13,4s). Jesús presta a sus discípulos un servicio propio de esclavos, «se despojó de su rango» (Flp 2,7).
Lo que dice la Carta a los Filipenses en su gran himno cristológico —es decir, que en un gesto opuesto al de Adán, que intentó alargar la mano hacia lo divino con sus propias fuerzas, mientras que Cristo descendió de su divinidad hasta hacerse hombre, «tomando la condición de esclavo» y haciéndose obediente hasta la muerte de cruz (cf. Flp 2,7-8) —, puede verse aquí en toda su amplitud en un solo gesto. Con un acto simbólico, Jesús aclara el conjunto de su servicio salvífico. Se despoja de su esplendor divino, se arrodilla, por decirlo así, ante nosotros, lava y enjuga nuestros pies sucios para hacernos dignos de participar en el banquete nupcial de Dios.
Cuando encontramos en el Apocalipsis la formulación paradójica según la cual los salvados «han lavado y blanqueado sus mantos en la sangre del Cordero» (7,14), se nos está diciendo que el amor de Jesús hasta el extremo es lo que nos purifica, nos lava. El gesto de lavar los pies expresa precisamente esto: el amor servicial de Jesús es lo que nos saca de nuestra soberbia y nos hace capaces de Dios, nos hace «puros».
«Vosotros estáis limpios»
En el pasaje del lavatorio de los pies aparece por tres veces la palabra «puro», limpio. Con eso Juan retorna un concepto fundamental de la tradición del Antiguo Testamento, corno también del mundo de las religiones en general. Para poder comparecer ante Dios, entrar en comunión con Dios, el hombre ha de ser «puro». Pero cuanto más se adentra en la luz, tanto más se siente sucio y necesitado de purificación. Por eso las religiones han creado sistemas de «purificación» con el fin de dar al hombre la posibilidad de acceder a Dios.
En las prescripciones cultuales de todas las religiones los ritos de purificación tienen un papel im-portante: dan al hombre una idea de la santidad de Dios, y también de la propia oscuridad, de la cual ha de ser liberado para poder acercarse a Él. En el judaísmo observante de los tiempos de Jesús, el sis-tema de las purificaciones cultuales dominaba toda la vida. En el capítulo 7 del Evangelio de Marcos encontramos la toma de posición fundamental de Jesús ante este concepto de pureza cultual que se obtiene mediante prácticas rituales; Pablo ha tenido que afrontar repetidamente en sus cartas dicha cuestión sobre la «pureza» ante Dios.
En Marcos vemos el cambio radical que Jesús ha dado al concepto de pureza ante Dios: no son las prácticas rituales lo que purifica. La pureza y la impureza tienen lugar en el corazón del hombre y dependen de la condición de su corazón (cf. Me 7,14-23).
Pero surge inmediatamente una pregunta: ¿Cómo se hace puro el corazón? ¿Quiénes son los hombres de corazón puro, los que pueden ver a Dios (cf. Mt 5,8)? La exégesis liberal ha dicho que Jesús habría reemplazado la concepción ritual de la pureza por una de orden moral: en el lugar del culto y su mundo se pondría ahora la moral. Consiguientemente, el cristianismo sería esencialmente una moral, una especie de «rearme» ético. Pero así no se hace justicia a la novedad del Nuevo Testamento.
La verdadera novedad se comienza a entrever cuando, en los Hechos de los Apóstoles, Pedro toma posición frente a la objeción de los fariseos convertidos a la fe en Cristo, que pretendían la circuncisión de los cristianos procedentes del paganismo y «exigirles guardar la Ley de Moisés». A esto Pedro replica: Dios mismo ha tomado la decisión de que «los gentiles oyeran de mi boca el mensaje del Evangelio y creyeran… No hizo distinción entre ellos y nosotros, pues ha purificado sus corazones con la fe» (15,5-11). La fe purifica el corazón. Y la fe se debe a que Dios sale al encuentro del hombre. No es simplemente una decisión autónoma de los hombres. Nace porque las personas son tocadas interiormente por el Espíritu de Dios, que abre su corazón y lo purifica.
Juan ha retomado y profundizado este gran tema de la purificación, mencionado sólo brevemente en las palabras de Pedro, en el relato del lavatorio de los pies y, bajo la palabra clave de «santificación», en la oración sacerdotal de Jesús. «Vosotros ya estáis limpios por las palabras que os he hablado», dice Jesús a sus discípulos en el discurso sobre la vid (15,3). Su palabra es lo que penetra en ellos, transforma su pensamiento y su voluntad, su «corazón», y lo abre de tal modo que se convierte en un corazón que ve.
En la reflexión sobre la oración sacerdotal encontraremos nuevamente la misma visión, aunque desde una perspectiva ligeramente diferente, cuando veamos la petición de Jesús: «Santifícalos en la verdad» (17,17). En la terminología sacerdotal, «santificar», consagrar, quiere decir habilitar para el culto. La palabra designa las acciones rituales que el sacerdote debe cumplir antes de presentarse ante Dios. «Santifícalos en la verdad». La verdad es ahora el «lavatorio» que hace a los hombres dignos de Dios. Esto nos permite comprender aquí a Jesús. El hombre debe estar inmerso en la verdad para que sea liberado de la suciedad que lo separa de Dios. A este respecto no podemos olvidar que Juan no toma en consideración un concepto abstracto de verdad; él sabe que Jesús es la verdad en persona.
En el capítulo 13 del Evangelio, el gesto de Jesús de lavar los pies aparece como la vía de purificación. Se expone una vez más lo mismo, pero desde otro punto vista. El lavatorio que nos purifica es el amor de Jesús, el amor que llega hasta la muerte. La palabra de Jesús no es solamente palabra, sino El mismo. Y su palabra es la verdad y es el amor.
En el fondo es absolutamente lo mismo que Pablo expresa de un modo más difícil de entender para nosotros, cuando dice que somos «justifica-dos por su sangre» (Rm 5,9; cf. Rm 3,25; Ef 1,7; etc.). Y es también lo mismo que explica la Carta a los Hebreos en su gran visión del sumo sacerdocio de Jesús. En el lugar de la pureza ritual no ha entrado simplemente la moral, sino el don del encuentro con Dios en Jesucristo.
Se impone aquí de nuevo la confrontación con las filosofías platónicas de la antigüedad tardía que giran en torno al tema de la purificación, como por ejemplo, una vez más, en Plotino. Esta purificación se alcanza, por un lado, a través de los ritos y, por otro, y sobre todo, a través de la ascensión gradual del hombre hacia las alturas de Dios. De este modo, el hombre se purifica de lo material, se convierte en espíritu y, por tanto, en puro.
Por el contrario, en la fe cristiana es precisamente el Dios encarnado quien nos purifica verdaderamente y atrae la creación hacia la unidad con Dios. La espiritualidad del siglo XIX ha vuelto a convertir en unilateral el concepto de pureza, reduciéndolo cada vez más a la cuestión del, orden en el ámbito sexual, contaminándolo también nuevamente con la desconfianza respecto a la esfera material y al cuerpo. En la gran aspiración de la humanidad a la pureza, el Evangelio de Juan —Jesús mismo— nos indica el rumbo: Él, que es Dios y Hombre al mismo tiempo, nos hace capaces de Dios. Lo esencial es estar en su Cuerpo, el estar penetrados por su presencia.
Quizás sea útil hacer notar ahora que la transformación del concepto de pureza en el mensaje de Jesús demuestra una vez más lo que hemos visto en el capítulo segundo sobre el final de los sacrificios de animales respecto al culto y al nuevo templo. Así como los antiguos sacrificios eran un tender hacia el futuro en actitud de espera, y recibieron su luz y su dignidad de ese porvenir hacia el que estaban orientados, también los usos rituales de purificación, que pertenecían a este culto, eran igual que aquéllos —como dirían los Padres— «sacramentum futuri»: una etapa en la historia de Dios con los hombres o de los hombres con Dios; una etapa que quería crear una apertura hacia el futuro, pero que tuvo que ceder el puesto al haber llegado la hora de la novedad.
Sacramentum y exemplum, don y tarea: el «mandamiento nuevo»
Retornemos al capítulo 13 del Evangelio de Juan. «Vosotros estáis limpios», dice Jesús a sus discípulos. El don de la pureza es un acto de Dios. El hombre por sí mismo no puede hacerse digno de Dios, por más que se someta a cualquier proceso de purificación. «Vosotros estáis limpios». En esta palabra maravillosamente simple de Jesús se expresa de manera prácticamente sintética lo sublime del misterio de Cristo. El Dios que desciende hacia nosotros nos hace puros. La pureza es un don.
Pero surge entonces una objeción. Pocos ver-sículos después dice Jesús: «Pues si yo, el Maestro y el Señor, os he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros: os he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con vosotros, vosotros también lo hagáis» Un 13,14s). Con esto, ¿no hemos llegado quizás, de hecho, a una concepción meramente moral del cristianismo?
En realidad, Rudolf Schnackenburg, por ejemplo, habla de dos interpretaciones que contrastan entre sí del lavatorio de los pies en el mismo capítulo 13: una primera, «teológicamente más profunda… entiende el lavatorio de los pies como un acontecimiento simbólico que indica la muerte de Jesús; la segunda es de carácter puramente paradigmático y se queda en el servicio de humildad de Jesús que representa el lavatorio de los pies» (Johannesevangelium, III, p. 7). Schnackenburg sostiene que esta última interpretación sería una «creación de la redacción», sobre todo teniendo en cuenta que, según él, «la segunda interpretación parece ignorar la primera» (p. 12; cf. p. 28). Pero eso es una manera de pensar demasiado limitada, demasiado ceñida al esquema de nuestra lógica occidental. Para Juan, la entrega de Jesús y su acción continuada en sus discípulos van juntas.
Los Padres han resumido la diferencia de los das aspectos, así como sus relaciones recíprocas, en las categorías de sacrarnentum y exemplum: con sacramentum no entienden aquí un determinado sacramento aislado, sino todo el misterio de Cristo en su conjunto —de su vida y de su muerte—, en el que Él se acerca a nosotros los hombres y entra en nosotros mediante su Espíritu y nos transforma. Pero, precisamente porque este sacramentum «purifica» verdaderamente al hombre, lo renueva desde dentro, se convierte también en la dinámica de una nueva existencia. La exigencia de hacer lo que Jesús hizo no es un apéndice moral al misterio y, menos aún, algo en contraste con él. Es una consecuencia de la dinámica intrínseca del don con el cual el Señor nos convierte en hombres nue-vos y nos acoge en lo suyo.
Esta dinámica esencial del don, por la cual Él mismo obra en nosotros ahora y nuestro obrar se hace una sola cosa con el suyo, aparece de modo particularmente claro en estas palabras de Jesús: «El que cree en mí, también él hará las obras que yo hago, y aun mayores. Porque yo me voy al Padre» Un 14,12). Con ellas se expresa precisamente lo que se quiere decir en el lavatorio de los pies con las palabras «os he dado ejemplo». El obrar de Jesús se convierte en el nuestro, porque Él mismo es quien actúa en nosotros.
A partir de esto se entiende también el discurso sobre el «mandamiento nuevo» con el que, tras las palabras sobre la traición de Judas, Jesús vuelve a retomar la invitación a lavar los pies unos a otros, elevándolo a rango de principio (cf. 13,14s). ¿En qué consiste la novedad del mandamiento nuevo?
Puesto que, a fin de cuentas, aquí entra en juego la novedad del Nuevo Testamento y, por tanto, la cuestión sobre «la esencia del cristianismo», es muy importante escuchar con especial atención.
Se ha dicho que la novedad, más allá del manda-miento ya existente del amor al prójimo, se manifiesta en la expresión «amar como yo os he amado», es decir, en amar hasta estar dispuestos a sacrificar la propia vida por el otro. Si consistiera en esto la esencia y la totalidad del «mandamiento nuevo» entonces habría que definir el cristianismo como una especie de esfuerzo moral extremo. Así interpretan muchos también el Sermón de la Montaña. Respecto al antiguo camino de los Diez Mandamientos, que indicaría algo así como la senda normal para el hombre común, el cristianismo habría inaugurado con el Sermón de la Montaña el camino más elevado de una exigencia radical, en la cual se habría manifestado en la humanidad un grado superior de humanismo.
Pero, en realidad, ¿quién puede decir de sí mismo que se ha elevado por encima de la «medio-cridad» del camino de los Diez Mandamientos, que los ha dejado atrás como algo que se da por descontado, por decirlo así, y que ahora camina por vías más elevadas en la «nueva Ley»? No, la verdadera novedad del mandamiento nuevo no puede consistir en la elevación de la exigencia moral. Lo esencial también en estas palabras no es precisamente la llamada a una exigencia suprema, sino al nuevo fundamento del ser que se nos ha dado. La novedad solamente puede venir del don de la comunión con Cristo, del vivir en Él.
De hecho, Agustín había comenzado su exposición del Sermón de la Montaña —su primer ciclo de homilías tras su ordenación sacerdotal— con la idea del ethos superior, de las normas más elevadas y más puras. Pero, en el transcurso de sus homilías, el centro de gravedad se va desplazando cada vez más. Tiene que admitir repetidamente que la antigua exigencia significaba ya una verdadera perfección. Y, en lugar de una pretendida exigencia superior, aparece cada vez más claramente la disposición del corazón (cf. De serm. Dom. in monte, I, 19, 59); el «corazón puro» (cf. Mt 5,8) se convierte progresivamente en el centro de la interpretación. Más de la mitad de todo el ciclo de homilías se desarrolla con la idea de fondo del corazón purificado. Así, sorprendentemente, puede verse la conexión con el lavatorio de los pies: sólo si nos dejamos lavar una y otra vez, si nos dejamos «purificar» por el Señor mismo, podemos aprender a hacer, junto con Él, lo que Él ha hecho.
La inserción de nuestro yo en el suyo —«vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí» (Ga 2,20)— es lo que verdaderamente cuenta. Por eso la segunda palabra clave que aparece frecuentemente en la interpretación que hace Agustín del Sermón de la Montaña es «misericordia». Debemos dejarnos sumergir en la misericordia del Señor; entonces también nuestro «corazón» encontrará el camino recto. Él «mandamiento nuevo» no es simplemente una exigencia nueva y superior. Está unido a la novedad de Jesucristo, al sumergirse progresivamente en Él.
Siguiendo en esta línea, Tomás de Aquino pudo decir: «La nueva ley es la misma gracia del Espíritu Santo» (S. Theol., q. 106, a. 1), no una norma nueva, sino la nueva interioridad dada por el mismo Espíritu de Dios. Agustín pudo resumir al final esta experiencia espiritual de la verdadera no-vedad en el cristianismo en la famosa fórmula: «Da quod iubes et iube quod vis», «dame lo que mandas y manda lo que quieras» (Conf., X, 29, 40).
El don —el sacramentum— se convierte en exemplum, ejemplo que, sin embargo, sigue siendo don. Ser cristiano es ante todo un don, pero que luego se desarrolla en la dinámica del vivir y poner en práctica este don.
El misterio del traidor
La perícopa del lavatorio de los pies nos pone ante dos formas diferentes de reaccionar a este don por parte del hombre: Judas y Pedro. Inmediatamente después de haberse referido al ejemplo que da a los suyos, Jesús comienza a hablar del caso de Judas. Juan nos dice a este respecto que Jesús, profunda-mente conmovido, declaró: «Os aseguro que uno de vosotros me va a entregar» (13,21).
Juan habla tres veces de la «turbación» o «con-moción» de Jesús: junto al sepulcro de Lázaro (cf. 11,33.38); el «Domingo de Ramos», después da las palabras sobre el grano de trigo que muere, en una escena que remite muy de cerca a la hora en el Monte de los Olivos (cf. 12,24-27) y, por último, aquí. Son momentos en los que Jesús se encuentra con la majestad de la muerte y es tocado por el poder de las tinieblas, un poder que Él tiene la misión de combatir y vencer. Volveremos sobre esta «conmoción» del alma de Jesús cuando reflexionemos sobre la noche en el Monte de los Olivos.
Volvamos a nuestro texto. El anuncio de la traición suscita comprensiblemente al mismo tiempo agitación y curiosidad entre los discípulos. «Uno de ellos, al que Jesús tanto amaba, estaba en la mesa a su derecha. Simón Pedro le hizo señas para que averiguase por quién lo decía. Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: “Señor, ¿quién es?”. Jesús le contestó: “Aquel a quien yo le dé este trozo de pan untado”» (13,23ss).
Para comprender este texto hay que tener en cuenta primero que en la cena pascual estaba prescrito cómo acomodarse a la mesa. Charles K. Barrett explica el versículo que acabamos de citar de la siguiente manera: «Los participantes en una cena estaban recostados sobre su izquierda; el brazo izquierdo servía para sujetar el cuerpo; el derecho quedaba libre para poderlo usar. Por tanto, el discípulo que estaba a la derecha de Jesús tenía su cabeza inmediatamente delante de Jesús y, consiguientemente, se podía decir que estaba acomodado frente a su pecho. Como es obvio, podía hablar confidencialmente con Jesús, pero el suyo no era el puesto de honor; éste estaba a la izquierda del anfitrión. No obstante, el puesto ocupado por el discípulo amado era el de un íntimo amigo»; Barrett hace notar en este contexto que existe una descripción paralela en Plinio (p. 437).
Tal como está aquí, la respuesta de Jesús es total-mente clara. Pero el evangelista nos hace saber que, a pesar de ello, los discípulos no entendieron a quién se refería. Podemos suponer por tanto que Juan, repensando lo acontecido, haya dado a la res-puesta una claridad que no tenía para los presentes en aquel momento. En 13,18 nos pone sobre la buena pista. En él Jesús dice: «Tiene que cumplirse la Escritura: “El que compartía mi pan me ha traicionado”» (Sal 41,10; cf. Sal 55,14). Éste es el modo de hablar característico de Jesús: con palabras de la Escritura, Él alude a su destino, insertándolo al mismo tiempo en la lógica de Dios, en la lógica de la historia de la salvación.
Estas palabras se hacen totalmente transparentes después; queda claro que la Escritura describe verdaderamente su camino, aunque, por el momento, permanece el enigma. Inicialmente se alcanza a entender únicamente que quien traicionará a Jesús es uno de los comensales; pero posteriormente se va clarificando que el Señor tiene que padecer hasta el final y seguir hasta en los más mínimos detalles el destino de sufrimiento del justo, un destino que aparece de muchas maneras sobre todo en los Salmos. Jesús debe experimentar la incomprensión, la infidelidad incluso dentro del círculo más íntimo de los amigos y, de este modo, «cumplir la Escritura». Él se revela como el verdadero sujeto de los Salmos, como el «David» del que provienen, y a través del cual adquieren sentido.
En lugar de la expresión usada por la Biblia griega para decir «comer», Juan utiliza el término trógein —con el cual Jesús indica en su gran sermón sobre el pan el «comer» su cuerpo y su sangre, es decir, recibir el Sacramento eucarístico (cf. Jn 6,54-58)— y, de este modo, añade una nueva dimensión a la palabra del Salmo retomada por Jesús como profecía sobre su propio camino. Así, la palabra del Salmo proyecta anticipadamente su sombra sobre la Iglesia que celebra la Eucaristía, tanto en el tiempo del evangelista como en todos los tiempos: con la traición de Judas, el sufrimiento por la deslealtad no se ha terminado. «Incluso mi amigo, de quien yo me fiaba, el que compartía mi pan, me ha traicionado» (Sal 41,10). La ruptura de la amistad llega hasta la fraternidad de comunión de la Iglesia, donde una y otra vez se encuentran personas que toman «su pan» y lo traicionan.
El sufrimiento de Jesús, su agonía, perdura hasta el fin del mundo, ha escrito Pascal basándose en estas consideraciones (cf. Pensées, VII, 553). Podemos expresarlo también desde el punto de vista opuesto: en aquella hora, Jesús ha tomado sobre sus hombros la traición de todos los tiempos, el sufrimiento de todas las épocas por el ser traicionado, soportando así hasta el fondo las miserias de la historia.
Juan no da ninguna interpretación psicológica del comportamiento de Judas; el ú n leo punto de referencia que nos ofrece es la alusión al hecho de que, como tesorero del grupo de los discípulos, Judas les habría sustraído su dinero (cf. 12,6). Por lo que se refiere al contexto que nos interesa, el evangelista dice sólo lacónicamente: «Entonces, tras el bocado, entró en él Satanás» (13,27).
Lo que sucedió con Judas, para Juan, ya no es explicable psicológicamente. Ha caído bajo el do-minio de otro: quien rompe la amistad con Jesús, quien se sacude de encima su «yugo ligero», no alcanza la libertad, no se hace libre, sino que, por el contrario, se convierte en esclavo de otros poderes; o más bien: el hecho de que traicione esta amistad proviene ya de la intervención de otro poder, al que ha abierto sus puertas.
Y, sin embargo, la luz que se había proyectado desde Jesús en el alma de Judas no se oscureció completamente. Hay un primer paso hacia la con-versión: «He pecado», dice a sus mandantes. Trata de salvar a Jesús y devuelve el dinero (cf. Mt 27,3ss). Todo lo puro y grande que había recibido de Jesús seguía grabado en su alma, no podía olvidarlo.
Su segunda tragedia, después de la traición, es que ya no logra creer en el perdón. Su arrepentimiento se convierte en desesperación. Ya no ve más que a sí mismo y sus tinieblas, ya no ve la luz de Jesús, esa luz que puede iluminar y superar incluso las tinieblas. De este modo, nos hace ver el modo equivocado del arrepentimiento: un arrepentimiento que ya no es capaz de esperar, sino que ve únicamente la propia oscuridad, es destructivo y no es un verdadero arrepentimiento.
La certeza de la esperanza forma parte del verdadero arrepentimiento, una certeza que nace de la fe en que la Luz tiene mayor poder y se ha hecho carne en Jesús.
Juan concluye el pasaje sobre Judas de una manera dramática con las palabras: «En cuanto Judas tomó el bocado, salió. Era de noche» (13,30). Judas sale fuera, y en un sentido más profundo: sale para entrar en la noche, se marcha de la luz hacia la oscuridad; el «poder de las tinieblas» se ha apoderado de él (cf. Jn 3,19; Lc 22,53).
Dos coloquios con Pedro
En Judas encontramos el peligro que atraviesa todos los tiempos, es decir, el peligro de que también los que «fueron una vez iluminados, gustaron el don celestial y fueron partícipes del Espíritu Santo» (Hb 6,4), a través de múltiples formas de infidelidad en apariencia intrascendentes, decaigan anímicamente y así, al final, saliendo de la luz, entren en la noche y ya no sean capaces de conversión. En Pedro vemos otro tipo de amenaza, de caída más bien, pero que no se convierte en deserción y, por tanto, puede ser rescatada mediante la conversión.
Juan 13 nos relata dos coloquios entre Jesús y Pedro en los que aparecen ambos aspectos de este peligro. En el primer coloquio, Pedro, el Apóstol, no quiere al principio dejarse lavar los pies por Jesús. Eso contrasta con su idea de la relación entre maestro y discípulo, contrasta con su imagen del Mesías, que él ha reconocido en Jesús. En el fondo, su resistencia a dejarse lavar los pies tiene el mismo sentido que su objeción contra el anuncio que Jesús hace de su pasión después de la confesión del Apóstol en Cesarea de Felipe: « ¡No lo permita Dios, Señor! Eso no puede pasarte» (Mt 16,22), dijo entonces.
Y ahora, fundándose en la misma idea, dice: «No me lavarás los pies jamás» (In 13,8). Es la objeción a Jesús que recorre toda la historia, como diciendo: «Tú eres el triunfador. Tú tienes el poder. Tu abajamiento, tu humildad es inadmisible». Y es siempre Jesús quien tiene que ayudarnos a entender una y otra vez que el poder de Dios es diferente, que el Mesías tiene que entrar en la gloria y llevar a la gloria a través del sufrimiento.
En el segundo coloquio, después de que Judas ha salido y se ha proclamado el mandamiento nuevo, se pasa al tema del martirio. Esto aparece bajo la palabra clave «irse», «ir hacia» (hypág6). Según Juan, Jesús habló en dos ocasiones de su «irse» donde los judíos no podían ir (cf. 7,34ss; 8,21s). Quienes lo escuchaban trataron de adivinar el sentido de esto y avanzaron dos suposiciones. En un caso dijeron: «¿Se irá a los que viven dispersos entre los griegos para enseñar a los griegos ?» (7,35). En otro, comentaron: «¿Será que va a suicidarse?» (8,22). En ambas suposiciones se barrunta algo verdadero y, sin embargo, fallan radicalmente en la verdad fundamental. Sí, su irse es un ir a la muerte, pero no en el sentido de darse muerte a sí mismo, sino de transformar su muerte violenta en la libre entrega de su propia vida (cf. 10,18). Y así es como Jesús, aunque no fue personalmente a Grecia, ha llegado efectivamente a los griegos y ha manifestado el Padre, el Dios vivo, al mundo pagano mediante la cruz y la resurrección.
En la hora del lavatorio de los pies, en la atmósfera de la despedida que caracteriza la situación, Pedro pregunta abiertamente al Maestro: «Señor, ¿adónde vas?». Y, una vez más, recibe una respuesta cifrada: «A donde yo voy, no me puedes acompañar ahora, me acompañarás más tarde» (13,36). Pedro entiende que Jesús habla de su muerte inminente e intenta subrayar su fidelidad radical hasta la muerte con su pregunta: «¿Por qué no puedo acompañarte ahora? Daré mi vida por ti» (13,37). De hecho, después, en el Monte de los Olivos, decidido a poner en práctica su propósito, se comprometerá desenvainando la espada. Pero tiene que aprender que el martirio tampoco es un acto heroico, sino un don gratuito de la disponibilidad para sufrir por Jesús. Tiene que olvidarse de la heroicidad de sus propias acciones y aprender la humildad del discípulo. Su voluntad de llegar a las manos en la reyerta, su heroísmo, termina en su renegar de Jesús. Para lograr un puesto cercano al fuego en el patio del palacio del sumo sacerdote, y obtener posiblemente información de las últimas novedades sobre lo que ocurría con Jesús, dice que no lo conoce. Su heroísmo se ha derrumbado en una mezquina forma de táctica. Tiene que aprender a esperar su hora; tiene que aprender la espera, la perseverancia. Tiene que aprender el camino del seguimiento, para ser llevado después, a su hora, donde él no quiere (cf. Jn 21,18), y recibir la gracia del martirio.
En el fondo, en ambos coloquios se trata de lo mismo: no prescribir a Dios lo que Dios tiene que hacer, sino aprender a aceptarlo tal como Él mismo se nos manifiesta; no querer ponerse a la altura de Dios, sino dejarse plasmar poco a poco, en la humildad del servicio, según la verdadera imagen de Dios.
Lavatorio de los pies y confesión de los pecados
Finalmente hemos de prestar atención todavía a un último detalle del relato del lavatorio de los pies. Después de que el Señor explica a Pedro la necesidad de lavarle los pies, éste replica que, siendo así las cosas, Jesús le debería lavar no sólo los pies, sino también las manos y la cabeza. La respuesta de Jesús, una vez más, resulta enigmática: «Uno que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio» (13,10). ¿Qué significa esto?
Las palabras de Jesús suponen obviamente que los discípulos, antes de ir a la cena, habían tomado un baño completo y que ahora, ya a la mesa, sólo hacía falta lavarles los pies. Está claro que Juan ve en estas palabras un sentido simbólico más profundo, que no es fácil de identificar. Tengamos presente ante todo que el lavatorio de los pies —como ya hemos visto— no es un sacramento particular, sino que significa la totalidad del servicio salvador de Jesús: el sacramentum de su amor, en el cual Él nos sumerge en la fe y que es el verdadero lavatorio de purificación para el hombre.
Pero el lavatorio de los pies adquiere en este con-texto, más allá de su simbolismo esencial, también un significado más concreto que nos remite a la praxis de la vida de la Iglesia primitiva. ¿De qué se trata? El «baño completo» que se da por su-puesto no puede ser otro que el Bautismo, con el cual el hombre queda inmerso en Cristo de una vez por todas y recibe su nueva identidad del ser en Cristo. Este proceso fundamental, mediante el cual no nos hacemos cristianos por nosotros mismos, sino que nos convertimos en cristianos gracias a la acción del Señor en su Iglesia, es irrepetible. No obstante, en la vida de los cristianos, para permanecer en una comunión de mesa con el Señor, este proceso necesita siempre un complemento: el lavatorio de los pies. ¿Qué significa esto? No hay una respuesta absolutamente segura. Pero me parece que la Primera Carta de Juan indica el buen camino y nos señala cuál es su significado. En ella se lee: «Si decimos que no hemos pecado, nos engañamos y no somos sinceros. Pero si confesamos nuestros pecados, él, que es fiel y justo, nos perdonará los pecados y nos lavará de nuestros delitos. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos mentiroso y no poseemos su palabra» (1,8ss). Puesto que también los bautiza-dos siguen siendo pecadores, tienen necesidad de la confesión de los pecados, que «nos lava de todos nuestros delitos».
La palabra «purificar» establece la conexión interior con la perícopa del lavatorio de los pies. La práctica misma de la confesión de los pecados, que procede del judaísmo, está atestiguada también en la Carta de Santiago (5,16), así como en la Didaché. En ésta leemos: «En la asamblea confesarás tus faltas» (4,14); y vuelve a decir más adelante: «En cuanto al domingo del Señor, una vez reunidos, partid el pan y dad gracias después de haber confesado vuestros pecados» (14,1). Franz Mullner, si¬guiendo a Rudolf Knopf, comenta: «En ambos textos se piensa en una confesión pública del individuo» (Jakobusbrief, p. 226, nota 5). En esta confesión de los pecados, que ciertamente formaba parte de las primeras comunidades cristianas en el ámbito de influjo judeocristiano, no se puede identificar seguramente el sacramento de la Penitencia tal como se ha desarrollado en el curso de la historia de la Iglesia, pero es ciertamente «una etapa hacia él» (ibíd., p. 226).
De lo que se trata en el fondo es de que la culpa no debe seguir supurando ocultamente en el alma, envenenándola así desde dentro. Necesita la confesión. Por la confesión la sacamos a la luz, la exponemos al amor purificador de Cristo (cf.in 3,20s). En la confesión el Señor vuelve a lavar siempre nuestros pies sucios y nos prepara para la comunión de mesa con El.
Al mirar en retrospectiva al conjunto del capítulo sobre el lavatorio de los pies, podemos decir que en este gesto de humildad, en el cual se hace visible la totalidad del servicio de Jesús en la vida y la muerte, el Señor está ante nosotros como el siervo de Dios; como Aquel que se ha hecho siervo por nosotros, que carga con nuestro peso, dándonos así la verdadera pureza, la capacidad de acercarnos a Dios. En el segundo «canto del siervo de Dios», en el profeta Isaías, se encuentra una frase que en cierto modo anticipa la línea de fondo de la teología joánica de la Pasión: «El Señor me dijo: “Tú eres mi siervo y en ti seré glorificado” (LXX: doxasthésomai)» (cf. 49,3).
Esta conexión entre el servicio humilde y la gloria (dóxa) es el núcleo de todo el relato de la Pasión en san Juan: precisamente en el abajamiento de Jesús, en su humillación hasta la cruz, se transparenta la gloria de Dios; Dios Padre es glorificado, y Jesús en Él. Un pequeño inciso en el «Domingo de Ramos» —que podría considerarse como la versión joánica de la narración del Monte de los Olivos— resume todo esto: «Ahora mi alma está agitada, y ¿qué diré?: Padre, líbrame de esta hora. Pero si para eso he venido, para esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: Le he glorificado y volveré a glorificarle» (12,27s). La hora de la cruz es la hora de la verdadera gloria de Dios Padre y de Jesús.
(Joseph Ratzinger – BENEDICTO XVI, Jesús de Nazaret. Desde la Entrada en Jerusalén hasta la Resurrección, Ediciones Encuentro – Editorial Planeta, 2011, Madrid, p. 69 – 94)
Mons. Fulton Sheen
El Siervo de los Siervos
En el breve lapso de cinco días tuvieron efecto los dos pediluvios más famosos de la historia. El sábado que precedió al viernes santo, una María arrepentida ungió los pies de nuestro divino Salvador; el jueves de la siguiente semana, Él mismo lavó los pies de sus discípulos. Al no haber inmundicia en el Salvador, sus pies fueron ungidos con un ungüento de oloroso nardo; pero en los pies de los discípulos había adherido todavía tanto polvo de mundanidad, que era preciso que se los lavaran.
Antes de la fiesta de la pascua,
conoció Jesús que había llegado su hora
para salir de este mundo e ir al Padre.
Jn, 13, 1
Su pensamiento retrocedería al momento en que el Padre le había entregado todas las cosas y en que procedió de Él. Pero ahora había llegado la hora de regresar. La primera parte de su ministerio fue con los “que no le recibieron”; los momentos finales serán aquellos en que Él estaría con los “le recibieron”, a quienes aseguraría que amó “hasta el fin”.
La hora de la partida es siempre una hora de expresión precipitada de afectos. Cuando el esposo abandona a la mujer para emprender un largo viaje, se manifiestan más actos de tierno afecto que mientras están en casa uno al lado del otro. Nuestro Señor se había dirigido a menudo a los apóstoles con expresiones como “hermanos”, “ovejas mías”, “amigos”, pero en esta hora los designó como “suyos”, como para indicar el más tierno género de parentesco que les unía a ellos. Él estaba a punto de partir de este mundo, pero sus apóstoles habían de quedare en él para predicar su evangelio y establecer su Iglesia. El afecto que por ellos sentía era tan grande, que todas las glorias del cielo en el acto de abrirse para recibirle no podrían desviarle del cálido y compasivo amor hacia ellos.
Pero cuanto más se acercaba a la cruz, más disputaban los discípulos entre ellos.
Hubo también entre ellos una contienda
sobre quién de ellos debía estimarse el mayor.
Lc 22, 24
En la misma hora en que Él debía de dejarles la conmemoración de su amor, y en que su amoroso corazón se sentiría lacerado pro la traición de Judas, ellos mostrábanse desdeñosos a sus sacrificio al disputar vanamente por una cuestión de preminencia y precedencia. Él dirigía sus ojos hacia la cruz; ellos discutían como si la cruz no significara abnegación. Su ambición los cebaba hasta el punto de que olvidaban las lecciones que Jesús les había dado acerca del poder, y creían todavía que un hombre era grande porque ejercía autoridad. Ésta era la idea de la grandeza que tenían los gentiles, pero los discípulos habían de substituir esta clase de grandeza por el servicio prestado al prójimo.
Entonces Él les dijo: Los reyes de las naciones
las señorean, y los que tiene sobre ellas
potestad, son llamados bienhechores.
Mas no así vosotros; al contrario,
el mayor entre vosotros sea como el más joven,
y el que es principal, como el que sirve.
Porque ¿Cuál es mayor, el que se sienta a la mesa,
o el que sirve? ¿No es aquel que se sienta a la mesa?
Pero yo soy entre vosotros como el que sirve.
Lc 22, 25- 27
Nuestro Señor admitió en cierto sentido que sus apóstoles eran reyes; tampoco les negaba su instinto aristocrático, pero les decía que la nobleza que a ellos correspondía era la de la humildad, la de que el mayor se hiciera el más pequeño de todos. Para que comprendieran la lección les recordó la posición que Él mismo ocupaba en medio de ellos como Maestro y Señor de la mesa, y que, sin embargo, se mostraba como uno en el que se había extinguido toda señal de superioridad. En muchas ocasiones les dijo que Él no había venido para ser servido, sino para servir. La razón por la cual se convertiría en el “siervo sufriente” profetizado por Isaías era la de que había de cargar con el peso de otros, especialmente el peso de su culpa. Ahora confirmó con un ejemplo sus anteriores palabras, en que los exhortaba a que se hicieran servidores de los demás.
Levantóse de la cena
se quitó su vestidura,
tomó una toalla y se la ciñó.
Después echó agua en un lebrillo,
y empezó a lavar los pies de los discípulos,
y limpiólos con la toalla de que estaba ceñido.
Jn 13, 4. s
La minuciosidad con que se refiere cada una de las acciones de nuestro Señor es sorprendente, ya que no menos de siete diferentes se nos mencionan en este lugar: levantarse, quitarse los vestidos, tomar la toalla, ceñírsela, echar agua en el lebrillo, lavar los pies y limpiarlos con una toalla. Podemos imaginarnos a un rey terreno que en un momento antes de regresar de una provincia distante presta un humilde servicio a uno des sus súbitos, pero nadie diría jamás que lo estuviera haciendo porque había de regresar a su capital. Pero Él estaba lavando los pies a sus discípulos porque iba a regresar al Padre. Jesús había enseñado de palabra la humildad al decir; “El que se humilla será ensalzado”, por medio de una parábola, como en la historia del fariseo y del publicano; con el ejemplo, como cuando tomó un niño en sus brazos, y ahora, por condescendencia.
Esta escena era un resumen de su encarnación. Levantándose del celestial banquete, en el que se hallaba unido íntimamente por su naturaleza al Padre, uso a un lado los ropajes de su gloria, cubrió su divinidad con la toalla de su naturaleza humana que recibió de María, vertió el agua de la regeneración, que es su sangre derramada en la cruz para redimir a los hombres, y empezó a lavara las almas de los discípulos y seguidores pro los méritos de su muerte, resurrección y ascensión. San Pablo expresó hermosamente así:
Existiendo en forma de Dios,
no estimó con envidia
la condición que lo igualaba a Dios,
sino que se desprendió de ella,
tomando condición de esclavo,
y siendo hecho a semejanza de los hombres
y comportándose como hombre,
humillóse a sí mismo,
haciéndose obediente
hasta la muerte, y muerte de cruz.
Fp, 6-8
Los discípulos están inmóviles, mudos de asombro. Cuando la humildad procede del Hombre-Dios de esta manera, entonces es indudable que por medio de la humildad los hombres podrán volver a Dios. Cada uno de ellos habría retirado los pies del lebrillo de no haber sido por el amor que inundaba sus corazones. Esta obra de condescendencia se estaba realizando en silencio, hasta que el Señor llegó hasta donde Pedro estaba, el cual era quien más agudamente sentía aquella inversión de valores.
Pedro le dice; Señor,
¿Tú me lavas a mí los pies?
Jn 13, 6
Pedro hallaba dificultades en aquella humillación que la cruz exigía. Cuando nuestro Señor le dijo, en Cesarea de Filipos, que le era preciso ir a Jerusalén para ser crucificado, Pedro protestó ante la repugnancia que esta humillación le inspiraba. Ahora aparece de nuevo el mismo estado de ánimo. Pedro combinaba en su mente, por un lado, un auténtico reconocimiento de que nuestro Señor era el Mesías, el Cristo, y, por otro lado, la decisión de que la gloria había de alcanzarse sin sufrimientos. La lección más difícil que aquel hombre, que confiaba en sus propias fuerzas, había de aprender era la de que todavía tenía algo que aprender. Hay momentos en el que el hombre puede lavar las propias mejillas con lágrimas de arrepentimiento, y así correrían dentro de unas breves horas las lágrimas por las mejillas de Pedro; pero tales lágrimas correrían solamente después de haber dejado que el Señor le lavara y limpiara de pecado. Luego dijo Jesús a Pedro:
Lo que hago,
tú no lo sabes ahora,
mas lo entenderás después.
Jn 13, 7
Tal amor y acto de condescendencia no podía entenderlos Pedro hasta que la cabal humillación de la cruz estuviera coronada por la resurrección de Jesucristo y el don del Espíritu Santo. Pedro rechazó primeramente la cruz; ahora rechazaba el ejemplo de humillación que conducía a la cruz. La iluminación de muchos misterios es cosa que corresponde al futuro; ahora los conocemos sólo en parte. Puede que un hombre diga y haga muchas cosas capaces de confundir la mente de un niño, así, ¡en cuánto mayor grado queda el hombre confuso por las acciones de Dios infinito! El hombre de corazón humilde esperará, ya que el último acto es el remate de la obra teatral que se representa.
El divino Maestro no le impartió conocimiento y luego dijo que sometiera su voluntad. Le pidió que se sometiera con la promesa de que más adelante le sería aclarado todo. La luz se le fue haciendo cada vez más clara a medida que la iba siguiendo. Si le hubiera vuelto la espalda, las tinieblas habrían ido en aumento. El Maestro le lavó, aunque Pedro protestaba, de la misma manera que la madre lava la cara de su niño a pesar del llanto de éste. La madre no espera a que el niño conozca lo que le está haciendo, sino que termina su obra, que es fruto de su amor. El árbol no entiende la poda, ni la tierra entiende que está siendo arada, ni tampoco entendía Pedro el misterio de aquella gran humillación, según él mismo expresa con vehemencia:
¡Jamás me lavarás tú los pies!
Más Jesús le respondió:
Si no te lavare,
no tendrás parte conmigo
Jn 13, 8
Nuestro Señor recordó a Pedro que la verdadera humildad no debía poner objeciones a la humildad de Él; al contrario, Pedro había de reconocer lo necesaria que la humildad era par liberar al hombre del pecado. ¿Por qué contradecir al hijo de dios hecho hombre al lavar la suciedad externa de los pies; siendo así que aquel que es Dios se había humillado ya con objeto de lavar la suciedad de las almas? Pedro estaba demostrando que ignoraba la necesidad que él mismo tenía de una redención interna, y lo hacía al protestar de una humillación que resultaba insignificante comparada con la de la encarnación. ¿Era acaso para el Verbo hecho carne una humillación mayor ceñirse con una toalla que haber sido envuelto en pañales y puesto en un pesebre?
Jesús, prosigue su discurso, dijo a Pedro que si quería gozar de la comunión con Él había de ser purificado de una manera más efectiva que con un simple lavado de pies. Negarse a aceptar la purificación divina significaba ser excluido de la intimidad con Jesús. No entender que el amor divino es sacrificio era separarse del Maestro. La idea de no tener parte con el Maestro humilló a Pedro de un modo indescriptible, que confió a Jesús no sólo sus pies, sino todo su cuerpo:
¡Señor, no solamente mis pies,
Sino también mis manos y mi cabeza!
Jn 13,9
No sólo sus pies estaban sucios, sino que también los hechos de sus manos y los pensamientos de su mente necesitaban ser purificados. Más que tratar de persuadirse a sí mismo de que ele pecado carecía de importancia y que anormal tener un sentimiento de culpa, Pedro clamaba prácticamente en presencia de la Inocencia misma: “¡Impuro!” ¡Impuro!”.
Cuando nuestro Señor hubo terminado de lavar los pies de los discípulos, volvió a ponerse los vestidos, se sentó les enseñó la lección de que si Él, que era Señor y Maestro, renunciaba a sí mismo e incluso a la propia vida, ellos, que eran sus discípulos, habían de hacer lo mismo.
¿Sabéis lo que he hecho con vosotros?
vosotros me llamáis Maestro y Señor;
y decís bien, por lo soy.
Pues si yo, que soy el Señor y el Maestro
os he lavado los pies,
vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros.
Porque os he dado ejemplo, para que vosotros
también debéis lavaros los pies los unos a los otros.
Porque os he dado ejemplo, para que vosotros
también hagáis como yo he hecho.
En verdad, en verdad os digo que el siervo no es mayor que su señor,
ni el enviado mayor que aquel que le envió.
Jn 13, 12-16
Jesús había lavado incluso los pies a Judas. Pero, aunque realizó una tarea tan servil como aquella, continuaba siendo “Maestro y Señor”. Ni una sola vez en su vida sobre la tierra los apóstoles le llamaron Jesús, aunque éste era el nombre que le había sido dado por el ángel, y que significaba “Salvador”. Cuando pedía vocaciones para sus misiones, les decía que oraran al “Señor de la mies”; cuando les dijo que fuera a buscar el pollino el domingo de Ramos, justificó su pretensión diciendo: “El Señor lo ha menester”; y cuando trataba de usar el aposento alto, fue el “Señor” quien habló de la necesidad que había de ello. Los apóstoles también le llamaban “Señor”, como hizo Pedro cuando se estaba hundiendo en las aguas del lago, como Santiago y Juan cuando trataban de destruir a los samaritanos, como habría también dentro de unos minutos al preguntar “Señor, ¿soy yo?” En el día de la resurrección, dirían; “El Señor ha resucitado”. Mas adelante Tomás le llamaría asimismo “Señor”; lo mismo haría Juan cuando lo reconociera a nuestro Señor a la orilla del mar.
Por otra parte, cada vez que en los evangelios se designa a nuestro Señor se habla de Él como de “Jesús”, por ejemplo: “Jesús fue tentado por el Diablo”, o “Jesús enseñaba”. Los evangelios, escritos bajo inspiración del Espíritu santo, usaban este mismo nombre, que llegó a ser tan glorioso cuando Él efectuó la salvación y ascendió a los cielos. A partir de entonces su nombre fue a menudo mencionado como “el santo nombre de Jesús”
Por cual Dios le ha ensalzado
y le ha dado el nombre
que está por encima de todo nombre,
para que todo, en nombre de Jesús,
se arrodille en lo más alto de los cielos,
sobre la tierra y en los infiernos;
y toda lengua proclame
que, para gloria de Dios Padre,
Jesucristo es Señor.
Fp 2,10
(Fulton Sheen, Vida de Cristo, Herder, Barcelona, 1996, p. 311-3)
P. Carlos Miguel Buela, I.V.E.
¡Haced esto…!
Homilía del R.P. Carlos M. Buela predicada a jóvenes que festejaron el Día del estudiante
en el Seminario religioso “María, Madre del Verbo Encarnado”, el 21 de septiembre de 1995
Hoy preside nuestra liturgia unas palabras que verán, allí en el retablo: ¡Haced esto…! Palabras muy simples, muy sencillas: ¡Haced esto…!
¿Quién dijo estas palabras? Las dijo Jesucristo, Nuestro Señor.
¿Cuándo las dijo? Las dijo un día jueves, un jueves 13 del mes de Nissan, según cuentan los hebreos -o sea del mes de abril-, cerca del plenilunio del equinoccio de primavera en el hemisferio norte, según nuestro cómputo, en el año 33.
¿Dónde se encontraba Jesús? Se encontraba en la ciudad santa de Jerusalén, en lo que luego en el transcurso de los tiempos se iba a llamar el Monte Sión de los cristianos, más precisamente en el Cenáculo, es decir, “lugar de la cena”. Fue el lugar donde Jesús con los Doce, los “dodeca”, los doce Apóstoles -apóstol quiere decir “enviado”-, se reunió por última vez para comer la cena. Los Apóstoles son aquellos elegidos por Jesús que luego envió a todo el mundo a predicar el Evangelio.
Y se había reunido allí -en ese lugar llamado Cenáculo que incluso el día de hoy se puede visitar-, como Él mismo lo había previsto, o si quieren, profetizado, como por ejemplo leemos en el Evangelio de Marcos: “Entonces, envía a dos de sus discípulos y les dice: ‘Id a la ciudad; os saldrá al encuentro un hombre llevando un cántaro de agua;” -en aquel tiempo no había agua corriente, iban a buscar agua al pozo. En el caso de Jerusalén era al Pozo de Guijón, que en la actualidad se llama Fuente de la Virgen, porque la Virgen iba a buscar agua allí; aún los árabes, los mahometanos le llaman Aim Sitti Mariam, Fuente de la Virgen. “…seguidle y allí donde entre, decid al dueño de la casa: -los Apóstoles no sabían donde iba a entrar este hombre llevando el cántaro de agua sobre su hombro- El Maestro dice: «¿Dónde está mi sala, donde pueda comer la Pascua con mis discípulos?» El os enseñará en el piso superior una sala grande, ya dispuesta y preparada; haced allí los preparativos para nosotros” (Mc 14, 13-15).
¿Qué tenían que preparar los Apóstoles? Tenían que preparar la cena pascual, es decir, el cordero pascual que recordaba el paso que los judíos, siendo esclavos de los egipcios, habían hecho al pasar el Mar Rojo de manera milagrosa, liberándose de la esclavitud del Faraón.
¿Quienes acompañaban a Jesús? Ya lo dije, los Doce Apóstoles: Pedro, los que están en los cuadros de las columnas de esta Iglesia: Andrés, Santiago, Juan, Felipe, Mateo… Hoy justamente celebramos la fiesta de uno de los Doce, San Mateo, que escribió el primer Evangelio, y lo escribió en hebreo, porque su Evangelio, la Buena Noticia de él, estaba dedicada a los judíos que se convirtieron al cristianismo. Y siempre, hoy 21 de septiembre, se celebra la fiesta del Apóstol San Mateo.
¿Qué hizo Jesús? Cantó los Salmos, el llamado Hallel (Sal. 113-118) -son tres salmos que siempre se cantaban cuando se comía el cordero pascual-, como dicen los Evangelios: “cantados los salmos” (Mt 26, 30; Mc 14, 26); que viene a corresponder a lo que actualmente en la Liturgia, en la Misa, es la primera parte, que es la Liturgia de la Palabra, donde se lee la Biblia, la Palabra de Dios, es decir, lo que Dios quiere de nosotros.
¿Qué más hizo Nuestro Señor, allí en el Cenáculo? Dice el Evangelio: “Mientras estaban comiendo, tomó Jesús pan y lo bendijo, lo partió y, dándoselo a sus discípulos, dijo: «Tomad y comed, esto es mi cuerpo». Luego tomó un Cáliz y, dadas las gracias, se lo dio diciendo: ‘Tomad y bebed todos de él, porque éste es el cáliz de mi sangre, sangre de la Alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados” (Mt 26, 26-28; Mc 14, 22-25; Lc 22, 15-20; 1 Cor 11, 20-25).
¿Y dijo algo más? Sí, dijo algo más: “¡Haced esto… en memoria (o en conmemoración) mía” (Lc 22, 19; 1 Cor 11, 24 y 25). “¡Haced esto…!” Así les dijo a los Apóstoles y no solamente a esos Doce entre los cuales estaba San Mateo, sino a los sucesores de los Apóstoles: “¡Haced esto…!”
Los sucesores de los Apóstoles en primer lugar son los Obispos, pero también somos todos los sacerdotes, como dice el Concilio de Trento: “…a sus Apóstoles, a quienes entonces -en ese momento de la última cena en el Cenáculo- constituía sacerdotes del Nuevo Testamento, a ellos y a sus sucesores en el sacerdocio, les mandó… que los ofrecieran”[1] , el pan consagrado y el vino consagrado.
¿Qué quiere decir “esto”? “Esto”, evidentemente lo dijo Jesús en el Cenáculo, es lo que Jesús hizo ahí en el Cenáculo, en Jerusalén, el Jueves Santo.
¿Y qué es lo que hizo?
-En primer lugar, transustanciar el pan y el vino en su cuerpo y en su sangre,
-En segundo lugar, perpetuar el sacrificio que Él iba a hacer al día siguiente en la cruz. Así como en la cruz la Sangre se separó del Cuerpo, en el Cenáculo de manera anticipada, en forma sacramental, como ocurre en cada Misa, la Sangre aparece separada del Cuerpo. Nos habla a las claras de que la Eucaristía es un sacrificio.
-En tercer lugar, se ofrece Cristo en la cena como se ofreció en la cruz, como se ofrece en cada Misa, como Víctima de salvación por todos los hombres. Así como está en la cruz con los brazos extendidos abrazándonos a todos, lo mismo en la Misa. Por todos Cristo nuevamente se inmola de manera sacramental.
Y para que eso fuese posible, para que fuese posible que el pan y el vino se transustancie, para que fuese posible que el pan y el vino realicen de manera eficaz el mismo sacrificio de la cruz, para que fuese posible que ese pan y vino convertido en su cuerpo y en su sangre se ofreciesen al Padre como Víctima de expiación por toda la humanidad,
– en cuanto al lugar, les mandó a los Apóstoles y a sus sucesores, a todos los sucesores a través de los siglos, a muchos de estos jóvenes que hoy estuvieron jugando con ustedes, también a ellos, les mandó que hiciesen lo mismo: “¡Haced esto …!” Y no solamente les mandó sino que les dio el poder de hacer lo que Él mismo hacía allí en el Cenáculo, el poder de hacer en su nombre y en su memoria: “¡Haced esto en memoria mía”.
Algunos de ustedes podrá decir: “Padre, comprendo esto; si lo enseñó Jesucristo y Jesucristo es Dios, es la verdad; pero esto sólo vale para los Apóstoles, para los sucesores de los Apóstoles, los sacerdotes, que lo son en orden a consagrar el cuerpo y la sangre del Señor. Pero, “Haced esto…” no vale para mi…”
¿Qué hay que responder? Hay que responder: sí y no. Ciertamente cuando Jesús dice “Haced esto…” primaria, directa y fundamentalmente se refiere a los Apóstoles. Los sucesores de los Apóstoles son los únicos que por el sacramento del Orden Sagrado tienen el poder de transustanciar y, por tanto, de ofrecer litúrgicamente la Víctima que nuevamente se inmola de manera sacramental en la Misa. En ese sentido sí solamente se refiere a los Apóstoles, pero en cierto sentido no. En cierto sentido cuando dice “Haced esto…” se refiere también a todo bautizado. ¿En qué sentido? En el sentido de que todo bautizado -a su manera, a su modo- debe ofrecer la Víctima. Cada uno de ustedes, por el hecho de estar bautizado tiene el poder que le da el sacramento del Bautismo de ofrecer a Jesucristo, la Víctima que se inmola.
“¿Y cómo, Padre, tengo yo poder de hacer eso?” En primer lugar, por manos del sacerdote. El sacerdote es representante de todo el pueblo y él en nombre de todo el pueblo y por sus manos ofrece la Víctima. Pero, además, junto con el sacerdote, cada uno de ustedes por el hecho de estar bautizado, tiene poder de ofrecer la Víctima que se inmola junto con el sacerdote.
¿Qué Víctima? Es doble la Víctima. Primero Jesucristo bajo la apariencia de pan y vino y después cada uno de ustedes, que debe ofrecerse junto con Jesucristo, la Víctima que se inmola. Así lo dice, por ejemplo, el Concilio Vaticano II: Los fieles, o sea los bautizados, ustedes, “participando del sacrificio eucarístico -la Misa- ofrecen a Dios la Víctima divina -Jesucristo- y se ofrecen a sí mismos -cada uno de ustedes- juntamente con ella”[2].
Y así, de esa manera, siguiendo con esa suerte de peregrinación con los jóvenes de San Rafael que venimos realizando ya desde hace tiempo, al ofrecer al Padre Celestial la Víctima, su Hijo, y junto con su Hijo, nosotros vamos aprendiendo -cada uno a su manera, unos más otros menos- que el hombre, el varón y la mujer “no pueden encontrar su propia plenitud si no es en la entrega sincera de sí mismo a los demás”, como también enseña el concilio Vaticano II[3]. ¿Quiénes son los demás? Dios y el prójimo.
“¡Haced esto …!” por tanto vale, a su manera, para todo bautizado, ya que todo bautizado debe participar de la Eucaristía de una manera “activa, consciente y fructuosa”[4].
¿Qué quiere decir de manera activa? Quiere decir que cada uno tiene que poner en la Misa lo que corresponde, lo que le corresponde a él. Por eso el sacerdote dice: “Orad hermanos para que este sacrificio mío y vuestro…”. ¿Por qué vuestro? Porque ustedes también ponen lo que a ustedes les corresponde en el Sacrificio de manera activa: respondiendo a determinadas oraciones, cantando, con los gestos (de pie, sentados, arrodillados), adorando, dando gracias, y de manera especial -de manera activa- ofreciendo la Víctima y ofreciéndose ustedes junto con la Víctima.
¿Qué quiere decir de manera consciente? Quiere decir que no se trata de un montón de tontitos que están sentados ahí paspando moscas, que no saben lo que pasa. Tienen que ser conscientes de que es lo que está pasando. ¡Está pasando nada menos que lo que pasó en la Última Cena, en el Cenáculo! ¡Está pasando nada menos que lo que pasó en el Calvario, en la cruz! ¡De nuevo se separa sacramentalmente la sangre del cuerpo! ¡Eso pasa!
¿Qué quiere decir de manera fructuosa? Quiere decir que debo disponer mi alma, mi corazón, mi mente, mis fuerzas interiores para aprovecharme de eso que pasa, para recibir con fruto el sacrificio de Cristo en la cruz, para entrar en comunicación con Dios. De manera especial, participando al comulgar la Víctima, donde nos hacemos “concorpóreos y consanguíneos”[5] con Cristo. Por eso mi alma tiene que estar limpia de todo pecado mortal. Para recibir la Víctima mi alma tiene que estar limpia.
Todo esto implica que hay que comprender el significado de los ritos; intervenir en las acciones; concordar “la mente con la voz”[6]; sintonizar los propios sentimientos con los de Cristo; prolongar en la vida lo vivido en el rito; conectar la vida ordinaria con la liturgia[7].
Miren: con esto que les he dicho bastaría. Si se llegan a acordar esto, ya estoy contento. Una cosa más. Hoy están de fiesta y por eso tienen que saber que el sentido último de la fiesta no lo da ni la música, ni los cantos, ni que pase el avión tirando caramelos -porque ya son grandotes-. Está bien: ¡pasó el avión!, pero el sentido último de la fiesta no lo da eso. Esto lo tienen que saber porque hay muchos grandes que no lo saben; algunos papás no lo saben porque nadie se los ha enseñado, no porque sean malos sino porque nadie se los enseñó. El sentido último de la fiesta es el acto de culto, como es la Misa.
¿Qué quiere decir culto? Quiere decir que uno reconoce con su mente, con su corazón, con su mismo cuerpo que Dios es Dios.
¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, en primer lugar, que Dios es bueno. Parece una tontera, pero “Padre, lo único que falta ahora…” Sí, pero hay muchos que no lo saben. Dios es infinitamente bueno. Es nuestro Padre, pero un Padre infinitamente bueno, más bueno que todos los padres de la tierra. Cuando yo rindo culto a Dios le estoy diciendo eso: “Señor, Vos sos bueno”. Al decir eso le estoy diciendo otra cosa: “Señor, tus obras, la creación -los pájaros, las flores, las plantas, los seres humanos, las montañas, la nieve, el agua- son buenas, porque vos las hiciste, te doy gracias por eso”. ¿Entienden? Y cuando ustedes dicen: “Dios, Vos sos bueno”, “tus obras son buenas” están diciendo otra cosa más: “Señor, te doy gracias porque me creaste y haberme creado es una cosa buena; te doy gracias por mi cuerpo y por mi alma, te doy gracias por mi inteligencia y por mi voluntad, te doy gracias porque me has dado capacidad para pensar y capacidad para amar, ¡casi nada! Te doy gracias porque puedo contemplar la creación, toda esta hermosura que has hecho para mí. Te doy gracias Señor.” Y eso se hace en el acto de culto.
¿Cuál es el acto de culto del cristiano? El acto de culto del cristiano es la Misa, donde el cristiano adora a Dios, le rinde alabanza, le da gracias -eso quiere decir Eucaristía-, le pide perdón, le pide por todas las cosas que necesita. Es decir, le rinde culto, y al rendirle culto uno se santifica. Por eso, miren, si este día le basta para entender lo que dijo Nuestro Señor: “Haced esto…” -la Misa, la Eucaristía- y cada uno de ustedes aprende a participar cada vez de manera más consciente, de manera más activa y de manera más fructuosa en la Misa, ¡bendito sea este día y todos los días que se han de seguir!, porque habrán aprendido lo más importante que el hombre -varón y mujer- tienen que hacer sobre la tierra, que es rendir culto a Dios y así aprender el sentido de la fiesta, de ese alegrarse en el amor que es la fiesta, de ese reconocer todos los beneficios, todas las grandezas, todas las bondades que hay en la creación… En el hecho de que Dios me ha creado a mí, sí, también… Que Dios me haya amado y que yo sea de verdad su hijo, de que Cristo haya muerto por mi en la cruz, de que sea templo vivo del Espíritu Santo, que la pueda llamar a la Virgen mi madre, que lo pueda recibir al Señor en la Eucaristía.
Por eso repito, ¿qué es lo que hace que la fiesta sea fiesta? ¿Cuál es la raíz profunda que hace que determinados días sean una fiesta? La raíz última de la fiesta es ¡Hacer esto …!, es el acto de culto. Hacer fiesta es afirmar que todo lo que existe es bueno y es bueno que exista, es decir que vivir es bueno, que la creación es buena, porque Dios es bueno.
Por eso el hombre, varón y mujer, adora a Dios, lo alaba, le da gracias; en una palabra, le rinde culto, hace fiesta. Hemos pasado un día con gran alegría y caridad y “donde la caridad se alegra, allí hay fiesta”[8], y ahora afirmamos todo ello rindiendo culto a nuestro Padre del cielo, por Jesucristo, en el Espíritu Santo. Y lo hacemos poniendo en práctica lo que Él nos enseñó cuando nos dijo: “¡Haced esto…!”
————————————————————-
[1] Concilio de Trento, Dz. 938; Catecismo de la Iglesia Católica, nº 1337.
[2] Constitución dogmática sobre la Iglesia, nº 11.
[3] Constitución pastoral sobre la iglesia en el mundo actual, nº 24.
[4] Cf. Constitución sobre la Sagrada Liturgia, nn. 11. 14. 79; Decreto sobre los obispos, nº 30; Declaración sobre la Educación cristiana, nº 4.
[5] San Cirilo de Jerusalén, Catech. 4.
[6] San Benito, Regla, cap. 19; cit. por Pío XII, Mediator Dei, nº 83.
[7] Cf. J.A. Abad Ibañez-M. Garrido Bonaño, OSB, Iniciación a la liturgia de la Iglesia, Ed. Palabra, Madrid, 1988, págs. 49-58, en especial, págs. 51-52.
[8] San Juan Crisóstomo; cit. por Josef Piper, Una teoría de la fiesta, Ed. Rialp, Madrid, 1974, pág. 33
Mons. Fulton Sheen
La última Cena
Hay en la vida algunas cosas que son demasiado hermosas para que puedan ser olvidadas, pero también en la muerte hay algo que es demasiado hermoso para que pueda olvidarse. De ahí que exista un día en que se conmemoren los sacrificios hechos por los soldados para conservar la libertad de su patria. La libertad no es herencia, sino vida. una vez se ha recibido, no es posible seguir poseyéndola sin esfuerzo, al modo de un antiguo lienzo. Siendo vida, debe ser alimentada, defendida y preservada; así, la libertad ha de volver a comprarse en cada generación. Sin embargo, los soldados no nacieron para morir; la muerte en el campo de batalla vino a interrumpir su vocación a la vida. Pero, al contrario de todos los demás, nuestro Señor vino a este mundo para morir. Incluso en su nacimiento se recordó a su Madre que aquel niño venía a morir. Nunca antes de entonces ninguna madre del mundo vio la muerte tan cerca de la cuna de su hijito.
Cuando todavía no era más que un niño, el viejo Simeón contempló su rostro, el rostro de aquel que vino de la eternidad, y dijo que estaba destinado a ser “señal de contradicción”, o que suscitaría oposición de parte de los que son voluntaria y deliberadamente imperfectos. La madre, al oír aquella palabra “contradicción”, pudo ver quizá cómo los brazos de Simeón se desvanecían y en su lugar aparecían los brazos descarnados de la cruz, que envolvían a su hijito en un abrazo mortal. Antes que el Niño contara dos años de edad, el rey Herodes envío jinetes raudos como centellas, con brillantes espadas desenvainadas, con la intención de decapitar a aquel Infante cuya cabeza no era aún bastante fuerte para sostener el peso de la corona.
Puesto que nuestro Señor vino para morir, era apropiado que tuviera una conmemoración del aniversario de su muerte. Puesto que era Dios al mismo tiempo que hombre, y comoquiera que jamás había hablado de su muerte sin hablar de su resurrección, ¿era extraño que instituyera Él mismo la exacta conmemoración de su propia muerte, en vez de dejarlo a la caprichosa iniciativa de los hombres? Y esto es exactamente lo que hizo durante la noche de la última cena. Nuestro Memorial Day no fue instituido por soldados que estuvieran previendo su muerte. Pero el Memorial Day de Jesús fue instituido, y esto es lo más importante, no porque Él hubiera de morir como un soldado y como un soldado recibir sepultura, sino porque viviría de nuevo después de la resurrección. Su conmemoración sería el cumplimiento de la ley y las profecías; sería un día en que se sacrificaría un cordero no para conmemorar la libertad política, sino la libertad espiritual; por encima de todo, sería una conmemoración de una nueva alianza.
Esta alianza significa en la Biblia el pacto concertado entre Dios y los hombres. En la última cena, nuestro Señor hablaría del Nuevo Testamento. El pacto que Dios hizo con Israel como nación tuvo a Moisés como mediador. Fue sellado con sangre, porque se tenía la sangre como símbolo de la vida; se consideraba que los que mezclaban la sangre o humedecían sus manos en una misma sangre participaban de un mismo espíritu. En las alianzas concertadas entre Dios e Israel, Dios prometió ciertas bendiciones si Israel permanecía fiel. Entre las fases principales de la antigua alianza vemos la promesa que hizo a Abraham de que tendría garantizada una numerosa descendencia; la de David, con la promesa del reino, y la de Moisés, en que Dios mostró su poder y amor a Israel al libertarle de la esclavitud de Egipto y prometiéndole que Israel sería para Él un reino de sacerdotes. Cuando los hebreos estaban cautivos en Egipto, Moisés recibió las instrucciones concernientes a un nuevo rito.
Después de las plagas, Dios castigó de nuevo a los egipcios con objeto de que se apresuraran a dejar en libertad a su pueblo, y el castigo consistió en enviar al ángel exterminador que mató a los primogénitos de todos los hogares egipcios. La manera como podían salvarse era sacrificando un cordero, con cuya sangre había de marcarse por medio de un hisopo la entrada de las casas. El ángel de Dios, al ver la señal de la sangre, pasaría de largo. El cordero era, por lo tanto, la pascua del ángel exterminador, es decir, una salvaguarda de los hogares israelitas. A partir de entonces, Dios les ordenó que continuaran celebrando la pascua año tras año.
Esta institución del cordero pascual sacrificado, que se menciona en el Éxodo, fue seguida por la ceremonia de la alianza verificada por Moisés, en la cual Dios convertía a Israel en una nación; fue el nacimiento de los israelitas como pueblo escogido por Dios. Concluyóse la alianza por medio de varios sacrificios. Moisés levantó un altar con doce pilares. Tomando la sangre del sacrificio, derramó una mitad de ella sobre el altar y la otra mitad sobre las doce tribus y el pueblo con estas palabras:
“He aquí la sangre del pacto
que ha hecho El Señor con nosotros”
Ex. 24, 8
Al derramarla sangre sobre el altar, que simbolizaba a Dios o una de las partes del pacto, y al rociar con la sángrelas doce tribus de Israel y el pueblo, que representaban la otra parte, todos participaban de la misma sangre y con ello entraban en una especie de unión sacramental.
Se trataba de perfeccionar la alianza o testamento con Israel mediante una revelación más completa por parte de Dios. Más adelante, los profetas dijeron que el exilio sufrido por los israelitas era un castigo por haber quebrantado la alianza; pero de la misma manera que fueron restablecidos a la antigua alianza, así también habría una nueva alianza o testamento que incluiría a todas las naciones. El Señor dijo al pueblo, hablando por boca de Jeremías:
Mas he aquí el pacto que haré con la casa de Israel,
después de aquellos días, oráculo de Yahvé.
Pondré mi ley en sus entrañas,
y en su corazón la escribiré.
Jr. 31, 33
La última cena y la crucifixión tuvieron efecto durante la pascua, cuando el eterno Hijo del Padre actuó como mediador de un nuevo testamento o alianza, de la misma manera que Moisés fue el mediador del Antiguo Testamento o antigua alianza. Así como Moisés ratificó la antigua alianza con la sangre de animales, así Cristo ratificaba ahora la nueva alianza con su propia sangre, porque Él era el verdadero Cordero Pascual.
Esto es mi sangre, la del nuevo pacto.
Mt, 26, 28
Habiendo llegado la hora de su exaltación, puesto que dentro de veinticuatro horas se entregaría a sí mismo, reunió en torno a Él a sus doce apóstoles. En un acto sublime dio la interpretación del significado de su muerte. Declaró que estaba marcado el comienzo del Nuevo Testamento o pacto, ratificado por su muerte de sacrificio. Con ello quedaba cumplido todo el sistema de sacrificio de los tiempos mosaicos y premosaicos. Ningún creado descendería para consumir la vida que se ofrecía al Padre, como ocurrió en el Antiguo Testamento, puesto que ahora el fuero sería la gloria de su resurrección y las llamas de pentecostés.
Puesto que su muerte era razón de su venida, ahora instituyó para sus apóstoles y para la posteridad un acto conmemorativo que Él había prometido cuando dijo que Él mismo era el Pan de Vida.
Y tomando un pan, después de haber dado gracias,
lo partió, y se lo dio a ellos,
diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es entregado.
Lc 22, 19
No dijo “Esto representan o simboliza mi cuerpo”, sino que dijo: “Esto es mi cuerpo”, un cuerpo que sería quebrantado en su pasión.
Luego tomó en sus manos una copa de vino y dijo:
“Bebed de ella todos,
porque esto es mi sangre, la del nuevo pacto,
la cual es derramada por muchos, para remisión de pecados”.
Mt 26, 28
Así, de una manera simbólica o incruenta, se les presentaba a los apóstoles la muerte de Jesús que había de tener efecto la tarde siguiente. En la cruz, moriría la separarse la sangre de su cuerpo. De ahí que no consagrar e pan y la sangre juntamente, sino que por separado, para indicar que su muerte se produciría por la separación de su cuerpo y sangre. En este acto, nuestro Señor era lo que sería en la cruz al día siguiente: sacerdote y víctima al mismo tiempo. En el Antiguo Testamento y entre los paganos, la víctima, como, por ejemplo, una cabra o una oveja, era algo distinto del sacerdote que la ofrecía. Pero en esta acción eucarística y en la cruz, Él, el sacerdote, se ofrecía a sí mismo; por lo tanto, Él era asimismo la víctima. De este modo se cumplirían las palabras del profeta Malaquías:
Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone,
mi nombre es grande entre las naciones;
y en todo lugar se ofrece a mi nombre
incienso y una ofrenda pura.
Porque grande es ni nombre entre las naciones,
dice el Señor de los ejércitos.
Mal 1, 11
A continuación vino el divino mandato de continuar la conmemoración de su muerte.
Haced esto en memoria de mí.
Lc 22, 19
Repetid, renovad, prolongad a través de los siglos el sacrificio ofrecido por los pecados del mundo.
¿Por qué usó nuestro Señor el pan y el vino como elementos de su conmemoración? Primeramente, porque en la naturaleza no hay dos substancias que mejor que el pan y el vino simbolicen la unidad. De la misma manera que el pan está formado de una multiplicidad de granos de trigo y el vino de una multiplicidad de granos de uva, así los muchos que creen son como uno solo en Cristo. En segundo lugar, no hay en la naturaleza otras dos substancias que hayan de sufrir más antes de llegar a ser lo que son. El trigo ha de pasar por los rigores del invierno, ha de ser triturado debajo del calvario de un molino y sometido al fuego purificador de llegar a ser pan. A su vez, las uvas han de pasar por el Getsemaní el lagar y ser aplastadas para poder convertirse en vino. De esta manera simbolizan la pasión y los sufrimientos de Cristo, y la condición de salvación, puesto que nuestro Señor afirmó que, a menos que muramos a nosotros mismos, no podemos vivir en Él. Una tercera razón es que en la naturaleza no hay otra dos substancias que como el pan y el vino vayan alimentando tanto a los hombres desde los tiempos más remotos. Al llevar estos elementos al altar es como si los hombres se ofrecieran a sí mismo. Al recibir y consumir el pan y el vino, éstos en sus manos pan y vino los transformó en Él mismo.
Mas, puesto que la conmemoración de nuestro Señor no fue instituida por sus discípulos, sino por Él mismo, y puesto que Él no había de ser vencido por la muerte, sino que resucitaría a una nueva vida, quiso que, así como Él miraba ahora hacia adelante, hacia su muerte redentora en la cruz, de la misma manera todas las épocas cristianas, hasta la consumación del mundo, miraban hacia atrás, hacia cruz. Con objeto de que ellos no celebraran su conmemoración de una manera caprichosa o arbitraria, Él les dio el mandato de conmemorar y anunciar su muerte redentora hasta el momento en que Él volvería a la tierra. Lo que pedía a los apóstoles que hicieran era celebrar en el futuro la conmemoración de su pasión, muerte y resurrección. Lo que Él estaba haciendo ahora miraba hacia adelante, hacia la cruz; los que ellos harían, y se ha continuado haciendo desde entonces en la misa, era mirar atrás, hacia su muerte redentora. De esta manera, lo que harían serían lo que dijo San Pablo: “anunciar la muerte del Señor hasta que volviera” para juzgar al mundo. Rompió el pan para indicar que Él era víctima por su propia voluntad. Lo rompió por su voluntaria entrega, antes de que sus verdugos lo rompieran por la crueldad voluntaria de ellos.
Cuando más adelante los apóstoles y la Iglesia repitieran la conmemoración, el Cristo, que había nacido de María y padecido bajo Poncio Pilato, sería glorificado en el cielo. Aquel jueves santo nuestro Señor les había dado un sacrificio que no era otro que su único acto redentor de la cruz; pero lo ofreció con una nueva clase de presencia. No sería un nuevo sacrificio, puesto que sólo hay uno; lo que ofreció fue una nueva presencia de aquel sacrificio único. En la última cena nuestro Señor actuó independientemente de sus apóstoles al ofrecer un sacrificio bajo las apariencias o especies del pan y el vino. Después de su resurrección y ascensión, y en obediencia a su divino mandato, Cristo ofrecería su sacrificio al Padre celestial por medio de ellos o dependiendo de ellos. Cada vez que en la Iglesia se conmemora el sacrificio de Cristo, hay una explicación a un nuevo momento en el tiempo y una nueva presencia en el espacio del único sacrificio de Cristo que ahora está en la gloria. Al obedecer su mandato, sus seguidores representarían de una manera incruenta lo que Él presentó a su Padre en el cruento sacrificio del Calvario.
Después de convertir el pan en su cuerpo y el vino en su sangre
Se dio a ellos.
Mt. 14, 22
Por medio de aquella comunión fueron hechos una sola cosa con Cristo, para ser ofrecidos con Él, en Él y por Él. Todo amor anhela la unidad. Así como en el orden humano la cima más elevada del amor consiste en la unidad de marido y mujer en la carne, de la misma manera la más elevada unidad estriba en la del alma y Cristo en la comunión. Cuando los apóstoles, y más adelante la Iglesia, obedecieran las palabras de nuestro Señor en cuanto a renovar la conmemoración de su muerte y resurrección y comer y beber a Él, el cuerpo y la sangre no serían los del cuerpo físico que tenían ahora adelante, sino los del Cristo glorificado en el cielo, donde continuamente intercede por los pecadores. De esta manera, la salvación de la cruz, que es soberana y eterna, se aplica y actualiza en el transcurso del tiempo por el Cristo celestial.
Cuando nuestro Señor, después de convertir el pan y el vino en su propio cuerpo y sangre, dijo a sus apóstoles que comieran y bebieran, estaba haciendo para el alma humana lo mismo que la comida y la bebida hacen para el cuerpo. A menos que las plantas consientan en el sacrificio de ser arrancadas, no ele es posible alimentar al hombre o asimilarse a él, comunicarse con él. El sacrificio de lo inferior debe preceder a la comunión con lo que es superior. Primeramente se representó místicamente la muerte de Jesús: luego siguió la comunión. Lo inferior se transforma en lo superior; los elementos químicos en plantas; las plantas en animales; las substancias químicas, las plantas y los animales se convierten en hombre; y el hombre se transforma en Jesucristo por medio de la comunión. Los seguidores de Buda no derivan energía alguna de la vida de éste, sino solamente de sus escritos. Los escritos de la cristiandad no son tan importantes como la vida de Cristo, el cual, viviendo en la gloria, derrama ahora continuamente sobre sus seguidores los beneficios de su sacrificio.
La única nota que perduró a lo largo de su vida fue su muerte y su gloria. Para esto había venido principalmente a este mundo. De ahí que en la noche que precedió a su muerte diera a sus apóstoles algo que nadie podría dar jamás al morir, a saber, se dio a sí mismo.
¡Sólo la sabiduría divina pudo concebir una conmemoración como aquélla! Los humanos, si se les hubiera dejado en libertad, tal vez habrían estropeado el drama de su redención. Con la muerte de Jesús puede que hubieran hecho dos cosas prescindiendo de su divinidad. Puede que hubiesen considerado su muerte redentora como un drama que tuvo efecto una vez en la historia, como, por ejemplo el asesinato de Lincoln. En este caso, se trataría sólo de un accidente, no de una redención; del trágico fin de un hombre, pero no de la salvación de la humanidad. Es lamentable que sea ésta la manera que tiene muchos de considerar la cruz de Cristo, olvidando su resurrección y la efusión de los méritos de su cruz en la acción conmemorativa que Él instituyo e impuso como obligación de celebrar. En este caso, su muerte sería solamente una especie de Memorial Day, y nada más.
Puede también que lo hubieran considerado como un drama que se presentó sólo una vez, pero un drama que había de ser evocado a menudo, sólo mediando en sus detalles. En este caso, retrocederían y leerían los relatos del drama debidos a los críticos que vivieron en aquellos tiempos, a saber, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Se trataría solamente de una memoria literaria de su muerte, de la misma manera que Paltón registra la muerte de Sócrates, y entonces la muerte de nuestro Señor no e diferenciaría de la muerte de los otros hombres.
Nuestro Señor no dijo nunca a nadie que escribiera acerca de su redención, pero dijo a sus apóstoles que la renovaran, la aplicaran y la conmemorasen, prolongándola a través de los tiempos, al obedecer las órdenes que Él es había dado en la última cena. No obedecer las órdenes que Él les había dado en la última cena. No quería que el gran drama del Calvario se representara una vez, sino que se representara siempre. No quería que los hombres fueran simplemente lectores de su redención, sino actores de ella, ofreciendo a su vez su cuerpo y su sangre junto con el cuerpo y la sangre de Él, en su renovación del Calvario, diciendo con Él: “Esto es mi cuerpo y esto es mi sangre”; muriendo a su bajos instintos para vivir la vida de la gracia; diciendo que no les importaba la apariencia o las especies de su vida, tales como parentescos familiares, ocupaciones, deberes, aspecto físico o talento, sino que su propio entendimiento, voluntad, su propia sustancia – todo lo que ellos fueran en realidad- fuesen transformados en Jesucristo; que el Padre celestial, al mirar hacia ellos, los viera en su Hijo, viera los sacrificios de ellos amasados con el sacrificio de Él, sus mortificaciones incorporadas a la muerte de Él, de suerte que un día pudieran participar también de su gloria.
(Fulton Sheen. Vida de Cristo, Herder, Barcelona, 1996. 304-310)
San Juan Crisóstomo
Jesucristo lava los pies a sus apóstoles
Dice Pablo: Sed imitadores míos como Yo lo soy de Cristo. Para eso Cristo, tomó carne de nuestra misma materia, para enseñarnos por medio de ella el ejercicio de las virtudes. Dice Pablo: En una carne semejante a la carne de pecado y como víctima del pecado ha condenado el pecado en la carne. Y Cristo mismo nos dice: Aprended de Mí que soy manso y humilde de corazón. Y lo enseñó no sólo con palabras, sino con las obras. Lo llamaban samaritano y poseso y embaucador y arrojaban piedras contra El. En cierta ocasión los fariseos enviaron ministros de ellos que lo aprehendieran; en otra le enviaron quienes lo tentaran y pusieran a prueba; en otras ellos personalmente lo injuriaban sin tener nada de qué acusarlo, sino más bien habiendo recibido de El beneficios frecuentes. Y a pesar de todo, no cesa de ayudarlos con palabras y obras. Y cuando cierto siervo lo abofeteó, Él le dijo: Si hablé mal, demuéstralo; más si hablé bien ¿por qué me golpeas?
Pero todo lo hizo con los que le ponían asechanzas. Veamos lo que ahora hace con sus discípulos; y más lo que hace con el traidor. Porque éste, que era el más aborrecible de los hombres por ser juntamente discípulo y comensal y había visto los milagros y había recibido tantos dones, procedió del modo más horrible. No trató de lapidar al Maestro, no lo colmó de injurias, sino que a traición lo entregó a sus enemigos. Pues bien, mira cómo lo trataba Jesús. Le lavó los pies para con este servicio apartarlo de tamañas perversidades. Podía haberlo secado como lo hizo con la higuera, si lo hubiera querido; podía haberlo hecho pedazos como lo hizo con las rocas y como rasgó el velo del templo. Pero no quiso apartarlo de su traición por la fuerza, sino por el propósito de la voluntad. Por esto le lavó los pies. Pero el miserable ni por esto se avergonzó.
Dice, pues, el evangelista: La vigilia de la fiesta pascual, conociendo Jesús que era llegada su hora. No es que entonces la supiera, pues cuando procedió a lo que hizo, ya lo conocía desde mucho tiempo antes. De pasar. Bellísimamente el evangelista a su muerte la llama tránsito o paso. Como hubiera amado a los suyos, los amó hasta el extremo. ¿Adviertes cómo teniendo que abandonarlos les demuestra un amor más ferviente? Porque esto significa la expresión: Habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. O sea que nada omitió de cuanto debe hacer quien fervorosamente ama.
¿Por qué no procedió así desde un principio? Les da las más señaladas muestras al fin, para aumentarles la caridad y ponerles mayores ánimos para soportar los males futuros. Y dice: A los suyos, indicando la familiaridad de trato; pues también a otros los llama suyos por razón de la creación, como cuando dice: Los suyos no lo acogieron. Y ¿qué significa: Que quedaban en el mundo? Porque los suyos habían muerto ya, como eran Abraham, Isaac, Jacob y otros a éstos semejantes; pero éstos ya no estaban en el mundo. ¿Observas cómo es el Dios del Antiguo y del Nuevo Testamento?
¿Qué significa: Los amó hasta el extremo? Es decir, perseveró en amarlos, lo cual, dice el evangelista, es señal de ferviente amor. Ya en otro lugar había dicho que daría su vida por sus amigos; pero esto aún no se había realizado. ¿Por qué lo hace ahora? Porque era mucho más admirable que lo hiciera cuando tanto lo exaltaban todos; y así les dejaba a los discípulos un no pequeño consuelo. Porque habían de hallarse en muy grave tristeza, les proporciona ahora una consolación igual.
Y terminada la cena, como el diablo ya hubiera inspirado al corazón de Judas el propósito de entregarlo. Habla el evangelista conmovido al referir cómo lavó Jesús los pies del que tenía el propósito de traicionarlo. Demuestra la enorme perversidad del traidor el que ni la mesa común lo haya detenido, aunque suele ella, antes que otra cosa alguna, impedir la maldad; ni lo haya persuadido a permanecer hasta el último día con el Maestro, que lo soportaba.
Sabiendo Jesús que el Padre todo lo puso en sus manos, y que de Dios salió y a Dios vuelve. También aquí el evangelista habla con admiración. Como si dijera: Siendo tan grande que había salido de Dios y volvía a Dios, y que mandaba sobre todos, sin embargo llevó a cabo el lavatorio y no se desdeñó de emprender obra semejante. La expresión: Puesto en sus manos, creo que se refiere a la salvación de los fieles. Porque también dice: Todo lo ha puesto el Padre en mis manos, hablando de semejante entrega; lo mismo que en otro lugar dice: Tuyos eran y tú me los entregaste; y también: Nadie puede venir a Mí si mi Padre no lo atrae; y: Si no le es dado del Cielo. Esto es, pues, lo que quiere decir; o también que nada perdería por esta obra, puesto que salió de Dios y vuelve a Dios y todo lo posee.
Pero tú, cuando oyes eso de la entrega, no pienses nada humano, pues sólo significa que vuelve al Padre el debido honor y concordia. Así como el Padre todo lo puso en sus manos, así Él lo pone en manos de su Padre. Así lo declara Pablo diciendo: Cuando entregue el reino a Dios Padre Habla aquí en una forma más bien humana y demuestra una caridad inefable para con aquellos que tenía a su cuidado, enseñándoles la humildad, que es madre de todos los bienes, llamándola principio y remate de la virtud. No se puso a la ventura la expresión: Salió de Dios y vuelve a Dios, sino para que entendamos que ha llevado a cabo hazañas dignas de quien salió de Dios y vuelve a Dios y ha pisoteado toda clase de faustos.
Y habiéndose levantado de la mesa, se quitó el manto. Advierte cómo demuestra su humildad no únicamente lavando los pies, sino también por este otro modo. Porque no lo hizo antes de sentarse a la mesa, sino que ya sentados todos, Él se levantó. Además, no sólo les lava los pies así como así, sino que para ello se ciñó una toalla. Y ni con esto quedó contento, sino que personalmente llenó de agua un lebrillo y no ordenó a otro que lo llenara, sino que todo lo va haciendo El en persona.
Nos enseña con esto que semejante ministerio no debemos ejercerlo a la ligera; y que cuando lo emprendemos lo hemos de hacer correctamente y con toda presteza y diligencia. Pienso yo que Jesús ante todo lavó los pies del traidor; y que por esto el evangelista dijo: Comenzó a lavar los pies a sus discípulos; y luego añadió: Llegó, pues, a Simón Pedro. Y éste le dice: ¿Tú a mí me lavas los pies? Como si dijera: ¿Con esa mano con que abriste los ojos a los ciegos y limpiaste a los leprosos y resucitaste los muertos? Gran énfasis contienen estas palabras; por lo cual Pedro no tuvo necesidad de otros apelativos, sino solamente de la palabra: Tú, que todo lo significa.
Razonablemente preguntarás: ¿Por qué ninguno de los otros discípulos, excepto Pedro, lo estorbaba, cosa que da a entender grande amor y reverencia? ¿Cuál fue el motivo? Yo pienso que Jesús en primer lugar lavó los pies a Judas el traidor y enseguida se dirigió a Pedro y con esto quedaron ya todos los otros avisados. Que lavó los pies a otros antes que a Pedro es claro por la expresión: Habiendo llegado a Pedro. Pero el evangelista no se pone a acusar con violencia, como lo deja ver la palabra: Habiendo venido. Aun cuando Pedro era el primero de los discípulos, es verosímil que el traidor, a causa de su petulancia, se sentara antes que el que era jefe. Su petulancia ya quedaba manifiesta cuando metió la mano en el plato del Maestro y cuando en absoluto no se inmutó ni arrepintió con la reprensión.
Pedro, en cambio, a quien ya antes había Jesús reprendido quedó entonces tan cohibido de lo que por la vehemencia de su cariño había dicho, que fue necesario ser otro el que preguntara; mientras que Judas, aun varias veces reprendido, no se inmutó.
Habiendo, pues, Jesús llegado a Pedro, Le dijo Pedro: ¡Señor! ¿Tú a mí me lavas los pies? Jesús le respondió: Lo que Yo hago no lo comprendes ahora. Lo comprenderás después. Es decir, comprenderás cuánta ganancia hay en esto y cuán grande enseñanza contiene y a qué grado de humildad puede llevarnos. ¿Qué hace Pedro? Todavía se lo impide y le dice: No me lavarás los pies para siempre jamás. Pero ¿qué es lo que haces, oh Pedro? ¿Ya no recuerdas lo que anteriormente te fue dicho? ¿Acaso no, cuando tú le decías: ¡Dios te valga! oíste aquel: ¡Quítateme de delante! ¡Me eres tropiezo! no te arrepientes, sino que conservas tu vehemencia?
Nos responde Pedro: ¡No! Porque ahora se trata de una cosa inmensa y que llena de estupor. Como esto procedía del ardor de su cariño, por aquí lo coge Cristo. Y así como anteriormente con fuerza lo había increpado y le había dicho: ¡Me eres tropiezo!, así ahora le dice: Si no te lavare los pies no tendrás parte conmigo. ¿Qué hace entonces aquel apóstol fervoroso y ardiente? Le dice a Jesús: ¡Señor! lávame no sólo los pies, sino también las manos y la cabeza. Con vehemencia se rehúsa y con mayor vehemencia accede: ambas cosas procedían de su amor a Jesús.
¿Por qué Jesús no le explicó el motivo de su proceder, sino que le respondió con una amenaza? Porque por otro camino Pedro no habría accedido. Si Cristo le hubiera dicho: Déjame estar, pues por aquí os enseñaré la humildad, Pedro le habría infinitas veces prometido ser humilde, con tal de que el Señor no procediera a lavarlo. Y ¿qué es lo que le dice Cristo? Lo que más temía Pedro: el ser separado del Señor. Pedro era el que frecuentemente le había preguntado a Cristo a dónde iba; y por esto decía: Yo doy mi vida por Ti. Si habiendo oído: Lo que Yo hago tú no lo comprendes ahora. Lo comprenderás después, ni aun así desistió de su propósito, mucho menos lo habría dejado con saber cuál era el motivo del lavatorio. Por lo cual Cristo le dice: Lo sabrás después; porque conocía que Pedro, aun sabiendo el motivo, no dejaría de resistirse.
Pedro no le dijo a Jesús: Enséñame ahora el motivo a fin de que yo ya no me resista; sino que, lo que significaba mucho más, ni siquiera esperó a saber el motivo; sino que de nuevo dijo a Jesús: No me lavarás los pies. Pero cuando el Señor le amenazó accedió al punto. ¿Qué significa: Lo comprenderás después? ¿Cuándo? Cuando en mi nombre echarás los demonios; cuando me veas subir a los Cielos; cuando por el Espíritu Santo sepas que estaré sentado a la diestra del Padre: entonces comprenderás lo que he hecho.
¿Qué hace luego Cristo? Como Pedro le había respondido: ¡Señor! lávame no sólo los pies, sino también la cabeza, le dice: El que ya se ha bañado no necesita lavar más que los pies, pues ya está limpio todo. También vosotros estáis limpios, mas no todos. Porque sabía quién lo iba a traicionar. Pero ¡Señor! si todos están limpios ¿por qué les lavas los pies? Para que nosotros aprendamos a ser modestos. Por eso no lavó sino aquellos miembros que parecen ser los más menospreciados.
¿Qué significa: El que ya se ha bañado? Quiere decir el que es puro. Mas ¿acaso eran ya puros los que aún no habían sido liberados de sus pecados ni habían recibido el Espíritu Santo? ¿Cuando aún dominaba el pecado y permanecía el documento de maldición, puesto que aún no se había sacrificado la víctima? ¿Cómo puede llamarlos limpios? Para que no fueras a pensar que por haberles El dicho que estaban limpios, se hallaban libres totalmente del pecado, por esto dijo: Vosotros estáis ya limpios por la palabra que os he dicho. Como si les advirtiera: sólo en este sentido estáis limpios. Ya habéis recibido la luz; ya estáis libres del error de los judíos. Dice el profeta: Lavaos, limpiaos, echad de vuestras almas la malicia. De modo que quien así está, está limpio y puro. Los apóstoles habían echado ya de sus almas toda malicia; por lo cual, conforme a la palabra del profeta, el que se ha bañado ya está limpio todo. No se refiere Jesús a aquel baño judío que se hacía con agua, sino a la purificación de la conciencia.
Seamos también nosotros puros y aprendamos a hacer el bien: Buscad lo justo, dad sus derechos al oprimido; haced justicia al huérfano; abogad por la viuda; y venid y disputemos, dice el Señor. Con frecuencia la Sagrada Escritura menciona a las viudas y a los huérfanos. Pero nosotros, al revés, ninguna cuenta tenemos de ellos. Piensa en cuán grande remuneración nos está prometida. Dice el Señor: Si vuestros pecados fueren como la grana, blanquearán como la nieve; si fueren rojos como el carmesí, los blanquearé como la lana. La viuda no tiene quien la defienda; por lo cual mucho se preocupa Dios de ella. Pudiendo ella contraer segundas nupcias, se abstiene y tolera los trabajos por amor de Dios.
Ayudémoslas todos, hombres y mujeres, para no sufrir nunca las molestias de la viudez. Y si las sufrimos, nos prepararemos una buena ocasión para experimentar la bondad ajena. Muchas lágrimas tiene la viuda, pero puede abrir el Reino de los Cielos. No las insultemos ni les acrecentemos su desgracia, sino ayudémoslas en todas formas. Si lo hacemos, lograremos para nosotros gran seguridad en este siglo y en el venidero. Porque ellas nos ayudarán no solamente aquí, sino también allá arriba; pues nos quitarán la mayor parte de nuestros pecados en vista de los beneficios que les hayamos hecho; y nos alcanzarán que nos presentemos confiadamente ante el tribunal de Cristo. Ojalá que a todos nos acontezca conseguirlo, por gracia y benignidad del Señor nuestro Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.
(SAN JUAN CRISÓSTOMO, Explicación del Evangelio de San Juan, homilía LXX (LXIX), Tradición S.A. México 1981 (t. 2), pág. 229-235)
Guíon Jueves Santo
Misa vespertina de la Cena del Señor
28 de marzo 2024 – CICLO B
Entrada: Queridos hermanos, en el Cenáculo comenzó para el mundo una nueva presencia de Cristo que se da ininterrumpidamente cada vez que se celebra la Eucaristía y un sacerdote presta a Cristo su voz repitiendo las palabras santas de la Consagración. Hoy con el corazón lleno de admiración y gratitud unámonos a Jesucristo en el Triduo Pascual de su Pasión, Muerte y Resurrección.
1° Lectura: Cristo es el Verdadero Cordero Pascual, cuya Sangre limpiará a todos los hombres de sus pecados. Ex 12,1-8.11-14
2° Lectura: Nuestro Señor Jesucristo instituye la Eucaristía antes de su Pasión. 1 Co 11,23-26
Evangelio: Cuando a Jesús se le cumple la hora de pasar de este mundo al Padre, muestra su Amor hasta el fin. Jn 13,1-15
Preces:
Hermanos, oremos a Cristo, sumo y eterno Sacerdote que en este día nos entrega la Eucaristía, el Sacerdocio y el mandamiento nuevo del Amor.
A cada intención respondemos…
Te pedimos, Señor, que estas súplicas lleguen a tu presencia y nos concedas amar a todos los hombres como Tú nos amaste, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
Ofrendas
Al Dios Omnipotente le entregamos todo nuestro ser y nos unimos así a la oblación de su Hijo:
Presentamos:
– Alimentos para los más necesitados y nuestra confianza en la Providencia.
– Incienso como ofrenda de suave fragancia para gloria de la Trinidad.
– Pan y vino, para que sean transformados en Cristo: alimento de nuestras almas.
Comunión:
En la última Cena Jesús dio a sus discípulos: “Os he dado ejemplo, para que hagáis lo mismo que Yo hice con vosotros.”
Después de la Oración Post- Comunión:
“Yo te saludo, verdadero Cuerpo nacido de María Virgen, que verdaderamente has padecido y has sido inmolado en la cruz por el hombre.”
Acompañemos al Santísimo Sacramento en procesión hasta el Monumento…
(Gentileza del Monasterio “Santa Teresa de los Andes” (SSVM) _ San Rafael _ Argentina)
“Habiendo amado a los suyos…los amó hasta el extremo” (Jn.13,1)
Ante las manifestaciones de una virtud heroica ¡qué pequeños nos sentimos los que no somos capaces de otra cosa que de una virtud rutinaria y sin mérito! Creemos que lo hemos hecho todo cuando hemos dado a un pobre una limosna en la calle, y no nos acordamos de que Cristo decía: “Nadie ama tanto a los demás como el que da la vida por ellos”. Entregarse del todo, hacerse todo a todos, ésa es la esencia de la caridad. Veamos como ejemplo un conmovedor hecho histórico:
En la ciudad de Auch se prende fuego en una casa. La casa arde por los cuatro costados. La llama corre empujada por el viento y no hay nada que se escape a su furia devastadora. Llevan la noticia al Arzobispo. El Arzobispo de Auch no vive más que para sus ovejas. Corre desolado, y al llegar le dicen que todos se han salvado, pero que queda un niño pequeño en una de las habitaciones a la que es imposible llegar por la violencia del incendio.
El Arzobispo se conmueve, mira hacia arriba, y pide por el amor de Dios que suba un hombre a salvar a aquel niño. Nadie hace caso. Propone entonces que él dará una gran cantidad al que lo salve. Es tan grande el peligro que nadie se atreve. La madre se retuerce de dolor y quiere lanzarse a salvar a su hijo. El Arzobispo la detiene y grita:
– ¡Dos mil escudos! ¡Dos mil escudos al que lo salve!
Todos permanecen en silencio. Entonces el Santo Arzobispo toma una decisión. ¡Aquel niño tiene que salvarse! Pide una escalera, la arrima al muro, y sube. Sube entre las llamas y venciendo todos los obstáculos. El pueblo no respira. Al cabo de un rato vuelve a aparecer y trae al niño en los brazos. Viene lleno de quemaduras y comenzando a arder en sus hábitos episcopales. Llegan abajo; le atienden, y pone el niño en los brazos de su madre que le besa las manos como una loca. El Arzobispo se vuelve a la multitud y le dice:
– He ganado los dos mil escudos. Se los regalo a este niño y será con el tiempo su dote.
(ROMERO, F., Recursos Oratorios, Editorial Sal Terrae, Santander, 1959, p. 45)




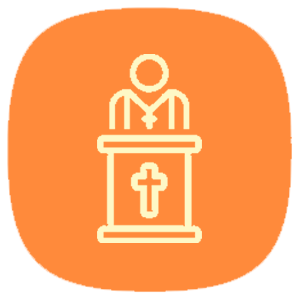

Dirección:
Vélez Sarsfield 30 local 6
- pasaje Santo Domingo -
Córdoba Centro
Teléfono: 0351-4240578
Horarios: de 10:30 a 18:00
Anda. Velez Sarsfield 30 local 6
– pasaje Santo Domingo –
Córdoba Centro
tel 0351-4240578
de 10:30 a 18:00
Envíos a todo el país
[email protected]
Especifícanos los libros por los que estás interesado y nos pondremos en contacto lo antes posible.
Bartolomé Mitre 1721,
Buenos Aires, Argentina.
[email protected]
Envíos a todo el país