PRIMERA LECTURA
¿Qué le reporta al hombre todo
su esfuerzo?
Lectura del libro del Eclesiastés 1, 2; 2, 21-23
¡Vanidad, pura vanidad!, dice el sabio Cohélet. ¡Vanidad,
pura vanidad! ¡Nada más que vanidad!
Porque un hombre que ha trabajado con sabiduría, con ciencia y
eficacia, tiene que dejar su parte a otro que no hizo ningún esfuerzo. También esto es vanidad
y una grave desgracia.
¿Qué le reporta al hombre todo su esfuerzo y todo lo que busca
afanosamente bajo el sol? Porque todos sus días son penosos, y su ocupación, un sufrimiento;
ni siquiera de noche descansa su corazón. También esto es vanidad.
Palabra de Dios.
SALMO RESPONSORIAL 89, 3-6.
12-14. 17
R. ¡Tú has sido nuestro refugio, Señor!
Tú haces que los hombres vuelvan al polvo,
con sólo
decirles: «Vuelvan, seres humanos».
Porque mil años son ante tus
ojos
como el día de ayer, que ya pasó,
como una vigilia de la noche. R.
Tú los arrebatas, y son como un sueño,
como la hierba
que brota de mañana:
por la mañana brota y florece,
y por la tarde se seca y
se marchita. R.
Enséñanos a calcular nuestros años,
para que nuestro
corazón alcance la sabiduría.
¡Vuélvete, Señor! ¿Hasta
cuándo…?
Ten compasión de tus servidores. R.
Sácianos en seguida con tu amor,
y cantaremos felices toda nuestra
vida.
Que descienda hasta nosotros la bondad del Señor;
que el Señor, nuestro
Dios,
haga prosperar la obra de nuestras manos. R.
SEGUNDA LECTURA
Busquen los bienes del cielo,
donde
está Cristo
Lectura de la carta del Apóstol san Pablo a los cristianos de Colosas 3, 1-5. 9-11
Hermanos:
Ya que ustedes han resucitado con Cristo, busquen los bienes del cielo donde
Cristo está sentado a la derecha de Dios. Tengan el pensamiento puesto en las cosas celestiales y no
en las de la tierra. Porque ustedes están muertos, y su vida está desde ahora oculta con
Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo, que es la esperanza de ustedes, entonces también
aparecerán ustedes con El, llenos de gloria.
Por lo tanto, hagan morir en sus miembros todo lo que es terrenal: la lujuria,
la impureza, la pasión desordenada, los malos deseos y también la avaricia, que es una forma
de idolatría. Tampoco se engañen los unos a los otros.
Porque ustedes se despojaron del hombre viejo y de sus obras y se revistieron
del hombre nuevo, aquél que avanza hacia el conocimiento perfecto, renovándose constantemente
según la imagen de su Creador. Por eso, ya no hay pagano ni judío, circunciso ni incircunciso,
bárbaro ni extranjero, esclavo ni hombre libre, sino sólo Cristo, que es todo y está en
todos.
Palabra de Dios.
Aleluia Mt 5, 3
Aleluia.
Felices los que tienen alma de pobres,
porque a ellos les pertenece el
Reino de los Cielos.
Aleluia.
EVANGELIO
¿Para quién será lo que
has amontonado?
Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san
Lucas 12, 13-21
Uno de la multitud dijo al Señor: «Maestro, dile a mi hermano que
comparta conmigo la herencia».
Jesús le respondió: «Amigo, ¿quién me ha
constituido juez o árbitro entre ustedes?» Después les dijo: Cuídense de toda
avaricia, porque aun en medio de la abundancia, la vida de un hombre no está asegurada por sus
riquezas».
Les dijo entonces una parábola: «Había un hombre rico,
cuyas tierras habían producido mucho, y se preguntaba a sí mismo: “¿Qué voy a
hacer? No tengo dónde guardar mi cosecha”. Después pensó: “Voy a hacer esto:
demoleré mis graneros, construiré otros más grandes y amontonaré allí
todo mi trigo y mis bienes, y diré a mi alma: Alma mía, tienes bienes almacenados para muchos
años; descansa, come, bebe y date buena vida”.
Pero Dios le dijo: “Insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Y para
quién será lo que has amontonado?”
Esto es lo que sucede al que acumula riquezas para sí, y no es rico a
los ojos de Dios».
Palabra del Señor.
Alois Stöger
Desapego de los bienes
(Lc.12,13-21)
El hombre no deja de ser hombre por el hecho de seguir a Cristo; como
hombre, está amenazado por la preocupación por los bienes de la tierra. Por eso el
discípulo de Jesús debe adoptar la debida posición frente a estos bienes. Jesús se
niega a hacer de árbitro en una cuestión de repartición de herencia (Lc.12:14), pone en
guardia contra la avidez y la codicia (Lc.12:15) y con una parábola muestra cómo se asegura
verdaderamente la vida ( Lc.12:16-21).
13 Díjole uno de la multitud: Maestro, dile a mi hermano que
reparta conmigo la herencia. 14 Pero él le contestó: ¡Hombre! ¿Quién me
ha constituido juez o partidor entre vosotros?
El derecho sucesorio judío estaba regulado por la ley mosaica. Se supone
una situación agrícola, en la cual el hermano mayor hereda los bienes raíces y dos
tercios de los bienes muebles (Deu_21:17). En el caso que se propone a Jesús, parece ser que el hijo
mayor no quiere entregar absolutamente nada. Dado que el derecho sucesorio estaba regulado por la ley,
fácilmente se recurriría al dictamen y a la decisión de los doctores de la ley. El hombre
del pueblo acude a Jesús, al que trata como a doctor de la ley, a fin de que en el asunto de su
herencia dé un dictamen y con su autoridad ejerza influjo sobre su hermano injusto. Jesús es
considerado como acreditado doctor de la ley, que se presenta y actúa con autoridad.
Cuando el pueblo acude a Jesús con sus miserias del cuerpo y del alma, lo
halla dispuesto a socorrerle. En cambio, el hombre que se presenta con su pleito hereditario tropieza con una
repulsa. ¡Hombre! Aquí esta palabra suena áspera y dura. Jesús no quiere ser juez
ni árbitro en los asuntos de los hombres. Las palabras con que lo expresa traen a la memoria las que
fueran respondidas a Moisés cuando quiso dirimir una querella entre dos hebreos: «¿Y
quién te ha puesto a ti como jefe y juez entre nosotros?» (Exo_2:14). En su obrar se inspira
Jesús en las decisiones expresadas por la palabra de Dios en la Sagrada Escritura. La palabra de la
Escritura le muestra también los inconvenientes que tiene el constituirse árbitro en tales
asuntos.
Con su palabra se niega Jesús a intervenir para poner orden en las
condiciones perturbadas de este mundo y a decidir con su autoridad en favor de este o del otro orden social.
Su misión y la conciencia de su vocación que le da la voluntad de Dios, la dejó ya bien
establecida reiteradamente al comienzo de su actividad en Nazaret y todavía antes en la
tentación en el desierto. Ha sido enviado para anunciar a los pobres el Evangelio, para llamar a los
pecadores (Lc.5:32), para salvar a los que estaban perdidos (Lc.19:10), para dar su vida en rescate
(Mar_10:45), para traer al mundo la vida divina (Jua_10:10).
15 Entonces les dijo: Guardaos muy bien de toda avidez, pues no por
estar uno en la abundancia, depende su vida de los bienes que posee.
Toda ansia de aumentar los bienes es enjuiciada como un peligro del que han de
guardarse bien los discípulos. El ansia de poseer descubre la ilusión de creer que la vida se
asegura con los bienes o con la abundancia de los mismos. La vida es un don de Dios, no es fruto de la
posesión o de la abundancia de bienes de la tierra y de la riqueza. De hecho, no es el hombre el que
dispone de la vida, sino Dios.
16 Luego les dijo esta parábola: Un hombre muy rico
tenía una finca que le dio una gran cosecha. 17 Y discurría para sí de esta forma.
¿Qué voy a hacer si ya no tengo dónde almacenar mis cosechas? 18 Y
añadió: Voy a hacer esto: derribaré mis graneros para edificar otros mayores;
así podré almacenar allí todo mi trigo y mis bienes. 19 Y diré a mi alma: Alma
mía, ya tienes muchos bienes almacenados para muchos años; ahora descansa, come, bebe y
pásalo bien. 20 Entonces le dijo Dios: ¡Insensato! Esta misma noche te van a reclamar tu
alma, y todo lo que has preparado, ¿para quién va a ser? 21 Así sucederá con
aquel que atesora riquezas para sí, pero no se hace rico ante Dios.
La narración de un ejemplo presenta gráficamente lo que se ha
expresado con la sentencia: la vida no se asegura con los bienes. El rico labrador revela su ideal de vida en
el diálogo que entabla consigo mismo: vivir es disfrutar de la vida: comer, beber y pasarlo bien; vivir
es disponer de una larga vida: para muchos años; vivir es tener una vida asegurada: ahora descansa
¡ética del bienestar! ¿Cómo puede alcanzarse este ideal de vida? Almacenaré:
hay que asegurar el porvenir. Varían las formas de esta seguridad. El labrador edifica graneros.
¿El moderno hombre de negocios…? La economía de este labrador no tiene otro sentido que el de
asegurar la propia vida.
La entera forma humana de proyectar flaquea. El hombre no tiene en su mano la
vida como dueño y señor. No puede contentarse con hablar consigo mismo: Dios interviene
también en el diálogo. Este hombre debería también tratar con otros hombres, pero
le importan tan poco como Dios mismo. El hombre es insensato si piensa así, como si la seguridad de su
vida estuviera en su mano o en sus posesiones. El que no cuenta con Dios, prácticamente lo niega, y es
insensato (/Sal/013/014/01). Que nuestra vida no se asegura con la propiedad y con los bienes lo pone al
descubierto la muerte. Te van a reclamar tu alma: los ángeles de la muerte, Satán por encargo de
Dios. ¡Esta misma noche! El rico había contado con muchos años…
La riqueza que el hombre acumula para sí, con la que quiere asegurarse la
existencia terrena, no le aprovecha nada. Tiene que dejársela aquí, en manos de otros.
«Muévese el hombre cual un fantasma, por un soplo solamente se afana; amontona sin saber para
quién» (Sal_39:7). Sólo el que se hace rico ante Dios, el que acumula tesoros que Dios
reconoce como verdadera riqueza del hombre, saca provecho. El querer el hombre asegurar nerviosamente su vida
por sí mismo lleva a perder la vida, sólo quien la entrega a Dios y a su voluntad la preserva.
¿Cuáles son los tesoros que se acumulan con vistas a Dios?
(Stöger, Alois, El Evangelio según San
Lucas, en El Nuevo Testamento y su Mensaje, Editorial Herder, Madrid, 1969)
Santo Tomás de Aquino
La
avaricia
La avaricia es pecado
El bien consiste siempre en la medida justa; de ahí que el mal surge
necesariamente por exceso o por defecto de tal medida. Pero en todo lo que dice orden a un fin, el bien
radica en una cierta medida, pues los medios deben estar adaptados al fin, como la medicina con respecto a
la salud, según consta por el Filósofo en I Polit.. Ahora bien: los bienes exteriores
son medios útiles para el fin, como hemos visto (q.117 a.3; 1-2 q.2 a.1). Por tanto, se requiere que el bien del
hombre en estos bienes exteriores guarde una cierta medida, es decir, que el hombre busque las riquezas
exteriores manteniendo cierta proporción, en cuanto son necesarios para la vida según su
condición. Y, por consiguiente, el pecado se da en el exceso de esta medida, cuando se quieren
adquirir y retener las riquezas sobrepasando la debida moderación. Esto es lo propio de la avaricia,
que se define como el deseo desmedido de poseer. Por tanto, es claro que la avaricia es
pecado.
La avaricia es un pecado especial
Los pecados se especifican por sus objetos, como hemos visto (1-2 q.72 a.1). Pero el objeto del pecado es aquel bien al
que tiende el apetito desordenado. Por tanto, donde haya una razón especial de bien apetecido
desordenadamente, allí tendrá que darse una razón especial de pecado. Pero una cosa es
la razón de bien útil y otra distinta la del bien deleitable. Las riquezas tienen de suyo
razón de bien útil, pues se desean porque sirven para utilidad del hombre. Por tanto, la
avaricia es un pecado especial, porque es el amor desordenado de tener riquezas, que designamos con el
nombre de «dinero», del cual proviene la palabra «avaricia» (arg.2).
Pero como el verbo «tener», en una primera acepción, parece
que se refería a las riquezas de las que somos totalmente dueños, y después pasó
a significar muchas otras cosas —así se dice que el hombre tiene salud, mujer, vestido, etc.,
según se explica en Praedicamentis —, como consecuencia lógica también
el nombre de avaricia se amplió a todo apetito inmoderado de tener cualquier cosa; es lo que
enseña San Gregorio en una Homilía: la avaricia no se refiere sólo al
dinero, sino también a la ciencia y a la excelencia, siempre que se ambicionen desmedidamente.
Y en este sentido no sería pecado especial. Este es el modo como habla San Agustín de la
avaricia en el texto citado.
La avaricia se opone a la liberalidad
La avaricia supone cierta inmoderación con relación a las
riquezas en un doble sentido. Primero, inmediatamente respecto a su misma adquisición y
conservación, o sea, cuando se adquiere el dinero injustamente sustrayendo o reteniendo lo ajeno.
Entonces se opone a la justicia. En este sentido se entiende la avaricia en Ez 22,27, cuando se dice:
Sus príncipes son como lobos que despedazan la presa derramando sangre para dar pábulo a
su avaricia.
En un segundo sentido implica inmoderación de los afectos interiores a
las riquezas: por ejemplo, cuando se las ama o desea o se goza en ellas excesivamente, aunque no se quiera
sustraer lo ajeno. En este aspecto, la avaricia se opone a la liberalidad, que modera tales afectos, como
hemos visto (q.117 a.2 ad 1; a.3.6). Así debe entenderse la avaricia de que se
habla en 2 Cor 9,5: Preparen de antemano la prometida bendición, y con esta preparación
resulte una obra de liberalidad y no de avaricia, es decir, explica la Glosa, que no les
pese haber dado, y que den en abundancia.
La avaricia puede ser pecado mortal
Como hemos visto antes (a.3), la avaricia puede entenderse de dos modos: Uno, en
cuanto se opone a la justicia. Entonces es pecado mortal por su naturaleza: puesta esta avaricia,
respondería a tomar o retener injustamente los bienes ajenos, lo cual es propio de la rapiña o
del hurto, que son pecados mortales según lo antedicho (q.66 a.6). Sin embargo, en este género de avaricia
puede que se dé pecado venial por la imperfección del acto, como hemos explicado al hablar del
hurto (q.66 a.6 ad 3).
Otro modo de entender la avaricia es en cuanto opuesta a la liberalidad. En
este caso implica amor desordenado de las riquezas. En consecuencia, si el amor a las riquezas es tan
intenso que uno no tiene reparo por tal amor en obrar contra la caridad de Dios y del prójimo,
entonces la avaricia es pecado mortal. Pero si el desorden de ese amor no llega a tanto, es decir, si el
hombre, aunque ame superfluamente las riquezas, no antepone este amor al amor de Dios, de forma que por las
riquezas obre contra Dios y el prójimo, entonces la avaricia es pecado venial.
La gravedad del pecado de avaricia
Todo pecado, por ser un mal, implica una cierta corrupción o
privación de un bien, y por ser voluntario, supone el deseo de un bien. Por consiguiente, el orden de
los pecados puede considerarse de dos modos. Uno, por parte del bien que se desprecia o corrompe por el
pecado, el cual será tanto más grave cuanto mayor sea el bien despreciado o corrompido. En
esta consideración, el pecado contra Dios es el más grave; después está el
pecado contra la persona humana; en tercer lugar, el pecado contra las cosas exteriores destinadas al
servicio del hombre, entre los cuales se encuentra la avaricia. Otro modo de establecer la gravedad de los
pecados es por parte del bien al que se somete desordenadamente la voluntad: entonces cuanto menor sea ese
bien tanto más vergonzoso es el pecado; porque es menos noble supeditarse a un bien inferior que a
otro superior. Pero el bien de las cosas exteriores es el último entre los bienes humanos: pues es
menor que el bien corporal, que a su vez es menor que el del alma, por encima del cual está el bien
divino. En este sentido, el pecado de avaricia, por el que la voluntad se somete incluso a las cosas
exteriores, contiene en cierto modo una mayor fealdad.
Sin embargo, como la corrupción o privación del bien es lo
formal en el pecado, y lo material es la conversión al bien conmutable, hay que juzgar la gravedad de
los pecados por parte del bien que se corrompe más que por parte del bien del cual se hace esclava la
voluntad. Por tanto, hay que decir que la avaricia no es en sí, sin más, el mayor de los
pecados.
La avaricia es un pecado espiritual
Los pecados consisten principalmente en el afecto. Pero todos los afectos del
alma, o pasiones, desembocan en los placeres o en las tristezas, según nos consta por el
Filósofo en II Ethic.. Ahora bien: entre los placeres, unos son carnales y otros
espirituales. Placeres carnales se llaman a los que se completan en la sensación de la carne, como
los de la mesa y los venéreos; los espirituales se consuman en la sola prehensión de la mente.
Así, pues, se llaman pecados carnales los que se consuman en los placeres carnales, y pecados
espirituales los que se terminan en los placeres espirituales, sin delectación carnal. A estos
últimos pertenece la avaricia: pues el avaro se deleita al considerarse dueño de muchas
riquezas. Y, por lo mismo, la avaricia es pecado espiritual
La avaricia es un pecado capital
Como hemos visto (1-2 q.84
a.3.4), pecado capital se llama a aquel del cual se originan otros por la razón de fin; porque
siendo su fin más apetecible, el hombre se presta a emplear toda clase de medios, buenos o malos, con
tal de conseguirlo. Pero el fin más apetecible es la bienaventuranza o felicidad, que es el fin
último de la vida humana, según se ha expuesto anteriormente (1-2 q.1 a.8 sedcontra). Por consiguiente, cuanto un
objeto participa más de las condiciones de la felicidad, tanto más apetecible es. Y una de las
condiciones de la felicidad es que sea suficiente en sí; de lo contrario no aquietaría el
apetito como fin último. Pero las riquezas de suyo prometen esta suficiencia en grado máximo,
como dice Boecio en II De Consol.. La razón es porque, según el Filósofo, en V
Ethic., nos servimos del dinero como de una garantía para conseguirlo todo.
También en Ecl 10,19 se nos dice que el dinero sirve para todo. Por tanto, la avaricia, que
consiste en el apetito del dinero, es pecado capital.
Las hijas de la avaricia
San Gregorio (Morales XXXI) designa como hijas de la avaricia a la
traición, el fraude, la mentira, el perjurio, la inquietud, la violencia y la dureza de
corazón.
Se llaman hijas de la avaricia aquellos vicios que se derivan de ella, y en
especial en cuanto intentan el mismo fin. Pero como la avaricia es el amor excesivo de poseer riquezas, peca
por dos capítulos: Primero, reteniendo las riquezas. Y así, de la avaricia surge la dureza de
corazón, que no se ablanda con la misericordia ni ayuda con sus riquezas a los pobres. Segundo, la
avaricia peca por exceso en la adquisición de las riquezas. Y en este aspecto puede considerarse la
avaricia de dos modos: Uno, según el afecto interior. Y así la avaricia causa la inquietud, en
cuanto engendra la excesiva solicitud y preocupaciones vanas, pues el avaro no se ve harto del
dinero, como leemos en Ecl 5,9. Otro modo de considerar la avaricia es atendiendo al efecto exterior.
Y así el avaro, en la adquisición de las riquezas, se sirve unas veces de la violencia y otras
del engaño. Si este engaño lo hace con palabras, tenemos la mentira si se usan palabras sin
más, y si lo apoya con un juramento, tenemos el perjurio. Y si el engaño lo realiza con obras,
tenemos el fraude si se trata de cosas y la traición si de las personas, como aparece claro en el
caso de Judas, que traicionó a Cristo por avaricia (Mt 26,15).
(Santo Tomás de Aquino, Suma
Teológica, II-II, q. 118, a. 1 – 8)
P. Julio Meinvielle
La avaricia, esencia del capitalismo
Hay una perversidad esencial en el capitalismo, cualquiera sea su especie,
pues es éste un sistema fundado sobre un vicio capital que los teólogos llaman avaricia. Busca
el acrecentamiento sin límites de las riquezas como si fuese éste un fin en sí, como si
su pura posesión constituyese la felicidad del hombre. “Y es imposible -como enseña
textualmente el Angélico (I-II, q. 2, a.1) – que la felicidad del hombre consista en las
riquezas. Dos son las clases de riquezas, a saber: las naturales y las artificiales. Las naturales son
aquellas que remedian las necesidades naturales del hombre, tales como el vestido, el alimento, los
vehículos, la habitación y las otras cosas semejantes. Artificiales son aquellas que de por
sí no remedian ninguna necesidad natural, como el dinero, sino que la industria del hombre la ha
adoptado como medida de las cosas venales, para facilitar el cambio. Ahora bien -prosigue el
Angélico, la felicidad del hombre no puede consistir en las riquezas naturales, ya que éstas
se emplean para sustentar la naturaleza del hombre; son medio y no fin; de donde todas las riquezas
naturales han sido creadas para provecho del hombre y colocadas debajo de sus pies, como dice el Salmista,
VIII”.
Con mucha menor razón puede consistir en las riquezas artificiales, ya
que éstas no tienen otra finalidad que la de servir de medio para adquirir las riquezas naturales
necesarias para la vida.
Ahora bien, (dice el Santo Doctor) si tanto las riquezas naturales como las
artificiales tienen por finalidad satisfacer las necesidades materiales del hombre, según la
condición de cada uno, su adquisición sólo es buena en la medida en que sirve para
satisfacer estas necesidades; luego su posesión y producción debe estar regulada. Si se
quebranta esta medida y se las quiere retener y poseer sin limitación ninguna, se comete un pecado
llamado avaricia, que consiste en “un deseo inmoderado de poseer las cosas exteriores” (II-II, q.118,
a. 2).
Precisamente, es esta concupiscencia del lucro la que constituye la esencia de
la economía moderna. No que la avaricia sólo haya existido en ella; siempre ha habido avaros,
y el Espíritu Santo dice por boca de Salomón que “al dinero obedecen todas las cosas”; pero
nunca como en ella, este impulso perverso que anida en la carne pecadora del hombre se ha organizado en un
sistema económico, nadie como ella ha hecho de un pecado una babélica
construcción.
Y, como la avaricia es un vicio capital con muchas hijas -según explica
el Doctor Angélico (II-II, q.118, a.8)-, el Capitalismo ha erigido consigo una prole de pecados,
sistemas que los economistas denominan leyes económicas.
“Porque, como consiste la avaricia en un amor superfluo de las
riquezas, hay en ella un doble desorden: porque, o se las retiene indebidamente, o se las adquiere en
forma ilícita. Hay desorden en su retención, en el caso de inhumanidad o de endurecimiento,
cuando el corazón no se ablanda de misericordia en presencia de los necesitados, y así
el capitalismo, como, todo avaro, cierra sus entrañas a las miserias del pobre; al capital, monstruo
anónimo con mil atribuciones y sin ninguna responsabilidad, no le interesa la caridad, ni la piedad,
ni la misma equidad, ni siquiera se cree con deberes: para con los individuos a quienes emplea, o en todo
caso este deber es del mismo orden que el que se tiene respecto al capital máquina, a saber: un
mantenimiento escrupuloso y metódico, mientras este mantenimiento produce negocio: el paro o la
desocupación cuando las cifras lo exigen o lo prefieren”. (Marcel Malcor. Nova et Vetera,
Julio 1931). Hay además desorden en la avaricia, porque se adquieren las riquezas, o con
afección desordenada, o recurriendo a medios ilícitos. Porque la avaricia engendra una
“inquietud morbosa y una febril preocupación de lo superfluo”, que hace decir al
Eclesiastés, V. 9, que el avaro nunca se hartará de dinero; y así, el
capitalismo, dinámico, vertiginoso, insaciable, emplea todos los minutos (“el tiempo es oro”) para
acelerar el lucro, y con él, la producción y el consumo; la vida, es una carrera sin descanso
en prosecución del oro; no se busca la riqueza para vivir sino que se vive para enriquecerse.
¡Cuán lejos estamos de la economía católica, regida por la procuración del
pan de cada día!
La avaricia engendra, asimismo, como tantas otras hijas, la violencia, la
falacia, el perjurio, el fraude y la traición. Y el capitalismo peca de violencia, porque, con su
hambre de concentración, devora la pequeña industria y la pequeña propiedad; peca de
falacia, porque promete la liberación de todo el género humano y cada día le sumerge
profundamente en la miseria, pues a la concentración por un lado corresponde la desolación por
el otro; peca de perjurio, cuando a la falacia se une el juramento, y el capitalismo rubrica con el
crédito su engaño, como se explicará en el 4º capítulo; peca de fraude,
porque con el crédito o préstamo a interés se apodera de los ahorros del género
humano y los maneja como si fuese propietario, porque somete al obrero a la ley del hambre, y porque asegura
un consumo malo y caro; peca, finalmente, de traición, porque aniquila a la persona humana, haciendo
del hombre un mero individuo, una simple rueda en la maquinaria gigantesca del edificio económico,
porque hace añicos la familia, hacinando en las fábricas como en tropilla a hombres y mujeres,
porque destruye la educación con la estandardización de la escuela y la supresión del
aprendizaje. En resumen, que el capitalismo es como la erupción de toda una familia de pecados, es el
reino de Mammon. Y esto se aplica tanto al capitalismo liberal como al marxista.
La economía católica
La economía, en cambio, la única economía posible,
está fundada sobre la virtud que Santo Tomás llama liberalidad, la cual nos enseña el
buen uso de los bienes de este mundo concedidos para nuestra sustentación (II-II, q.117).
¿Acaso las riquezas artificiales y naturales deben ser producidas y
acumuladas porque sí? Sin duda que no. Son cosas destinadas al provecho del hombre, para su uso;
digamos la palabra: “para el consumo”. Resultan bienes y no simplemente cosas en la medida que aprovechan o
pueden aprovechar al hombre. Luego, todo el proceso económico, por la exigencia de la misma
economía, debe estar orientado hacia el consumo. De aquí una doble falla antieconómica
en el capitalismo, cualquiera sea su especie, porque se consume para producir y se produce para lucrar. La
finanza regula la producción, y la producción regula el consumo.
Y los bienes, ¿para qué se consumen?, a sea, el proceso
económico total, ¿a dónde se orienta? A satisfacer las necesidades de la vida corporal
del hombre. Y como ésta no tiene un fin en sí, sino que su integridad es requerida para
asegurar la vida espiritual del hombre, que culmina en el acto de amor a Dios, toda la economía debe
estar al servicio del hombre para que éste se ponga al servicio de Dios.
“Santo Tomás enseña que para llevar una vida moral, para
desarrollarse en la vida de las virtudes, el hombre tiene necesidad de un mínimun de bienestar y de
seguridad material. Esta enseñanza significa, -dice Maritain- que la miseria es socialmente, como lo
han visto claramente León Bloy y Péguy, una especie de infierno; significa asimismo que las
condiciones sociales que coloca a la mayor parte de los hombres en la ocasión próxima de
pecar, exigiendo una especie de heroísmo de los que quieren practicar la ley de Dios, son condiciones
que en estricta justicia deben ser denunciadas sin descanso y que debe esforzarse uno por cambiar” (Religion
et Culture).
Santo Tomás ha expuesto en la “Summa contra Gentiles” el lugar de la
economía en una jerarquía de valores. “Si se consideran bien las cosas, dice, todas las
operaciones del hombre están ordenadas al acto de la divina contemplación como a su propio
fin. Pues, ¿para qué son los trabajos serviles y el comercio, si no para que el cuerpo,
estando provisto de las cosas necesarias a la vida, esté en el estado requerido para la
contemplación? ¿Para qué las virtudes morales y la prudencia, sino para procurar la paz
interior y la calma de las pasiones de que tiene necesidad la contemplación? ¿Para qué
el gobierno civil, sino para asegurar la paz exterior necesaria a la, contemplación? De donde, si se
considera bien, todas las funciones de la vida humana parecen estar al servicio de los que contemplan la
verdad” (L. IV, cap. 37).
Mientras no se admita esta jerarquía de valores, no se habrá
superado el capitalismo, porque o se sirve a Dios o se sirve a Mammon, el dios de las riquezas.
La economía, una ética
De lo expuesto resulta que la economía es una ética (contra la
concepción mecánica de Descartes) que tiene por objeto específico la procuración
de los bienes materiales útiles al hombre; digo bienes, esto es: que respondan a las exigencias de la
naturaleza humana, no a sus caprichos o concupiscencias. De ahí que todas aquellas cosas que sobran,
una vez satisfechas las necesidades del propio estado, son superfluas y no resultan bienes si se mantienen
acumulados o se usan para satisfacer la sed de placeres. Hay obligación grave, según
determinaremos en la próxima lección, de participar de su uso a todos los miembros de la
comunidad social, para que resulten bienes útiles al hombre, esto es: bienes materiales humanos, que
sólo deben utilizarlo en cuanto conduzcan a la plenitud racional y a la destinación
sobrenatural del hombre. Debemos servirnos de la riqueza como hijos de Dios que nos llamamos y
somos.
Luego la economía es una parte de la prudencia, como enseña
Santo Tomás (II-II, q. 51, a. 3), que tiene por objeto el recto orden de las acciones humanas
encaminadas a procurar la sustentación propia o de la familia o de la sociedad.
Y como en la ley de gracia en que vivimos no puede haber virtud perfecta –
según enseña el Angé-lico – sino por la ordenación de todo a “Dios amado por
encima de todas las cosas”, es necesario que la prudencia, y con ello la economía, se subordinen
perfectamente a la caridad, que es la más excelente de las virtudes, y sin la cual no puede haber
verdadera virtud.
De lo dicho resulta que “las leyes económicas no son leyes puramente
físicas como las de la mecánica o de la química, sino leyes de la acción,
humana, que implican valores morales. La justicia, la liberalidad, el recto amor del prójimo forman
parte esencial de la realidad económica. La opresión de los pobres y la riqueza tomada como un
fin en sí no están solamente prohibidas por la moral individual, sino que son cosas
económicamente malas, que van contra el fin mismo de la economía, porque este fin es un fin
humano” (Maritain, Religion et Culture, pág. 46).
De aquí la justificación de los elementos y valores
económicos haya que buscarla en las exigencias de la acción humana, y, que sea su moralidad,
su moralidad intrínseca, la condición de sus efectos benéficos para el
hombre.
Trascendencia de la economía
católica
No sé si habrá quedado expuesta con claridad la oposición
fundamental de la economía (porque sólo puede llamarse simplemente economía la
verdaderamente humana) y la Economía moderna o Capita-lismo. Una está fundada sobre un pecado,
y la otra descansa sobre una virtud. La una, como todo pecado, bajo maravillosos disfraces, esclaviza al
hombre, porque el que comete el pecado es esclavo del pecado, según dice el Apóstol. La otra,
humildemente, sin ostentación, le liberta, porque la verdad nos hace libres, según
enseñaba Cristo.
Si la economía moderna nace del pecado, es esencialmente perversa y
nefasta. Podrá haber en ella muchos elementos materiales buenos, pero la conformación de los
mismos es intrínsecamente satánica.
De aquí que la doctrina económica de la Iglesia, nacida de una
virtud, es una doctrina que está in-finitamente por encima de todas las otras doctrinas
económicas, llámense socialistas o liberales. No se la puede ni se la debe parangonar con
ellas. No está en el centro de ellas. Como la cima de un elevado mon-te, recoge, transcendiendo,
todos los puntos de verdad contenidos en las distintas escuelas económicas; porque, como no existe el
mal o error absoluto, así toda escuela, por desvariada que sea, tiene en su seno muchas verdades
adulteradas. El liberalismo, por ejemplo, insiste en el carácter individual de la posesión de
los bienes terrenos; el socialismo en carácter social; y el fascismo quiere equilibrar a ambos. Pero
sólo la Iglesia, que se apoya en la eternidad del cielo, puede obtener verdadero equilibrio del
hombre y de la riqueza, porque incorporada a Cristo, y por Cristo unida a Dios, puede someter la riqueza al
hombre y el hombre a Dios. El hombre está colocado en un medio, entre las riquezas y Dios.
Jamás puede gobernar. Por esto, si no quiere venir a Dios, si rehúsa aceptar el gobierno de
Dios, tendrá que caer bajo el gobierno de las riquezas. O Dios o Mammon. No se puede servir a dos
señores. Pero tiene que servir: si rehúsa el gobierno paternal de Dios, caerá bajo la
esclavitud del becerro de oro.
Sólo hay dos economías verdaderamente opuestas: la cristiana,
que usa de las riquezas para subir a Dios, y la moderna o capitalista (sea liberal o marxista), que abandona
a Dios para esclavizarse en la ri-queza. Parece que la misericordia divina, apiadada de la espantosa suerte
del hombre, que ha perdido el paraíso sobrenatural y vive en un infierno terrestre, quiere en esta
hora libertarnos de la opresión capitalista. Este es el sentido de la crisis profunda que pesa sobre
el mundo.
Pero hay dos caminos para que la liberación se realice. Porque, si
entendiendo el hombre el plan de Dios que quiere libertarnos de la opresión burguesa, de la
esclavitud del oro, se presta a los deseos divinos y, con espíritu de penitencia, renuncia a lo
superfluo y para expiar su perversa codicia aún se priva de lo necesario, el Señor, que
perdonó a Nínive, devolverá al hombre el sentido de la economía y, con ella, el
sentido de la Vida. La liberación se habrá entonces realizado en la paz del
Señor.
Si en cambio no entiende el plan de Dios, o hace como si no lo entendiese, el
Señor le libertará, es cierto, pero después de purificarle en una espantosa
catástrofe de terror y de anarquía.
(Meinvielle, J., Concepción Católica de la
Economía, Edición de los Cursos de Cultura Católica, Buenos Aires, 1936, p.
7-11.)
P. Alfredo Sáenz, S. J.
El abandono en la Providencia
La parábola del rico necio y sus graneros tiene una acuciante actualidad. ¡Cuántos son los que viven como aquel hombre, que sólo piensan en tener más y más –en aquel caso, más graneros–, en insaciable carrera con la muerte que los acecha! Aquel rico no preparó graneros permanentes, sino caducos, y lo que es más necio, prometiéndose una larga vida. Bien decía San Atanasio que si uno viviera como si hubiese de morir todos los días, cosa nada ridícula dado que nuestra vida es incierta por naturaleza, si uno así viviera, ciertamente no pecaría, ya que el temor extingue el atractivo de la mayor parte de las voluptuosidades; y, al contrario, el que fatuamente se promete una larga vida, aspira incoerciblemente a aquellos placeres.
La parábola que estamos comentando coincide perfectamente con las palabras de Cohélet, hijo de David, que escuchamos en la primera lectura: “¡Vanidad, pura vanidad! ¡Nada más que vanidad!… ¿Qué le reporta al hombre todo su esfuerzo y todo lo que busca afanosamente bajo el sol? Porque todos sus días son penosos, y su ocupación, un sufrimiento; ni siquiera de noche descansa su corazón. También esto es vanidad”. Tal es la actitud del hombre que vive enfrascado en la inmanencia, que ha puesto en esta tierra su morada permanente, que niega la existencia ultraterrena soñando sólo con el “paraíso en la tierra”. Hombre pobre y vacío, siempre fatigado y nunca saciado, aspirando permanentemente a nuevos y más amplios graneros.
No deja de resultar aleccionador lo que al término de la parábola que hemos leído, sigue diciendo Jesús. Si bien es cierto que dichas palabras no se incluyen en la perícopa de hoy, nos parece que constituyen su mejor comentario, máxime que es el mismo Cristo el que habla: “No andéis preocupados por vuestra vida, qué comeréis, ni por vuestro cuerpo, con qué os vestiréis… Mirad los pájaros del cielo, ni siembran ni cosechan; no tienen bodega ni granero, y Dios los alimenta. ¡Cuánto más valéis vosotros que las aves!”. Y más adelante: “Fijaos en los lirios, cómo ni hilan ni tejen. Pero yo os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos… Así pues, vosotros, no andéis buscando qué comer ni qué beber, y no estéis inquietos. Que por todas esas cosas se afanan los gentiles del mundo; y ya sabe vuestro Padre que tenéis necesidad de eso. Buscad más bien su Reino, y esas cosas se os darán por añadidura”.
Esto parece demasiado poético, y hasta algunos han creído ver allí una peligrosa exhortación a la holgazanería. Mas lo que Cristo quiere fustigar es la solicitud excesiva, la “inquietud” que trae consigo la voracidad de las riquezas, origen de males innumerables. En el corazón de cada cual hay un señor sentado: o allí se sienta Cristo o, si no, el dinero. El uno nos invita al desprendimiento de las cosas, el otro nos incita a atesorar.
Es cierto que todos venimos a la vida con cierto desasosiego. El desasosiego no se puede suprimir. Se lo puede, en cambio, convertir en una de tres cosas: o en inquietud religiosa, la cual es buena y espuela de salvación eterna; o en angustia demoníaca, la cual es pésima; o en solicitud terrena, la cual es mala y nos aparta de Cristo. La solicitud terrena es la más común, es, en cierto modo, natural; y el mundo moderno, que se cierra a lo sobrenatural, está como sumergido en ella. En este mundo de la tecnocracia, un mundo de confort, afincado en la tierra, todo debe estar “asegurado”; hay “seguro” para todas las cosas. También las concepciones políticas hoy dominantes se mueven en ese mismo ambiente: el capitalismo es una concreción sociológica de la avaricia en los ricos; el socialismo es una concreción sociológica del resentimiento en los pobres. Porque la “solicitud terrena” puede dominar tanto a los ricos sin Cristo como a los pobres sin Cristo.
Poderoso caballero es don Dinero, decía el poeta español. ¡Cuántos se han esclavizado en busca de tesoros terrenos! ¡Cuántos han hecho del “negocio” el alma de todas sus acciones! ¡Cuántos viven con su corazón exclusivamente puesto en los bienes temporales! El tiempo es oro, reza un refrán nefasto. Y bien, amados hermanos, el Señor nos dice hoy, a través de la parábola del rico necio, que no podemos conciliar el amor apasionado de los bienes de la tierra con el amor de Dios. No podemos servir a dos señores.
Con facilidad la pasión del dinero puede irse apoderando del alcázar de nuestra alma. “Son los gentiles del mundo los que se afanan por esas cosas”, nos dice el Señor. Da pena ver a un hombre, creatura llena de nobleza y dignidad, imagen de Dios, semejante a los ángeles, a la zaga de unos billetes más, juguetes de niño. En el fondo, no son cosas verdaderas, no traen la abundancia sino la indigencia, porque crean en nosotros un mayor número de necesidades, siempre más y más grandes graneros, siempre más. En realidad, el hombre es tanto más rico cuanto de menos cosas necesita para quedar satisfecho. Señal de que su riqueza es interior. Para las cosas eternas hemos nacido. Nos deshonramos sobremanera consumiendo nuestro deseo de infinito en cosas perecederas.
No hemos sido creados para comer, beber y vestirnos, sólo preocupados por la coyuntura del futuro. Hemos sido creados para agradar a Dios y alcanzar así la felicidad eterna. Ni fuimos hechos para el mañana receloso de nuestra desconfianza, sino para el hoy generoso de nuestra entrega. Si a la hierba del campo, que hoy es y mañana no es, así la trata Dios, ¿cómo podrá olvidarse de nosotros, amados hermanos? No vivamos, pues, excesivamente ansiosos; ocupémonos, sí, en los asuntos de nuestra vida cotidiana. Nuestro trabajo es un deber de estado e incluso un medio de santificación. Tenemos el deber de hacer fructificar a la tierra. Pero no lo hagamos con congoja, ni con espíritu de avaricia. Cuán fácilmente invertimos el orden de Dios. Él nos dice: No os afanéis por las cosas terrestres, y nosotros no nos cansamos de anhelarlas con pasión. Él nos dice: Buscad las cosas celestiales, y nosotros apenas nos interesamos por ellas. Recapacitemos hoy cuánto ponemos de afán por las cosas de esta vida, y cuánto decaimiento tenemos por las cosas eternas.
Inquietarnos en exceso constituye una suerte de injuria a la Providencia de Dios. No se preocupa en demasía por el alimento del viaje quien ha sido llamado a un espléndido banquete; ni quien se encamina a la fuente de vida eterna se interesa morosamente por la bebida del camino. Somos peregrinos. No hagamos como aquel hombre que habiendo sido desterrado por sólo dos meses a un lugar apartado, construyó en ese lugar un lujoso palacio. Así es el hombre que se dedica a atesorar en este mundo. Tales tesoros, por valiosos que parezcan, están a merced de la polilla, de los ladrones y, en última instancia, de la muerte. Si nuestro cuidado son sólo riquezas de la tierra, si como el necio del evangelio decimos: “Alma mía, tienes bienes almacenados para muchos años; descansa, come, bebe y date buena vida”, necesariamente nuestro corazón se volverá terreno. Porque donde está el tesoro, allí está el corazón.
El evangelio de hoy es una incitación a la confianza en la Providencia, al abandono en las manos de Dios. En ocasiones, podemos sentimos perdidos, como un chico que en el tumulto de la gran ciudad inadvertidamente se ha soltado de la mano de su padre; como un pajarito sacudido por el huracán y enceguecido por los relámpagos. En esos momentos trágicos, confiemos rotundamente en Dios, o, como recomienda San Pedro, “confiadle todas vuestras preocupaciones pues él cuida de vosotros”. Confiemos en ese Señor que, contra toda esperanza, dio un hijo a Abraham en su senectud; en ese Señor que cuando vio a su pueblo acosado por los egipcios, supo abrirle un camino en el mar; en ese Señor capaz de caminar sobre las crestas del mar enfurecido. Dios conoce mejor que nosotros nuestras necesidades más apremiantes. Él quiere solucionarlas: es Padre. Puede hacerlo: es Todopoderoso.
Pronto nos acercaremos a recibir al mismo Señor que nos ha hablado por este espléndido evangelio, al mismo Señor que nos impulsa al abandono en la Providencia divina. Pidámosle, según nos lo recomendó el Apóstol en la segunda lectura de hoy, que ya que hemos resucitado con Él, busquemos seriamente las cosas de arriba, aspiremos a las cosas de lo alto, no a las de la tierra. Levantemos, pues, los corazones, como la liturgia de la Misa nos exhorta a hacerlo antes de introducirnos en el canon o gran plegaria eucarística. Que nunca coloquemos fuera de Cristo nuestra suficiencia. Que nuestras almas destilen despreocupadamente el rocío refrescante de los lirios del campo y se dirijan hacia Él con la ligereza confiada de los pajaritos del cielo.
(ALFREDO SÁENZ, S.J., Palabra y Vida – Homilías Dominicales y festivas ciclo C, Ed. Gladius, 1994, pp. 234-238)
San Juan Pablo II
La vanidad y el valor
En el conjunto de las lecturas de la liturgia de hoy está contenida una profunda paradoja, la paradoja entre “la vanidad y el valor”. Las primeras palabras del libro del Cohelet hablan de la vanidad de todas las cosas; en cierto sentido, de la vanidad de los esfuerzos, de las actividades del hombre en esta vida, de la vanidad de todas las criaturas en cierto modo; de la vanidad del hombre, él también una criatura destinada a pasar y a la muerte.
En este Salmo que cantamos en la liturgia de hoy, escuchamos, inmediatamente después, el elogio a lo creado. Por otra parte, ese elogio es un lejano eco primogénito contenido en todo el Génesis, del elogio a la creación: cuando Dios dijo que toda su obra fue un bien, o más aún, vio que fue un bien del hombre, creado a su imagen y semejanza, dijo que era muy bueno. Vio que era muy bueno. Por tanto nos encontramos ante un interrogante: ¿por qué la vanidad y por qué el valor? ¿Qué relación los une entre si? La respuesta, al menos la principal, se encuentra en el Evangelio que hemos leído hoy. No se trata de dar un juicio sobre lo creado. Se trata del camino de la sabiduría. No olvidemos que el Génesis es, ante todo, un libro (tengo presentes sus primeros capítulos). Es pues un libro sobre el mundo, en cierto sentido un libro-manual teológico sobre la cosmología y la creación. El libro del Cohelet, en cambio, es un libro sobre la sabiduría. Enseña cómo vivir. Y lo que dice Cristo en el Evangelio de hoy es una prolongación de esa sabiduría del Antiguo Testamento. Cristo habla a través de ejemplos y parábolas: habla del hombre que ha limitado el sentido de su vida a los bienes de este mundo. Los ha poseído en tan gran cantidad que ha tenido que construir nuevos graneros para poder contenerlos todos. El programa de la vida, pues, es acumular y usar. Y a esto debe limitarse la felicidad. A un hombre así. Cristo le contesta: “necio, esta misma noche pedirán tu alma”.
Si has interpretado así el sentido del valor, entonces se volverá contra ti la ley de la vanidad. Y ésta es ya una respuesta. No se trata, pues, de juicio sobre el mundo, sino de sabiduría del hombre; de su manera de actuar. Es necesario establecer, en la propia vida, una jerarquía de valores. Cristo, a través de todo lo que ha dicho y, sobre todo, a través de todo lo que Él ha sido, a través de todo el misterio pascual, ha establecido la jerarquía de valores en la vida del hombre.
En la segunda lectura de hoy, San Pablo enlaza precisamente con esta jerarquía cuando dice que debemos buscar lo que está en lo alto. Por tanto, el hombre no puede encerrar el horizonte de su vida en la temporalidad; no puede reducir el sentido de su vida al usufructo de los bienes que le han sido concedidos por la naturaleza, por la creación, que lo rodean y que se encuentran también dentro de él. No puede encerrar así la primacía de su existencia, sino que tiene que ir más allá de sí mismo. Estando hecho a imagen y semejanza de Dios, debe verse a sí mismo en un lugar más alto y debe buscar para sí mismo un sentido en aquello que está por encima de él.
El Evangelio contiene la verdad sobre el hombre porque contiene todo aquello que está por encima del hombre y que, al mismo tiempo, el hombre puede alcanzar en Cristo colaborando con la acción de Dios que actúa dentro del hombre. Este es el camino de la sabiduría. Y sobre este camino de la sabiduría se resuelve la paradoja entre la vanidad y el valor; la paradoja que a menudo vive el hombre.
Muchas veces el hombre es propenso a mirar su vida desde el punto de vista de la vanidad. Sin embargo Cristo quiere que la veamos desde el punto de vista del valor, pero teniendo siempre cuidado de utilizar la justa Jerarquía de valores, la justa escala de valores.
Y cuando la liturgia de hoy, junto con la palabra Aleluya, nos recuerda también la bienaventuranza “Bienaventurados los pobres de espíritu porque de ellos es el Reino de los cielos”, resume en ella ese programa de vida.
Cristo ha exhortado al hombre a la pobreza, a adquirir una actitud que no le haga encerrarse en la temporalidad, que no le haga ver en ella el fin último de la propia existencia y no le haga basar todo en el consumo, en el goce. Un hombre así es pobre en este sentido, porque está continuamente abierto. Abierto a Dios y abierto a estos valores que nos vienen de su acción, de su gracia, de su creación, de su redención y de su Cristo
Es éste el breve resumen de los pensamientos encerrados en la liturgia de hoy; pensamientos siempre importantes. Nunca pierden su significado; permanecen perpetuamente actuales.
En cierto sentido buscábamos siempre una contestación a la pregunta: ¿qué quiere decir ser un cristiano? ¿Qué quiere decir ser un cristiano en el mundo moderno?: ¿ser cristiano cada día, siendo, al mismo tiempo, un profesor de universidad, un ingeniero, un médico, un hombre contemporáneo y, antes aún, un o una estudiante?
¿Qué quiere decir ser cristiano? Y descubriendo este valor y, sobre todo, este contenido de la palabra “cristiano” y el valor congénito en ella, encontrábamos también la alegría. No sólo un consuelo inmediato, sino una afirmación continua. Y aquí encuentra su afirmación una respuesta a la pregunta sobre si vale la pena vivir. En ese caso, vale la pena vivir. Con tal comprensión de la jerarquía de valores, de la escala de valores, vale la pena vivir. Si la vida tiene este sentido, vale la pena vivirla. Y vale la pena esforzarse y padecer, porque la vida humana no está libre de ello y cada uno de nosotros, individualmente y en nuestra comunidad, ha vivido grandes sufrimientos.
En esta perspectiva vale la pena esforzarse y padecer, porque “Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el Reino de los cielos”.
Así se formaba la Iglesia en sus comienzos, así empezó a formarla Cristo mismo y así ella se formaba gracias al ministerio de los Apóstoles y de sus Sucesores, y así se forma aún hoy. Construid la Iglesia en esta dimensión de la vida de la que sois partícipes. Amén.
(Homilía de San Juan Pablo II en Castelgandolfo, el día 3 de agosto de 1980)
San Ambrosio
Confianza en la Providencia
123 No os preocupéis de vuestra vida por lo que comeréis; ni de vuestro cuerpo por lo que vestiréis; porque, en verdad, el alma es más importante que el alimento, y el cuerpo más que el vestido. Pues a los que creen en Dios, no hay mejor medio para darles confianza como ese soplo vital que es el espíritu, el cual hace durar la unión completa del alma y del cuerpo, unidad que, por otra parte, no exige ningún trabajo nuestro y que perdura, sin que falte el alimento apropiado, hasta que llegue el día de la muerte. Y si el alma está vestida del ropaje del cuerpo y éste recibe vida en virtud de la energía del alma, resulta absurdo creer que nos faltará el alimento suficiente precisamente cuando hemos recibido lo más, que es la realidad permanente de la vida.
(SAN AMBROSIO, Tratado sobre el Evangelio de San Lucas (I), L.7, 122-30, BAC Madrid 1966, pág. 405-11)
Guión Domingo XVIII del Tiempo Ordinario
Ciclo C
Entrada:
La Santa Misa es la renovación del Sacrificio redentor de Cristo. En ella
Jesús se ofrece con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Participemos activamente de este sacrificio
ofreciendo nuestras vidas junto con la de Cristo.
Liturgia de la Palabra
1º Lectura: Eclesiástico 1,2; 2, 21-
23
El sabio expresa la desilusión saludable del afán desmedido en lo
temporal, que debe disponernos a buscar el Bien que no tiene fin.
Salmo Responsorial: 94, 1-2. 6-7. 8-9
2º Lectura: Colosenses 3, 1-5. 9-11
San Pablo nos exhorta a despojarnos de todas las cosas que nos impiden buscar a
Cristo con todas nuestras fuerzas.
Evangelio: Lucas 12, 13-21
La absurda insensatez del hombre está en no ser rico a los ojos de Dios. La
codicia es corregida por Jesucristo para enseñarnos que solamente hay necesidad de Dios.
Preces Domingo XVIII
Dios, nuestro Padre, está siempre cerca de aquellos que lo
invocan. Pidamos confiados por nuestras necesidades y por las de nuestros hermanos.
A cada intención respondemos cantando…
* Por las intenciones del Santo Padre, especialmente por sus esfuerzos en
bien de la paz del mundo y la vida y dignidad humanas. Oremos…
* Por los gobernantes de todos los pueblos; para que su búsqueda sea
orientada al servicio humilde y no a la ambición humana que destruye toda justicia. Rezamos especialmente
por los líderes de Egipto y todo medio Oriente. Oremos…
* Para que en nuestra Patria se avive la conciencia del valor de la familia bien
constituida, sin la cual se minan los verdaderos fundamentos de una sociedad civilizada. Oremos…
* Para que cuantos atraviesan momentos de dificultad interior y de prueba
encuentren en Cristo la luz y el apoyo que los conduzcan a la verdadera felicidad.
Atiende, Padre del Cielo, las necesidades de los que te hemos
encomendado y a nosotros ayúdanos a esperar y confiar siempre en tu Providencia. Por Jesucristo nuestro
Señor.
Liturgia Eucarística
Ofertorio Presentamos con corazón contrito y
humilde:
*los dones del pan y vino y juntamente con ellos entregamos toda
nuestra vida a Dios para que se conviertan en el Cuerpo y Sangre de Jesús nuestro Único tesoro.
Comunión:
En esta Santa Comunión nuestra vida permanece oculta con Cristo en Dios en
profunda adoración.
Salida:
Señora y Madre nuestra, que tenéis la llave de todas las
misericordias, haz que mantengamos fijos nuestros ojos y nuestro corazón en tu Hijo, Nuestro
Señor.
(Gentileza del Monasterio “Santa Teresa de los Andes” (SSVM)
_ San Rafael _ Argentina)
EJEMPLOS PREDICABLES
EL SUEÑO DE UN EMPLEADO
Esta es la historia de un empleado que era fiel a su trabajo, llegaba puntual todos los días de la semana pero salía más tarde del horario normal porque quería demostrar a sus jefes que estaba muy interesado en hacer crecer la empresa y seguir laborando, pero sin embargo no recibía beneficios adicionales por que estaba en el grupo de los trabajadores que renovaban contrato cada 3 meses y siempre estaba preocupado si le renovarían contrato; por ello además venía los fines de semana y se quedaba casi todo el día e inclusive hacía horas extras hasta muy tarde sin recibir pago adicional.
Era un buen trabajador, no solamente por trabajar extra, sino porque en realidad demostraba que tenía buen rendimiento, le generaba buenos ingresos a la empresa; lo único que recibía eran halagos de sus jefes y a veces uno que otro reconocimiento en las reuniones laborales; pero su sueldo seguía igual por muchos años.
En su hogar vivía otra historia, llegaba tarde y un poco cansado por las labores diarias y apenas tenía tiempo para conversar con su esposa y alzar en brazos a su hijos que tenían 7 años y 2 años. La excusa era la misma: “Tengo que trabajar bastante para que a Ustedes no les falte nada…”. Su esposa nunca le reclamaba nada pero en el fondo sentía el vacío de su esposo en el hogar y lo comprendía por su sacrificio, ella lo amaba.
Un día el empleado leyó en una revista que tenía un pasajero del bus donde viajaba a su trabajo lo siguiente: “En los matrimonios felices, cada cónyuge pone las necesidades de su pareja por encima de las suyas y de las posesiones, el trabajo, las amistades e incluso otros familiares. El marido y la mujer pasan mucho tiempo el uno con el otro y con sus hijos, y en presencia de Dios”.
El empleado se quedó pensativo y reflexionaba sobre si su familia era feliz. Llegando al trabajo dejó de lado esos pensamientos y siguió su sacrificada labor como todos los días. Ya en la noche, cansado y confundido por lo que había leído se quedó dormido y tuvo un sueño muy extraño que parecía real.
Soñó que su vida seguía muy agitada por el trabajo y que los años pasaban, que no tenía tiempo para salir de paseo con su familia, que no tenía tiempo para acompañar a la iglesia los domingos a su esposa e hijos; pero que siempre traía lo suficiente para su hogar. Sus hijos crecían, pero las mejores vivencias las tenían con su madre. Llegó el tiempo en que los hijos fueron a la universidad y tuvieron independencia. Se vió entonces muy viejo y cansado, y al poco tiempo murió.
En el sueño pudo ver su funeral y notó que sus hijos no estaban presentes, porque simplemente no tenían tiempo debido a que estaban muy ocupados en su trabajo, notó además que no había mucha gente y mucho menos habían venido personas de su trabajo.
Se despertó muy asustado pensando que estaba muerto y luego se dio cuenta que todo era una pesadilla. Volteó y le dio un beso a su esposa, se dirigió rápidamente al cuarto de sus hijos y los observó con detenimiento mientras reflexionaba sobre el sueño. Llegó a la conclusión que Dios le había dado una señal para que encaminara su vida y que estaba a tiempo.
A partir de entonces empezó a “fijar bien las prioridades” y logró la felicidad que tanto anhelaba.
(ROMERO, F., Recursos Oratorios, Editorial Sal Terrae, Santander, 1959, p. 486)





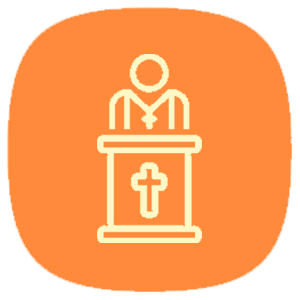

Dirección:
Vélez Sarsfield 30 local 6
- pasaje Santo Domingo -
Córdoba Centro
Teléfono: 0351-4240578
Horarios: de 10:30 a 18:00
Anda. Velez Sarsfield 30 local 6
– pasaje Santo Domingo –
Córdoba Centro
tel 0351-4240578
de 10:30 a 18:00
Envíos a todo el país
[email protected]
Especifícanos los libros por los que estás interesado y nos pondremos en contacto lo antes posible.
Bartolomé Mitre 1721,
Buenos Aires, Argentina.
[email protected]
Envíos a todo el país