Pronto recibirás nuestro Newsletter.
Hace poco algunas religiosas de otras congregaciones
negaban la validez de las vocaciones
de especial consagración, si eran de hermanos.
Caen con esto los Apóstoles san Pedro y san Andrés, hermanos,
Santiago el Mayor y Juan, también, hermanos.
Caen san Basilio Magno, Santa Macrina, san Gregorio de Nisa y Pedro de Sebaste.
Caen también san Isidoro, San Leandro, san Fulgencio y santa Florentina,
todos hermanos oriundos de Cartagena (España).
Caen san Benito y santa Escolástica…
(p. Buela, El Señor es mi Pastor, p 380)
Hay quienes piensan que el mejor modo de ayudar a la familia desde el convento es mandar dinero, hacer favores o prometer oraciones especiales. Y no es que eso esté mal. Pero tampoco es lo principal.
El mejor bien que un religioso puede hacer por su familia —por su madre, sus hermanos, sus sobrinos o sus muertos— es vivir fielmente su vocación, sin dobleces ni rebajas, como hizo fray Juan hasta el último día.
Que amaba a los suyos, no hay duda. A su hermano Francisco de Yepes lo quiso desde toda la vida, con un afecto limpio y varonil. Fue su amigo, su confidente, su colaborador. Lo llamó a su lado en momentos clave: en los comienzos de Duruelo, en tareas delicadas, en visitas íntimas. Y cuando lo presentó en Granada lo hizo con estas palabras: “Conozca vuestra merced a mi hermano, que es la prenda del mundo que más estimo.”
Francisco estaba casado con Ana Izquierdo. Tuvieron siete hijos, de los cuales solo una hija sobrevivió, y terminaría siendo monja. Es posible que el Santo, observando a los sobrinos de aquel matrimonio sencillo y doloroso, aprendiera en carne ajena lo que más tarde escribiría: “Los hijos que quieren caminar con el propio pie, y no se dejan llevar por la mano de la obediencia, se fatigan mucho y caminan poco.”
En 1590, ya en sus últimos años, Francisco fue a visitarlo por Pascua en el convento de Segovia. Estuvo allí varios días, bien tratado por los frailes, por el respeto y el amor que todos tenían por su hermano. Comía y cenaba con ellos, tenía su celda, y como él mismo cuenta, “le regalaban mucho y tenían mucha cuenta con él”.
Una noche, después de la cena, fray Juan lo tomó de la mano y lo llevó a la huerta. Allí, en lo escondido, le compartió un secreto del alma:
“Un día puse un crucifijo en la iglesia para que no solo los frailes, sino también los de fuera lo venerasen. Estando en oración delante de él, me dijo el Señor: ‘Fray Juan, pídeme lo que quisieres, que yo te lo concederé por este servicio que me has hecho.’ Y yo le dije: ‘Señor, lo que quiero es trabajos que padecer por Vos, y ser tenido en poco.’”
Eso fue lo que pidió. Y eso fue lo que recibió. Lo contó a su hermano no para gloriarse, sino para dejarle el testamento más alto: Que si quería saber cómo se ama a Dios, que mirase la cruz. Y si quería saber cómo se ama a la familia, que mirase a su hermano crucificado por amor, fiel hasta el fin.
Francisco se quería volver. Le preocupaba el gasto del viaje, la cabalgadura. Fray Juan le respondió con calma: “No tengáis prisa… no sabéis cuándo nos volveremos a ver. Todo se pagará.”
Y no se volvieron a ver. Pero esa despedida quedó marcada por lo esencial: no hubo grandes regalos ni consejos de oro…
Muchos querrían tener un hermano que les resuelva la vida. A Francisco le tocó un hermano que le mostró el camino al cielo. Y le pagó el viaje de vuelta con unas monedas y con una enseñanza impagable: Que la gloria de Dios y la salvación de los tuyos se alcanza no con buenos puestos, ni dineros, sino con perseverancia.
Los que aman de verdad a su familia, piensan en como ayudarlos sobre todo para que lleguen al cielo. Y eso no se hace con gestos sentimentales, sino con una vida entregada, ofrecida hasta en lo que nadie ve.
En la congregación somos muchos los que tenemos hermanos de sangre. Algunos mayores, otros menores; algunos en la misma provincia, otros dispersos por el mundo. Recuerdo todavía aquella lista que solía repartir el querido padre Ortego, donde anotaba con paciencia los “hermanos de sangre en la congregación.
El padre Buela también valoraba esta gracia. Quizás por eso instituyó la famosa «cena de los hermanos», esa comida sencilla que se celebraba el último día de las jornadas de jóvenes, cuando todavía éramos pocos, pero el ideal era alto.
No se trataba de un gesto sentimental, sino de una pedagogía de la gratitud: si Dios quiso que dos (o tres, o más) miembros de la misma familia caminaran bajo la misma cruz, eso obliga. Y obliga a más fidelidad.
Por eso, más arriba hablábamos sobre el amor de fray Juan hacia su hermano Francisco de Yepes —la prenda del mundo que más estimaba—. Aquí quiero recordar otro episodio, menos conocido, pero muy elocuente.
Fue cuando San Juan de la Cruz, en su camino de regreso desde Valladolid hacia Granada, se detuvo en Segovia y llamó a un joven novicio para darle unas palabras de despedida. Se trataba de Alonso de la Madre de Dios, hermano de sangre de fray Fernando de Santa María, un carmelita que en ese momento estaba en Génova y a quien el Santo amaba profundamente.
Esto fue lo que Alonso mismo cuenta:
“A la mañana, antes de partirse, llegando a la puerta del coro mandó que me llamasen, y habiendo salido, me dijo algunas cosas de Nuestro Señor y de las obligaciones que yo tenía de ser buen religioso, por haberme Su Majestad traído a tan buena Religión, y por tener en ella un hermano de grande caudal y virtud… me obligaba también a ser bueno. Con esto me abrazó y se partió.”
No le dijo: “Dale gracias a Dios por tu hermano”. Le dijo: “Tu hermano te obliga a ser mejor.” Porque si él es fiel, tu fidelidad debe hacerle justicia. Y si él llega a ser santo, tú no deberías ser motivo de escándalo ni de pena.
En esto resuenan las palabras que la madre de los siete hermanos Macabeos le dice al menor, antes de que lo maten: “Muéstrate digno de tus hermanos…” (2 Mac 7,29).
Eso mismo repite hoy la Iglesia a cada uno de nosotros: si tenés un hermano en la misma vocación, muéstrate digno de él. El pensar en nuestros hermanos, en sus ejemplos de entrega en la misión, en los sacrificios que han hecho en silencio, en los sufrimientos de cada despedida… debe ser para nosotros un acicate hacia la santidad.
Tener un hermano de sangre en la misma congregación no es un simple dato familiar: es una gracia que exige correspondencia. Es una responsabilidad visible. Y es una herencia que se custodia con la propia vida.
San Juan de la Cruz nos dice, como al novicio de Segovia: “Por tener en ella un hermano… te obligas también a ser bueno.”
Y entonces, sí: la vida religiosa se vuelve más fraterna. Y la sangre, sin dejar de ser sangre, se vuelve también espíritu.
P. Gabriel María Prado, IVE
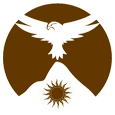
Dirección:
Vélez Sarsfield 30 local 6
- pasaje Santo Domingo -
Córdoba Centro
Teléfono: 0351-4240578
Horarios: de 10:30 a 18:00
Anda. Velez Sarsfield 30 local 6
– pasaje Santo Domingo –
Córdoba Centro
tel 0351-4240578
de 10:30 a 18:00
Envíos a todo el país
[email protected]
Especifícanos los libros por los que estás interesado y nos pondremos en contacto lo antes posible.
Bartolomé Mitre 1721,
Buenos Aires, Argentina.
[email protected]
Envíos a todo el país
Comentarios 1
Me gusta la información que publican